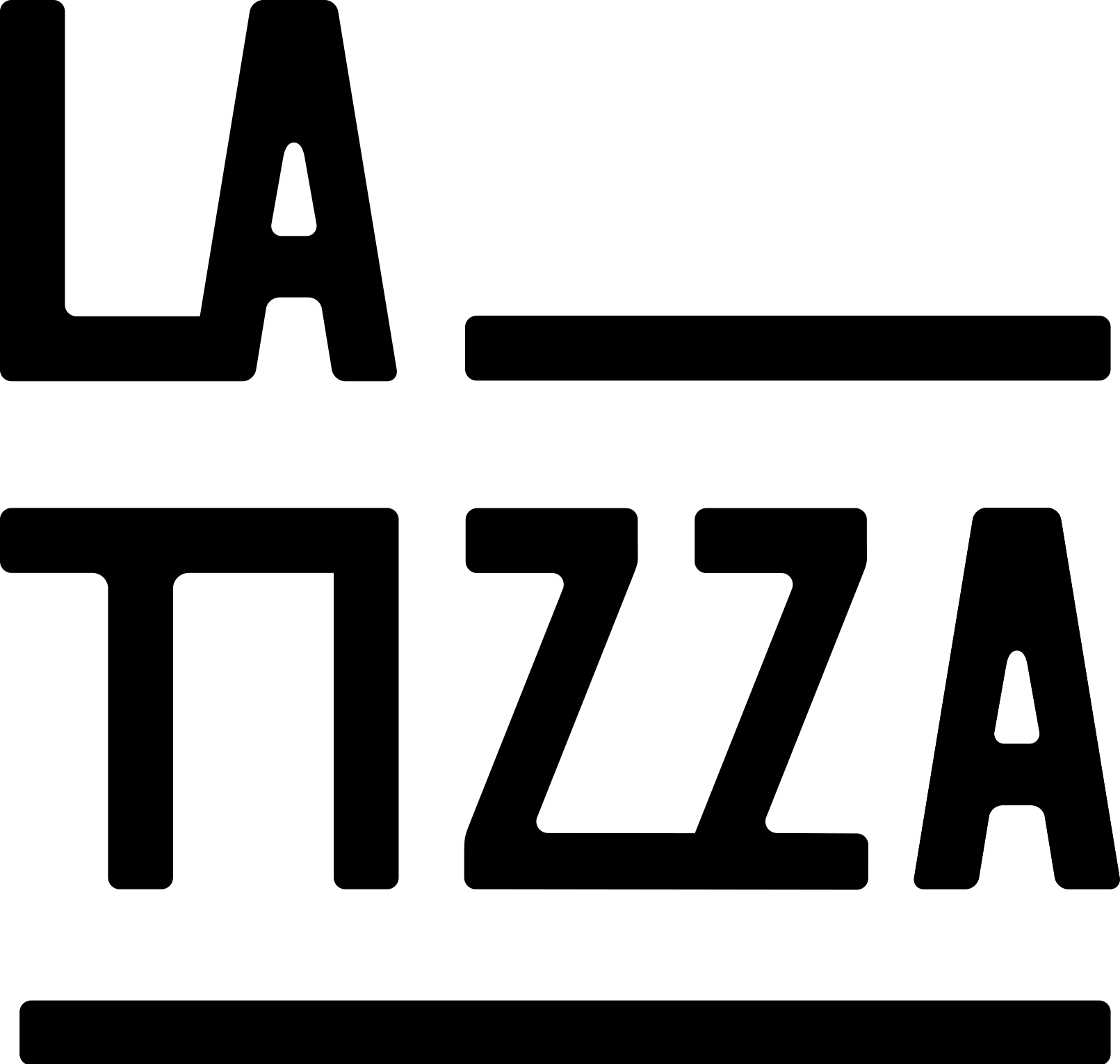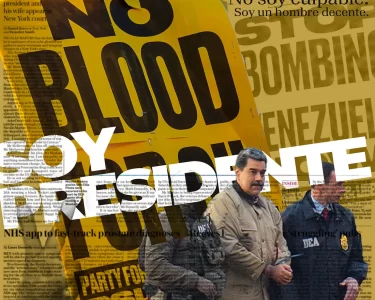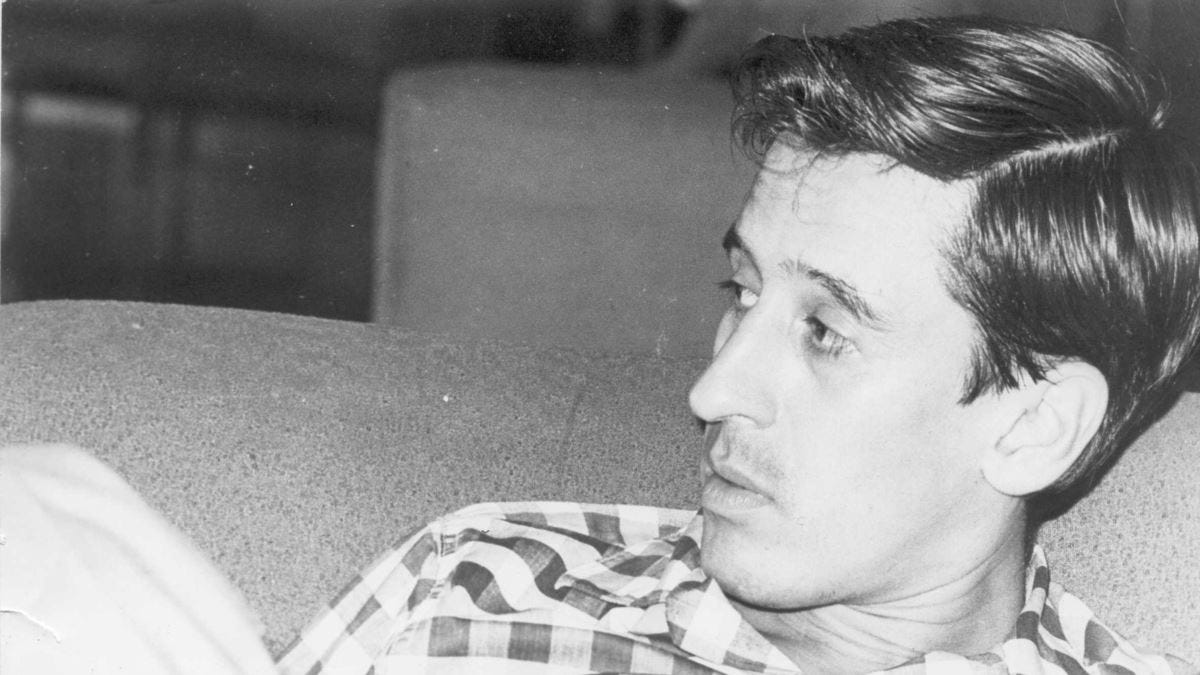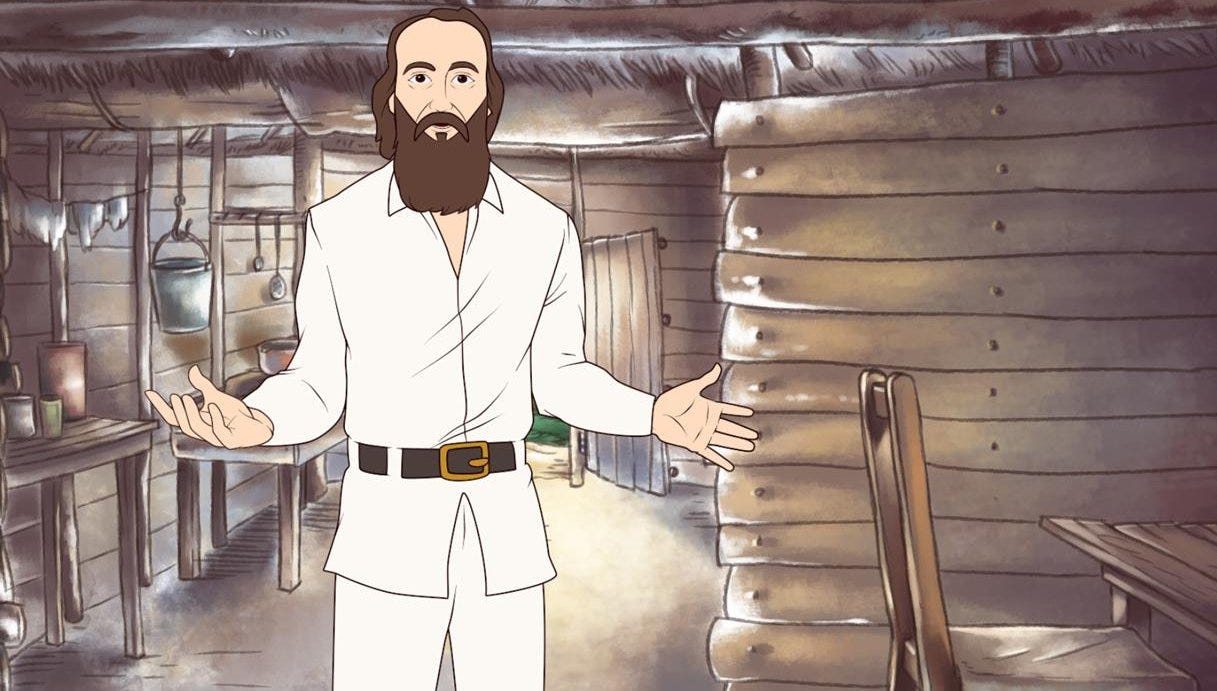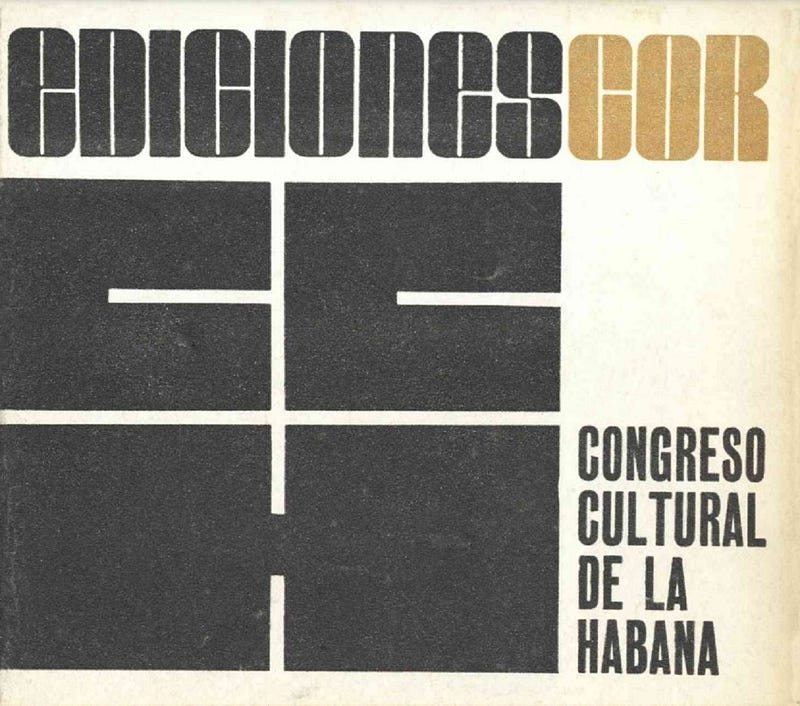Por Reinaldo Iturriza*

*Ex Ministro del Poder Popular para las Comunas y Ex Ministro del Poder Popular para la Cultura.
Nota editorial
Las revoluciones habitan la angustia y la agonía frente a la posible explosión del deseo originario, y al espanto y la melancolía de los retrocesos. La revolución socialista de Chávez forma parte del horizonte utópico de nuestros pueblos, y eso no podrá ser destruido por el imperialismo y su derecha ahijada y abyecta; tampoco por la burocracia y sus privilegios. Si no nos apuramos, el socialismo del siglo XXI va a parecer una consigna del siglo pasado, y para escuchar a Chávez — sin ruborizarnos — tendremos que editarlo y ponerle una camisa blanca.
Reinaldo Iturriza nos apresura en su libro Con gente como esta a que hagamos la revolución, en vez de elaborar teorías sobre cómo hacerlas; a salir manchados, sucios y nuevamente prestos para retomar la senda.
https://medium.com/la-tiza/un-primer-balance-general-de-la-etapa-post-ch%C3%A1vez-92e192634f12
Futuros perdidos
Si el antichavismo de élites se juega la vida en el empeño por espantar el fantasma de un país con justicia, el chavismo con arrestos revolucionarios tendría que hacer justo lo contrario. Tendríamos, por tanto, que hacer un poco de «hauntología», tal y como la definía Fisher, aún si esto implica aprender a lidiar, inevitablemente, con cierta melancolía: «En términos de Freud, tanto el duelo como la melancolía tienen que ver con la pérdida. Pero mientras el duelo es la lenta y dolorosa retirada de la libido del objeto perdido, en la melancolía la libido aparece unida a lo que ha desaparecido […]. La hauntología puede ser construida entonces como un duelo fallido. Se trata de negarse a dejar ir al fantasma o — lo que a veces es lo mismo — de la negación del fantasma a abandonarnos». El espectro de un país con justicia «no nos permitirá acomodarnos en las mediocres satisfacciones que podemos cosechar en un mundo gobernado por el realismo capitalista».[1] Bienvenido sea entre nosotros el espectro. Uno de los textos de este libro, «Duelo», puede ser leído como un ejercicio de hauntología. Solo ahora puedo comprender por qué me resultó tan difícil escribirlo, por qué tuve que comenzar, borrar y recomenzar de nuevo, una y otra vez: estaba dándome de bruces con la melancolía. Tras la desaparición física de Chávez, lo que no debe permanecer entre nosotros es la figura mitificada. No se trata de olvidar a Chávez, el hombre de carne y hueso a fin de cuentas inolvidable, sino al mito que nos hace olvidarnos de nosotros mismos. Chávez como el fantasma que se niega a abandonarnos. Duelo fallido, que no quiere serlo, porque no deseamos acomodarnos a la realidad, sino cambiarla; como invocación de los fantasmas que nos acompañarán a rebelarnos. «Algo similar al duelo, pero no exactamente», escribía en «Radiografía sentimental del chavismo». El último texto, «Comenzar de nuevo», es también un ejercicio de hauntología: «Porque hoy no estamos todos los que somos. Una parte pareciera haber desaparecido de nuevo. Hay una parte de nosotros que ha vuelto a ser invisible. Y nos perturba pensar en lo intolerable que puede resultar para una parte de eso que somos, ser invisibles una vez más». Son líneas cargadas de cierta melancolía, pero de una que «consiste en la negación a ajustarse a lo que las condiciones actuales llaman ‘realidad’, incluso si el costo de esa negación es que te sientas como un paria en tu propio tiempo».[2]
Como ha escrito Daniel Bensaïd: «Cuando la resignación y la melancolía suceden al éxtasis del acontecimiento, cuando el aburrimiento se insinúa en el amor acostumbrado, se impone el imperioso deber de ‘no adaptarse a esos momentos de fatiga’».[3] Frente a la realidad fatigosa que nos invita a la resignación, oponer «una melancolía que no ignora el doloroso divorcio entre lo probable y lo posible, pero que se aferra a superarse, a pesar de todo, con y contra todo»; una melancolía que «ante la firme certeza de la incertidumbre, afronta el peso de la duda, sin poder librarse de ella. La esperanza no va entonces sin una dosis asumida de pesimismo».[4]
¿Invocar los espectros de un país con justicia, de un Chávez desmitificado, del socialismo del siglo XX, asumirnos como hombres y mujeres en duelo fallido, implica abandonarnos a la nostalgia? Según Fisher, «la pregunta debería ser: ¿nostalgia de qué? Es raro tener que aclarar que comparar el presente de un modo desfavorable con el pasado no es algo automáticamente nostálgico o culposo […]. Es la tendencia a sobreestimar falsamente el pasado la que provoca que la nostalgia sea mayor». En nuestro caso, muy por el contrario, lo que estamos subestimando es el pasado, sobre el que pesa «una mitificación monstruosa», llevada a cabo por el relato antichavista. «A la inversa, nos vemos inducidos a sobrestimar falsamente el presente; y aquellos que no pueden recordar el pasado, están condenados a que le vendan ese mismo pasado una y otra vez, indefinidamente».[5] Lo que debemos ser capaces de comprender es por qué terminó prevaleciendo esta subestimación del pasado. Si bien aquellos años en que nos habíamos puesto en camino de construir un país con justicia fueron mucho mejores «de lo que el neoliberalismo hoy quiere que recordemos, debemos reconocer que la distopía capitalista […] no es algo que simplemente nos impusieron, sino que fue construida a partir de nuestros propios deseos capturados».[6]
Así, por ejemplo, me atrevería a afirmar que fue capturado nuestro deseo de vivir en un país con una robusta economía de mercado. Tan hondo ha calado el relato antichavista que una afirmación tal hoy podría ser considerada un anatema. Pero, ¿realmente son incompatibles el socialismo del siglo XXI y la economía de mercado? En lo absoluto, siempre y cuando nos desmarquemos del relato neoliberal y volvamos a Fernand Braudel.
En Impensar las ciencias sociales, Immanuel Wallerstein hacía un brillante resumen de lo expuesto por Braudel en su monumental Civilización material, economía y capitalismo. Vayamos a lo básico: «Braudel comienza haciendo una analogía con una casa de tres pisos: la planta baja, que representa la vida material ‘en el sentido de una economía muy elemental’ […]; el segundo piso que suele llamar ‘vida económica’; y el tercer piso o azotea, al que designa como el ‘capitalismo’ o a veces el ‘capitalismo verdadero’». Esta «vida económica» comprende lo que Braudel entiende por economía de mercado. El capitalismo, en cambio, y en sentido estricto, sería un «contramercado». Pero sigamos con Wallerstein: «Empieza por distinguir la vida económica desde la planta baja. Con la vida económica ‘saldremos de la rutina, de lo cotidiano inconsciente’ de la vida material. A pesar de esto estaba involucrada en ‘regularidades’, pero estas se derivaban de procesos de mercado que ayudaban a organizar y reproducir una división ‘activa y consciente’ del trabajo […]. Por lo tanto el mundo de estos mercados era uno ‘donde cada uno puede saber anticipadamente, instruido por la experiencia común, cómo se desarrollarán los procesos de intercambio’ […]. De modo que una actividad abierta, consciente de sí misma, distinguía la vida económica de la vida material, el dominio del consumo y de la producción para el consumo inmediato […]. La economía de mercado era un mundo de realidades claras, ‘transparentes’, y fue con base en los ‘procesos fáciles de captar’ que ocurrían dentro de ellas como se fundamentó originalmente el lenguaje de la ciencia económica. Encima y debajo del mercado, en cambio, las zonas eran ‘sombrías’ u opacas. La zona inferior, la de la vida material, ‘con frecuencia es difícil de observar por la falta de documentación histórica’. Su opacidad radica en la dificultad que tiene el analista para observarla. La zona de encima, por otra parte, la zona del capitalismo, también era opaca, pero ahora porque los capitalistas así lo deseaban. Era la zona donde ‘grupos de actores privilegiados se introducían en circuitos y cálculos que el común de los mortales ignora’. Practicaban ‘un arte sofisticado, abierto, como mucho, a unos cuantos privilegiados’. Sin esta zona ‘por encima de la claridad de la economía de mercado’, la existencia del capitalismo, es decir, del ‘dominio por excelencia del capitalismo’ era inconcebible […]. La zona de mercado […] era una zona de ‘exiguos beneficios […] que no parece odiosa’. Las actividades ‘apenas se destacan del trabajo ordinario’. Qué diferente era del capitalismo real ‘con sus redes poderosas y sus juegos que parecen diabólicos al común de los mortales’ […], la zona de ‘beneficios excepcionales’ […]. El mercado viene a ser una liberación, una apertura, el acceso a otro mundo. Es vivir de puertas hacia afuera’ […]. En un principio, el contramercado prosperaba particularmente en el comercio sobre largas distancias. Sin embargo, no era la distancia per se la que explicaba las altas ganancias. ‘La superioridad indiscutible del […] comercio a distancia, radica en la concentración que permite, y que hace de este un motor sin igual para la reproducción y rápido aumento del capital’ […]. Braudel define la vida económica como aquellas actividades que son en realidad competitivas. El capitalismo se define como la zona de concentración, la zona de un grado relativamente alto de monopolización, es decir, el contramercado […]. La zona de la economía de mercado era una zona de ‘comunicaciones horizontales entre los diferentes mercados […]: cierto automatismo enlaza oferta ordinaria, demanda y precios’ […]. La zona del capitalismo era en esencia distinta. ‘Los monopolios son asunto de fuerza, de astucia, de inteligencia’ […]. Pero más que nada de poder».[7] En este punto es preciso hacer una pausa.
Una pausa para dejar por sentado, de una vez, que la apuesta estratégica inherente a la idea-fuerza de socialismo del siglo XXI jamás significó algo siquiera parecido a un improbable «retorno» a las formaciones sociales precapitalistas, una suerte de «vuelta» a aquellos tiempos idílicos en que la «vida económica» florecía y la humanidad había logrado conjurar la concentración de capital y, por tanto, la aparición de los primeros monopolios. Tampoco significó estatizar por completo la actividad económica, nacionalizando compulsivamente, ni perseguir hasta eliminar de cuajo la iniciativa privada, ni desconocer el derecho de propiedad, expropiando a diestra y siniestra, ni edificar un régimen totalitario que ejerciera el control de la población mediante la administración de la escasez, como dicta el relato antichavista. Muy por el contrario, aquella fue siempre una apuesta por demás «realista», pero no en el sentido, por supuesto, del realismo capitalista, y tampoco en cualquier sentido que pueda asociarse a las experiencias de «socialismo real». Fue «realista» en tanto que, en efecto, ya entonces estaban dadas las condiciones históricas para que la sociedad venezolana se planteara el problema de cómo transformar su realidad, modificando, entre otras cosas, una estructura económica caracterizada por la subordinación y la dependencia. Fue «realista» en el sentido de que nunca implicó hacer tabla rasa, decretando el fin de los monopolios y, más allá, procediendo al exterminio de los agentes capitalistas, sino comenzar a construir algo digno de llamarse economía de mercado, una esfera de la que millones de seres humanos habían sido simplemente expulsados. Fue «realista», igualmente, en la medida en que significó una apuesta por la recuperación del papel del Estado como reglamentador de la vida económica, lo que pasaba, entre otros asuntos, por ir sentando las bases, de manera progresiva, para que fuera posible la coexistencia entre distintas formas de propiedad, con especial énfasis en la propiedad social. En suma, fue «realista» porque a la fuerza, la astucia y la inteligencia de los monopolios, oponía la fuerza, la astucia y la inteligencia del Estado y del pueblo organizado.[8]
El tema de la fuerza, es decir, del poder, escribía Wallerstein, «nos lleva a la función del Estado. Braudel señala dos puntos a este respecto: uno referente al Estado como reglamentador, otro referente al Estado como garante, y su planteamiento es paradójico. Como reglamentador, el Estado cuida la libertad; como garante, la destruye. Su lógica es la siguiente: el Estado como reglamentador implica el control de precios. La ideología de la libre empresa, una ideología al servicio de los monopolistas, siempre ha atacado las múltiples formas de control de precios por parte de los gobiernos, pero para Braudel el control de precios aseguraba la competencia: ‘El control de precios, argumento esencial para negar la aparición antes del siglo XIX del «verdadero» mercado autorregulador, ha existido en todo tiempo y aún hoy. Pero, en lo que respecta al mundo preindustrial, sería un error pensar que las tarifas de los mercados suprimen el papel de la oferta y de la demanda. En principio, el control severo del mercado está hecho para proteger al consumidor, es decir, a la competencia’ […]. En este caso la función del Estado consistía en contener las fuerzas del contramercado, ya que los mercados privados no surgieron nada más para promover la eficiencia, sino también para ‘eliminar la competencia’. Sin embargo, el Estado también era garante, un garante del monopolio, incluso su creador», luego de lo cual Wallerstein, siguiendo a Braudel, procedía a enumerar algunos ejemplos históricos.[9] Volviendo al tiempo presente, Fischer señalaba: «desde sus comienzos el neoliberalismo dependió en secreto del Estado, incluso si fue ideológicamente capaz de denostarlo».[10] El problema, en suma, no es realmente el Estado, sino el Estado realmente existente: si este desempeña la función de reglamentador o de garante de las fuerzas monopólicas.
En «Cuarentena» he asomado tres hipótesis de trabajo: la primera de ellas es que se ha producido una neoliberalización de facto de la sociedad venezolana, fenómeno que guarda relación directa con la pérdida de capacidad estatal para reglamentar la economía, proceso que inicia con la caotización de las relaciones económicas y sociales, en particular durante los años 2014 y 2015, y que tuvo un impacto muy profundo en la subjetividad de las clases populares. De dicha hipótesis se derivarían dos conclusiones preliminares: 1) hablar de neoliberalización de facto de la sociedad venezolana quiere decir que es un fenómeno que tiene lugar a pesar de la voluntad del liderazgo político chavista, al margen de la presencia de elementos neoliberales en el Gobierno, lo que ciertamente tendría que haber facilitado tal desenlace; dicho de otra forma, sería la consecuencia de su derrota en el plano económico; 2) en tal contexto, las clases populares no se convierten súbitamente al neoliberalismo, adoptándolo pasivamente como patrón de sociabilidad; no obstante, se ven obligadas a lidiar con la racionalidad predominante, reproduciéndola y adaptándose a ella, pero de manera ambivalente, beligerante, no exenta de crítica.[11] La segunda hipótesis es que, de una fase de caotización de las relaciones económicas y sociales, pasamos a otra fase en que lo previamente anómico pasó a estar en el centro de la dinámica social: en medio de un proceso de mutación del régimen de gubernamentalidad, de reorganización de la racionalidad política, lo anómico deviene nueva norma de sociabilidad.[12] La tercera hipótesis es que cuando esto último ocurre, es porque se ha impuesto un estado de excepción. En este caso, son los agentes económicos capitalistas, fundamentalmente monopólicos y oligopólicos, quienes se arrogan la auctoritas para suspender la potestas. Son, digamos, el nuevo «soberano», uno que actúa en estrecha alianza con los intereses del soberano imperial estadounidense, y más que en alianza, casi siempre subordinado a este. Dicho estado de excepción se expresaría como desconocimiento de los mecanismos estatales de reglamentación del mercado, el paso de un Estado reglamentador a uno garante de los intereses de las fuerzas monopólicas y oligopólicas.[13]
Es momento de matizar o corregir esta última hipótesis: no fue simplemente que se nos impuso un estado de excepción. Es que nuestro deseo de una economía de mercado, tal y como la concibe Braudel, e infinitamente más próxima al socialismo del siglo XXI que a cualquier planteo neoliberal, fue capturado por las fuerzas económicas monopólicas y oligopólicas en franca rebelión contra el Estado reglamentador.
¿Es que acaso durante aquellos años de caotización económica no llegamos a desear fervientemente el levantamiento de cualquier control estatal sobre la economía, con la esperanza de que reaparecieran en los anaqueles los productos de primera necesidad? En efecto, no solo estos productos, sino muchos otros fueron reapareciendo en la medida en que el Estado levantaba los controles, y puede discutirse sobre los errores cometidos durante el tiempo en que el Estado hizo valer lo que consideraba su obligación de reglamentar la economía. Pero es indiscutible que hoy estamos mucho más lejos de una verdadera economía de mercado: millones de personas fueron expulsadas nuevamente a los márgenes de la vida económica, la pobreza aumentó significativamente, lo mismo que la desigualdad.
En el presente, la posibilidad cierta de una economía de mercado es uno más de nuestros futuros perdidos. Tendríamos que hacer, también en este caso, un ejercicio de hauntología. «Pero no deberíamos tener que elegir entre, digamos, Internet y la seguridad social», afirmaba Fisher, de la misma forma que no deberíamos tener que elegir entre accesibilidad y disponibilidad de los productos de primera necesidad. «Un modo de pensar la hauntología es que sus futuros perdidos no nos fuerzan a falsas elecciones de ese tipo. Al contrario, lo que nos acecha es el espectro de un mundo en el que todas las maravillas de las tecnologías de la comunicación puedan ser combinadas con un sentido de la solidaridad mucho más fuerte que cualquier otra cosa que la socialdemocracia hubiera podido producir.[14] En nuestro caso, nos acecha el espectro de un mundo en que existe la economía de mercado, en que los productos de primera necesidad, y no solo ellos, están disponibles y, al mismo tiempo, son accesibles para las clases populares. Debemos ser capaces de volver a narrar el pasado en que la economía de mercado se perfilaba como posible. Despertar los potenciales que aún esperan en el pasado. Si hoy la economía de mercado es un espectro, es porque para el neoliberalismo es una promesa irrealizable, el índice elocuente del abismo que separa la prédica ideológica neoliberal de la realidad de las mayorías. La economía de mercado que nos vende el neoliberalismo es una idea y, peor aún, una realidad, sencillamente indefendible.
Las circunstancias del repliegue
No se trata de anhelar «un período temporal particular, sino la reanudación de los procesos de democratización y pluralismo», apuntaba Fisher. «Quizá sea útil recordar que la socialdemocracia solo retrospectivamente se transformó en una totalidad resuelta; en su época, era una ‘formación de compromiso’, para usar la terminología freudiana, que la izquierda veía como una cabecera de puente a partir de la cual nuevas batallas podrían ser ganadas». Algo muy similar podría afirmarse a propósito del socialismo del siglo XXI y el chavismo. Para decirlo con Fisher, «lo que debe asediarnos no es el ya no más» del socialismo del siglo XXI «tal como existió, sino el todavía no de los futuros» que el chavismo «nos preparó para esperar, pero que nunca se materializaron. Estos espectros — los espectros de los futuros perdidos — cuestionan la nostalgia formal del mundo del realismo capitalista».[15]
Hasta ahora me he concentrado en las insalvables incoherencias del relato antichavista. Pero va siendo tiempo de ocuparnos de algunas de las circunstancias que hicieron posible que una parte del chavismo se dejara asediar por el ya no más del socialismo del siglo XXI. Vuelvo a la hipótesis sobre la neoliberalización de facto de la sociedad venezolana: este fenómeno, como ya he referido, iniciaría con el repliegue estatal de la esfera económica, y tendría como correlato un repliegue popular de la esfera pública. Paso entonces a plantear una nueva hipótesis de trabajo: este repliegue estatal y popular habría tenido como uno de sus desencadenantes otro fenómeno que ha pasado inadvertido, sobre el que escribí tan temprano como en octubre de 2013, y al que le he dedicado uno de los textos de este libro: la lealtad resignada[16] («Leales pero resignados»). «Advertía entonces que la lealtad resignada era lo propio de algunos personajes que no perdían oportunidad para declarar que bajo ninguna circunstancia serían capaces de traicionar el legado del comandante Chávez, expresión muy en boga ya para entonces, y para comprometerse a luchar hasta el final, con el problemático añadido, no manifiesto de manera expresa, de que el final era inminente o, en el peor de los casos, ya había tenido lugar». Agregaba que
«el mensaje implícito de los leales pero resignados era que sin el liderazgo de Chávez sería imposible avanzar por la vía revolucionaria»; que «el correlato político de la lealtad resignada es el más burdo pragmatismo político»; que para los leales pero resignados «se trata de aferrarse a lo existente» y ya no de «modificar el estado de cosas»; y que semejante actitud de «una parte de la clase dirigente chavista […] chocaba de frente con el estado de ánimo de la mayoría de la base social del chavismo», que no había abandonado lo que Gramsci llamaba «espíritu de escisión».
«Había, eso sí, mucha tristeza en parte del pueblo», pero «entonces, como ahora, el pueblo chavista sentía una profunda inconformidad con el estado de cosas y luchaba para cambiarlo. Lo seguía animando un espíritu fundamentalmente revolucionario: deseaba cambiar todo lo que tenía que ser cambiado». Lo que entonces apenas alcanzaba a intuir, era algo que hoy día puedo aseverar con propiedad: lo que describía aquel «microclima predominante en muchos espacios de decisión» no era otra cosa que un estado depresivo.
Hay algunas diferencias entre la tristeza y la depresión. Una de ellas «es que, mientras la tristeza se autorreconoce como un estado de cosas temporario y contingente, la depresión se presenta como necesaria e interminable: las superficies glaciales del mundo de un depresivo se extienden a todos los horizontes imaginables. En la profundidad de la enfermedad, el depresivo no reconoce su melancolía como anormal o patológica: la seguridad de que toda acción es inútil y de que detrás de la apariencia de la virtud solo hay venalidad, golpea a quienes sufren la depresión como una verdad que ellos han descubierto, pero que los otros están demasiado engañados como para reconocer. Existe una clara relación entre el «realismo» aparente del depresivo, con sus expectativas tremendamente bajas, y el realismo capitalista».[17] Una cosa es la tristeza popular asociada al duelo por la desaparición física de Chávez, duelo en buena medida fallido en tanto que aún sobran las razones para la acción transformadora, y otra muy distinta la depresión de los leales pero resignados, con su convencimiento de que toda acción resulta inútil, de que tras el supuesto virtuosismo popular y su empeño en seguir peleando, lo que se revela es desvergüenza e ingenuidad. Entre 2013 y 2015 se habría librado una sorda pero enconada lucha entre depresión, tristeza y alegría, que los leales pero resignados lograron saldar parcialmente a su favor: con su cinismo, con su pragmatismo vulgar, con sus expectativas tremendamente bajas, fueron capaces de emponzoñar al chavismo, primero, y luego a toda la sociedad, esparciendo la enfermedad, como si tratara de «inmunizarnos, se supone, contra las seducciones de cualquier fanatismo». Si algo define a los leales pero resignados es «la perspectiva desesperanzada de un depresivo que cree que cualquier creencia en una mejora, cualquier esperanza, no es más que una ilusión peligrosa».[18]
Este fenómeno de la lealtad resignada nos ayudaría a comprender por qué se produce, lenta pero progresivamente, el repliegue popular de la esfera pública. Según Fisher, esta «depresión no toma forma colectiva: por el contrario, consiste en la descomposición de la colectividad en nuevas formas de atomización».[19] La lealtad resignada tiene un efecto disgregador sobre el cuerpo social. Lo que acontece durante este repliegue es la destrucción de la sociabilidad construida durante los primeros años de revolución.
En un texto de 2016 me refería a dos situaciones que habían resultado ajenas para las mayorías populares hasta hacía muy poco: «la frustración que produce el hambre recién descubierta» y la «humillación de las colas». Ambas daban cuenta de un punto de inflexión histórico. A estas traumáticas experiencias se sumaban la especulación y el acaparamiento, la desvalorización del salario, pero también «el desaliento que produce la inacción de muchas autoridades locales y regionales» y «la complicidad de parte de la fuerza pública con funcionarios corruptos». En suma, un conjunto de circunstancias que «produce el estrechamiento del horizonte político y se expresa dramáticamente como retirada del espacio público».[20] Lo que va desapareciendo es la perspectiva de construir colectivamente un país con justicia. Además, entra en juego el mismo concepto de lo público, «ese concepto del cual depende, fundamentalmente, el confort psíquico».[21]
Podría afirmarse que la esfera pública constituye la zona de confort por excelencia de la revolución bolivariana. El neoliberalismo, en cambio, se siente confortable, a sus anchas, con una esfera pública cada vez más reducida.
Pero todavía debemos preguntarnos: ¿qué ocurre, ya no con el espacio público, sino en ese espacio sobre el que se han replegado las mayorías populares? Ansiedad, estrés, desesperanza, resignación, tristeza, rabia, sentimientos que hoy nos resultan de una familiaridad que puede llegar a ser intolerable. Pero en muchos casos ocurre que en ese espacio cada vez hay menos lugar para la tristeza: esta se ha convertido en duelo consumado, en depresión, acaso en nostalgia, en una forma de melancolía que es muy distinta de la melancolía hauntológica. Siguiendo a Wendy Brown, Fisher se detenía en la descripción de cierta «melancolía de izquierda» que permitiría ilustrar lo que viene aconteciendo con parte de la militancia chavista, esa que podría opinar, por ejemplo: «si bien no eran perfectas, las instituciones» de los tiempos de Chávez «eran mucho mejores que cualquier cosa que podamos esperar del presente; quizá incluso sean lo mejor que podemos esperar». Paradójicamente, las opiniones que dan cuenta de esta «resignación melancólica izquierdista» suelen estar en el blanco de la vocería oficial y oficiosa del chavismo, que las despachan socarronamente, aunque esa misma vocería podría quedar retratada en las siguientes líneas, incluso, y quizá sobre todo, si es renuente a identificarse con la izquierda:
«Brown ataca a una ‘izquierda que opera sin una crítica radical y profunda del statu quo ni una alternativa convincente al orden de cosas existente. Pero quizá lo más problemático es que se trata de una izquierda que se aferra más a sus imposibilidades que a su productividad potencial; una izquierda que se siente más a gusto en su marginalidad y en su fracaso que en su esperanza; una izquierda que entonces queda atrapada en una estructura de compromisos melancólicos con ciertas tensiones de su propio pasado, hoy muerto, cuyo espíritu es fantasmal, cuya estructura de deseos mira rigurosamente hacia atrás’. Lo que hace que la melancolía que analiza Brown sea tan perniciosa es su cualidad renegadora. El melancólico de izquierda que describe Brown es un depresivo que se cree que es realista: alguien que ya no tiene la expectativa de que su deseo de transformación radical pueda ser alcanzado, pero que tampoco reconoce que se ha rendido».[22]
Si ya puede resultar intolerable tener que lidiar con la propia tristeza, mucho más intolerable es tener que lidiar con quienes hacen de la lealtad resignada una profesión de fe, esto es, con uno de estos personajes que pretende dictar cátedra de cómo es que se lucha, y además es capaz de hacer burla de quienes se sienten derrotados, pero es incapaz de reconocer que hace tiempo se ha rendido.
Daniel Bensaïd los retrataba de la siguiente manera: «Cuando lo único que se puede oponer a la hipótesis de lo peor es la resignación al mal menor, los ‘monstruos fofos’ se felicitan y se congratulan entre ellos guiñando el ojo».[23] A ellos he dedicado algunos comentarios en uno de los textos de este libro: «Irreductibles». El problema se agrava cuando la resignación al mal menor antecede a la consumación de lo peor. A propósito de esto último y de la cualidad renegadora de la que hablaba Fisher, vale la pena detenerse en algo que planteaba Stuart Hall en su artículo «Gramsci y nosotros», publicado en 1987. Argumentaba Hall que, al menos en parte, el propio laborismo había preparado el terreno para el ascenso del thatcherismo: «No empezó con la victoria electoral de la señora Thatcher, ya que la política va más allá de las elecciones. Aterriza en 1975, en la mitad del plexo solar político del señor Callaghan [entonces Secretario de Relaciones Exteriores, y luego antecesor de Thatcher como Primer Ministro], y rompe a Callaghan — ya una rama rota — en dos. Una mitad continúa siendo paternalista, de buen corazón, social conservadora. Pero la otra mitad danza otra tonada […]. Y, obedeciendo las intimaciones del futuro, el viejo abre su boca, ¿y qué dice? Los besos deben acabar. El juego terminó. La social democracia está terminada. El estado de bienestar se ha ido para siempre. No podemos financiarlo. Nos hemos pagado demasiado a nosotros mismos, nos hemos dado a nosotros mismos demasiados trabajos falsos, hemos tenido demasiado tiempo de placer».[24] En Venezuela nos hemos visto obligados a escuchar infinidad de variaciones de la misma tonada, como si nos canturrearan al oído que es falso que alguna vez luchamos por vivir bien; como si quisieran enrostrarnos que, muy por el contrario, nos habíamos mal acostumbrado a los placeres culposos de la «buena vida».
Este microclima depresivo habría preparado el terreno, igualmente, para el repliegue estatal de la esfera económica. En este punto habría que matizar la primera de las conclusiones preliminares derivadas de la hipótesis relativa a la neoliberalización de facto de la sociedad venezolana.
Me sigue pareciendo correcto afirmar que esta tiene lugar a pesar de la voluntad del liderazgo político chavista. No obstante, este fenómeno difícilmente hubiera resultado siquiera concebible, aun en un contexto de brutal asedio económico imperialista, de no ser por la progresiva pérdida de voluntad transformadora de muchos cuadros dirigentes. En el mismo período 2013- 2015, mucho más que la ineficiencia, suerte de santo grial del relato antichavista para dar cuenta del origen de la profunda crisis económica que inicia en 2014, lo que tendió a prevalecer fue la inercia, otra forma de nombrar la pérdida de voluntad. Más que decisiones erradas, quizá lo que prevaleció fue la ausencia de decisiones o la toma de decisiones a destiempo. No fue que el espectro diabólico del neoliberalismo se posesionó, súbitamente, del cuerpo de la clase política chavista. No fue como si asistiéramos a un espectacular episodio de conversión ideológica. Más que el neoliberalismo, había triunfado la inercia.
Digamos que el sentido común neoliberal es lo que estaba a la mano cuando la inercia se impuso. No es que el neoliberalismo dispone de las fórmulas que nos permitirán resolver nuestros problemas. Es que cuando nuestros problemas económicos comenzaron a agravarse, terminó imponiéndose la inercia, y ese ruido de fondo neoliberal comenzó a escucharse más fuerte. No es que unos neoliberales convencidos anidaban en el seno del chavismo, agazapados, en células durmientes, esperando su momento. Es que funcionarios poco comprometidos con el programa estratégico de la revolución bolivariana, pragmáticos vulgares y oportunistas, aprovecharon la inercia, hicieron suyo el sentido común económico imperante a escala global, sin mayores traumas, y se pusieron en marcha. El neoliberalismo no es lo nuevo. Como bien señalaba Fisher, «la política neoliberal no tiene que ver con lo nuevo, sino con un retorno al poder y los privilegios de clase».[25] El neoliberalismo no tiene nada novedoso que ofrecer, salvo más privaciones para las mayorías, bien porque ha logrado seducirlas con la idea de que no hay más alternativa, bien porque ha impuesto su prédica violenta y traumáticamente, como hizo en Chile tras el derrocamiento de Allende, como intentó hacerlo en Venezuela tras el golpe de Estado contra Chávez. El problema se presenta cuando los leales pero resignados han renunciado a ser una alternativa.
Este repliegue estatal de la esfera económica se acentuará en 2016, tras la derrota del chavismo en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015. Se consumará entonces lo que he llamado un giro pragmático gubernamental, otra de las conclusiones preliminares de «Cuarentena».[26] En principio, podría considerarse que este giro pragmático, caracterizado por políticas económicas tendientes a la «liberalización» de la economía, con énfasis en las «alianzas estratégicas» con el capital privado, era el desenlace inevitable para el caso de un país que se encontraba en un callejón sin salida económico. Un episodio puntual, entre otros que pudieran referirse, nos permitiría poner en entredicho aquella conseja. En abril de 2016, a propósito del colapso de la red pública de distribución y comercialización de alimentos y otros bienes esenciales, el presidente Maduro anunció la creación de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Desde entonces, es mucho lo que se ha dicho, casi siempre con sobrada razón, sobre el papel fundamental desempeñado por estos Comités a la hora de garantizar el acceso a bajo costo de un conjunto de alimentos de primera necesidad a parte importante de la población. No obstante, llama poderosamente la atención el abrumador silencio respecto de otro de los anuncios realizados por el Presidente en idéntica ocasión: la decisión de que los numerosos establecimientos que formaban parte de aquella red de distribución pasaran a manos del pueblo organizado. Esta decisión no solo no se materializó, sino que muchos de estos establecimientos pasaron a manos privadas, mientras que otros simplemente quedaron en desuso. ¿Qué fuerzas operaron para torcer la voluntad manifestada por el Presidente? No es posible saberlo. Pero sin duda, su proceder es coherente con lo que aquí he descrito como lealtad resignada. ¿Qué intereses primaron? No solo los de algunos privados, lo que resulta obvio, sino quizá también los intereses políticos y económicos de algunos funcionarios que se creen depositarios de una verdad que solo ellos han descubierto: que es un completo despropósito apostarle al pueblo organizado.
Eventualmente, este giro pragmático gubernamental fue creando las condiciones para lo que ocurriría a partir de 2018, cuando, en un contexto hiperinflacionario, el liderazgo chavista se decidió por la aplicación de un programa de estabilización macroeconómica ortodoxo-monetarista, que se tradujo en liberación total de precios al consumidor, exoneración de impuestos y aranceles de las importaciones, drástica reducción de la inversión pública, mayor desvalorización del salario real, liberalización del régimen cambiario, reducción del mercado interno y dolarización de facto.[27]
En apenas un lustro, el país había desandado un camino que hubiera sido inconcebible en los inicios del período, cuando las mayorías deseaban seguir caminando el camino del que nos hablaba Riechmann: habíamos pasado de la inercia de los leales pero resignados a la resignación reforzada y amplificada por la idea de que nuestra única alternativa consistía en aceptar la derrota en el plano económico, hasta terminar abrazando el programa con el que se siente más a gusto el realismo capitalista. Mientras tanto, la mutación hacia un régimen de gubernamentalidad neoliberal no solo no se detuvo, sino que aceleró su paso. En el trayecto, se fue resquebrajando la fortaleza conquistada a pulso por la clase trabajadora durante los primeros años de revolución; millones pasaron a engrosar, nuevamente, las filas del subproletariado; la desigualdad volvió por sus fueros. El paisaje habitual de nuestro capitalismo real lo completarían: los invisibles una vez más, a los que me refería unas cuantas líneas atrás; los exclusivos «emprendimientos» de una «nueva clase» de capitalistas («Burgueses»); y los más bien modestos emprendimientos de pequeños y medianos cuentapropistas, romantizados por la vocería oficial y oficiosa, muchos de los cuales son antiguos trabajadores formales que, en lugar de emigrar, optaron por intentar resolver por su cuenta, una vez que se vieron abandonados a su suerte.
En el terreno propiamente político, pasamos de la amenaza, oportunamente advertida, que constituía la posibilidad de una fractura del bloque histórico democrático popular chavista, a su resquebrajamiento, como quedó en evidencia tras los resultados de las parlamentarias en 2015, hasta ubicarnos en un tiempo presente en que la situación se aproxima a una «dominación frágil e inestable» («Izquierda»), contexto en el cual la dirigencia parece haber «asumido que solo es posible prevalecer en el poder recomponiendo el bloque histórico vía la incorporación de la ‘oposición antichavista democrática’ y desplazando a la clase trabajadora de su centro de gravedad», «lugar que pasarían a ocupar diversas fracciones de la burguesía, tanto de la ‘nueva’ como de la tradicional o histórica».[28]
En cuanto al repliegue popular de la esfera pública, esta pronto se expresó como desafiliación política, quizá el fenómeno más acuciante de nuestros tiempos, y al que me he referido expresamente en otro de los textos de este libro, «Despolitizados, bobos», pero sobre todo en «El no-lugar de la política», aunque de manera implícita. Esta suerte de no-lugar de la política sería la resultante de aquel repliegue inicial; quizá más que la resultante, y asumiendo que se trata de un trayecto inconcluso, la situación provisoria de millones de personas desafiliadas políticamente, esto es, en franca contradicción con la identidad chavista en la que alguna vez se reconocieron. Ahora bien, este no-lugar de la política no debe confundirse con un lugar sin política, despolitizado. Podría entenderse, en todo caso, como el lugar que hoy ocupan unas mayorías populares para las cuales la política constituye hoy un remedo de lo que fue, lo mismo que el chavismo. Para ellas, política y chavismo son figuras espectrales. Quienes habitan este no-lugar de la política no están exentos, por supuesto, de padecer las tribulaciones de espíritu propias de los tiempos que corren: se debaten entre la tristeza y la depresión; entre la melancolía hauntológica y la nostalgia; entre el duelo fallido y el duelo consumado; entre rescatar los potenciales que anidan en el pasado y sofocarlos; entre rescatar los futuros perdidos y asumir que el futuro ha sido cancelado. En fin, se debaten entre invocar el espectro de la política «con pe mayúscula», como gustaba decir a Chávez, y conjurarla; entre invocar el espectro del chavismo y terminar de espantarlo. Lo dicho: «La política del futuro, aquella que emergerá tras la derrota definitiva de la política boba, se nutrirá, al menos en parte, de lo que sean capaces de hacer quienes hoy ocupan ese no-lugar de la política». Volviendo a «Despolitizados, bobos», aseveraba entonces que Venezuela «sigue estando» sacudida «por el conflicto histórico entre dos gigantescos polos de fuerza». Tres años después, tengo la firme sospecha de que las mayorías desafiliadas perciben la situación de una manera muy distinta. Antes bien, hoy día estaríamos atendiendo a una polarización de distinto signo: la mayoría de la población versus el grueso de la clase política toda.
Política realista
Quienes asumimos, desde posiciones de izquierda, que la nuestra es una política con lugar, haríamos bien en deslastrarnos de «uno de los vicios crónicos de la izquierda», en palabras de Fisher: «su revisionismo permanente, sus discusiones sin fin sobre Kronstadt o la Nueva Política Económica, que le quitan lugar a la planificación y organización del futuro en el que, justamente, la izquierda debe creer. Los fracasos en los intentos previos de organización social no capitalista no deben ser causa de desesperación; lo que debemos dejar atrás es con certeza un tipo de relación de apego sentimental por la política del fracaso, la posición confortable de la marginalidad vencida».[29] A mi juicio, dejar atrás esa política del fracaso y apostarle a la organización del futuro, a una política con futuro, pasa necesariamente por ser capaces de reconocernos en los millones que hoy ocupan ese no-lugar de la política, pero también en buena parte de lo que constituye el «chavismo duro», más específicamente en ese que «no hace política a partir del desprecio del otro, sino mediante la recuperación del propio orgullo», y que, «muy al contrario de la imagen caricaturesca que se ha construido de él, es severamente crítico de un Gobierno que, no obstante, considera suyo, en mayor o menor medida». A él he dedicado uno de los textos de este libro («Chavismo duro»).
Puede que en las actuales circunstancias resulte muy apresurado pretender invocar el espectro del socialismo del siglo XXI. La izquierda tendría que tomar nota de esto. En todo caso, es solo una hipótesis. Pero se comprenderá que cierto gatopardismo dificulta esta tarea. Puede que, para quienes habitan en ese no-lugar de la política, esta idea todavía resuene a la realidad que deseamos transformar. Por tanto, quizá resulte más oportuno invocar el espectro de la Agenda Alternativa Bolivariana, de 1996. En ella, Chávez identificaba «dos ejes problemáticos nacionales», a saber: pobreza y desnacionalización. La primera se expresaba como «crisis social: seguridad y servicios sociales; umbral de vida infrahumano» y como «distribución regresiva del ingreso». La segunda como «deuda externa» y «apertura petrolera y privatizaciones».[30] No se trata de rebajar las expectativas, sino de conocer en detalle el terreno que se pisa, y sobre todo de reconocer que, a fin de cuentas, el socialismo del siglo XXI tiene un origen nacional y popular.
Tendríamos que ser, y aunque parezca contradictorio con lo planteado por Fisher, revisionistas y realistas, a la manera de Arturo Jauretche, referente indispensable del pensamiento nacional y popular argentino, por tanto de la Patria grande, y quien además de muy próximo al peronismo, sin duda alguna fue un político y pensador genuinamente chavista. Un adelantado a los tiempos de la revolución bolivariana.
En su «Política nacional y revisionismo histórico», publicado por primera vez en 1959, Jauretche apuntaba que el «objeto del revisionismo histórico» es el «conocimiento de la historia verdadera», objeto que tendría que situarse «por encima de las discrepancias ideológicas que dentro del panorama general puedan tener los historiadores». En cuanto al realismo, y siguiendo a Chesterton, advertía que «oponer la política realista a la política idealista» es plantearse un falso dilema, «y que el error proviene de confundir al político practicón con el realista, lo que es un absurdo, ya que el realismo consiste en la correcta interpretación de la realidad y la realidad es un complejo que se compone de ideal y de cosas prácticas». Seguía diciendo: «Para una política realista la realidad está construida de ayer y de mañana; de fines y de medios, de antecedentes y consecuentes, de causas y concausas. Véase entonces la importancia política del conocimiento de una historia auténtica: sin ella no es posible el conocimiento del presente, y el desconocimiento del presente lleva implícita la imposibilidad de calcular el futuro, porque el hecho cotidiano es un complejo amasado con el barro de la que fue y el fluido de lo que será». La «desfiguración del pasado», el acto de sofocar los potenciales que aún esperan en él, habría podido decir Fisher, persigue «impedir que los argentinos poseamos la técnica, la aptitud para concebir y realizar una política nacional […]. Se ha querido que ignoremos cómo se construye una nación, y cómo se dificulta su formación auténtica, para que ignoremos cómo se la conduce, cómo se construye una política con fines nacionales».[31]
Otro gran revisionista, referido profusamente por Jauretche en su «Política nacional y revisionismo histórico», fue Raúl Scalabrini Ortiz. En el prólogo a su «Política británica en el Río de la Plata», de 1940, en los estertores de la década infame, Scalabrini Ortiz nos ofrecía esta hermosa definición de economía: «es un método de auscultación de los pueblos». Nos explicaba: aunque la economía «se refiere exclusivamente a las cosas materiales de la vida», ella es también, y si se la entiende bien, «algo más». «En sus síntesis numéricas laten, perfectamente presentes, las influencias más sutiles: las confluentes étnicas, las configuraciones geográficas, las variaciones climatéricas, las características psicológicas y hasta esa casi inasible pulsación que los pueblos tienen en su esperanza cuando menos. El alma de los pueblos brota de entre sus materialidades, así como el espíritu del hombre se enciende entre las inmundicias de sus vísceras». Más adelante, refiriéndose a la realidad argentina, señalaba: «El imperialismo económico encontró aquí campo franco. Bajo su perniciosa influencia estamos en un marasmo que puede ser letal. Todo lo que nos rodea es falso o irreal. Es falsa la historia que nos enseñaron. Falsas las creencias económicas con que nos imbuyeron. Falsas las expectativas mundiales que nos presentan y las disyuntivas políticas que nos ofrecen. Irreales las libertades que los textos aseguran. Este libro no es más que un ejemplo de algunas de estas falsías. Volver a la realidad es el imperativo inexcusable. Para ello es preciso exigirse una virginidad mental a toda costa y una resolución inquebrantable de querer saber exactamente cómo somos». Justo antes de terminar, fijaba de antemano posición, en previsión de la reacción de sus adversarios:
«Hay quienes dicen que es patriótico disimular esa lacra fundamental de la patria, que denunciar esa conformidad monstruosa es difundir el desaliento y corroer la ligazón espiritual de los argentinos, que para subsistir requiere el sostén del optimismo. Rechazamos ese optimismo como una complicidad más, tramada en contra del país. El disimulo de los males que nos asuelan es una puerta de escape que se abre a una vía que termina en la prevaricación, porque ese optimismo falaz oculta un descreimiento que es criminal en los hombres dirigentes: el descreimiento en las reservas intelectuales, morales y espirituales del pueblo argentino. No es un impulso moral el que anima estas palabras. Es un impulso político».[32]
Estoy al tanto de que algunos pasajes de este libro pueden resultar incómodos. Al respecto, quizá valga la pena dejar constancia de que escribirlo ha sido, ya de por sí, un ejercicio incómodo. Aunque ha valido la pena: siempre será preferible cierta incomodidad, a ocupar la posición confortable del vencido. A esto agregaría que no deja de ser incómodo intentar realizar una radiografía de lo que somos, tanto como acometer el estudio de la «cuestión económica» y, en consecuencia, comenzar a entender ciertos aspectos de nuestra realidad. Pero esa incomodidad se ha visto compensada por la posibilidad de auscultar el alma popular y descubrir las señas de su esperanza inagotable. Volver a la realidad, además de un imperativo, siempre será más gratificante que evadirse de ella. Igualmente, habrá quienes piensen que poner el dedo en la llaga del conformismo es un acto de imperdonable e inoportuno pesimismo, en momentos en que tendríamos que cerrar filas y mostrar nuestra mejor cara. Solo me queda recordar que apunté contra la lealtad resignada en el momento oportuno, justamente intentando conjurar el desaliento; y precisar que, en todo caso, la mayor falta contra la felicidad social la cometen quienes exigen lealtad disimulando su resignación, pero sobre todo ocultando su descreimiento en la potencia del pueblo venezolano.
A Jauretche se le atribuye un célebre pasaje, suerte de síntesis de su pensamiento: «Nada grande se puede hacer con la tristeza. Desde la ciencia al deporte, desde la creación de la riqueza a la moral patriótica, el tono está dado por el optimismo y el pesimismo. Nos quieren tristes para que nos sintamos vencidos y los pueblos deprimidos no vencen ni en la cancha de fútbol, ni en el laboratorio, ni en el ejemplo moral, ni en las disputas económicas. Por eso venimos a combatir alegremente. Seguros de nuestro destino y sabiéndonos vencedores a corto o a largo plazo».[33] Me atrevo a matizar las palabras del maestro: es cierto que nada grande se puede hacer con la tristeza. Pero el reconocimiento de la tristeza popular, y en particular de las condiciones históricas que le han hecho posible, es lo que prepara a los pueblos para combatir por su grandeza. Incluso, tal podría ser otra forma de definir el trabajo revisionista que ha acometido el mismo Jauretche, junto a otros grandes pensadores de su generación. Era lo que comenzaba a hacer, aun a tientas, el gran Scalabrini Ortiz cuando escribió su artículo «La ciudad está triste», en 1931, a inicios de la década infame: «Ahora la ciudad no retoza. Ahora la ciudad está contristada y, por primera vez en el transcurso de su historia, piensa. Una desazón la perturba. Su reposo es intranquilo […]. La perplejidad y la indecisión cercenan el espíritu de los más emprendedores […]. Pero hay simultáneamente la revelación de un gran dolor. La ciudad acaba de descubrir que el esplendor es una servidumbre del campo, lo acaba de comprender por una molestia, como el hombre maduro va conociendo sus propios órganos a través de sus malestares […]. La experiencia es eso: es el conocimiento de lo que se hubiese deseado ignorar después de haberlo aprendido […]. La ciudad ahora sabe que ella también es un fruto de la pampa: una gigantesca espiga de trigo, una mazorca de maíz. Al desentrañar el origen de su opulencia, al explorar la inestabilidad de su materia corruptible, la ciudad ya no se siente dueña de sí misma […]. La ciudad sigue atónita, apagada, meditativa, como si recién advirtiera en esta transitoria flacura que el destino de cualquier destino es sucumbir».[34]
Otro grande, Juan José Hernández Arregui, ofrecía un vívido retrato de aquella época:
«A raíz de 1930 las clases medias y proletarias sufrieron rudamente el golpe. Los escasos avisos clasificados de los diarios con ofrecimientos de empleos promovían caravanas de postulantes, en su mayoría hombres jóvenes. En los bares, los parroquianos se sentaban alrededor de una taza de café solitaria. Era una convención no aceptada no invitar con cigarrillos. Los más infructuosos trabajos de corretaje, de pólizas de seguros, de ventas de terrenos a cuotas, de cortes de casimires, libros a crédito, de baratijas domésticas estrafalarias, eran ensayados por miles de porteños en un peregrinaje inútil por la ciudad sin dinero […]. La prostitución ponía su nota provocativa y triste en los burdeles del bajo, en la calle Corrientes […]. Los taxímetros desocupados marchaban en fila, atisbando el viaje de 50 centavos las diez cuadras, durante la larga noche porteña que se animaba algo a la madrugada a la salida de los cabarets. La ciudad se entristeció. Se tornó callada. Apenas agitada por los tangos que llamaban a la tristeza colectiva de la calle desde los cafés humosos del centro o desde las victrolas de los barrios atendidas por muchachas con frecuencia bonitas, adormecidas tras el ocaso violáceo de sus ojeras, y puestas allí como cebo comercial y fomento de fantasías rufianescas de los muchachos sin trabajo. En los suburbios la miseria proletaria veía crecer en los baldíos a los réprobos de la calle […]. En Puerto Nuevo funcionaba la olla popular para los desocupados. El sentimiento de derrota fue característico de esta época. Se sabía en silencio, con resignación o rabia, que el país no pertenecía a los argentinos […]. En esa atmósfera creció nuestro sentimiento de inferioridad y la fama de nuestra tristeza. Lo extranjero envolvía a lo argentino por todas partes, como una película aisladora, en los cines, en los avisos comerciales, en los escaparates iluminados de los negocios. El más ínfimo artículo llevaba el sello misterioso de su origen ultramarino. Todo este mundo artificial de objetos importados recordaba a los argentinos una incapacidad y era como el producto de una ciencia imposible para el país agropecuario. Pero esa época fue algo más. El porteño descubre gradualmente que ha sido víctima de una falacia. Los sustentos en que habían crecido sus ilusiones eran idolatrías. La riqueza del país no era suya. Y en ese desencanto latía la sospecha de un dolo espiritual. Esta conciencia de un embaucamiento nació con el dolor de las pequeñas miserias cotidianas».[35]
Pausa necesaria.
Es una obviedad que las palabras de Hernández Arregui no pueden ser capaces de retratar fielmente la realidad de la Caracas de hoy, ni de ninguna otra ciudad venezolana, por la simple razón de que no fueron escritas con ese propósito. No obstante, y por más obvio que pueda resultarle al buen entendedor, considero prudente aclarar que no es mi intención incurrir en una práctica que siempre he evitado, por considerarla engañosa, deshonesta y mediocre: apelar a analogías históricas que no vienen al caso, por mediar un abismo de circunstancias entre un momento y otro, amén de tratarse de lugares distintos. «Deja que los otros se agoten en la puta del ‘hubo una vez’, en el burdel del historicismo», enseñaba Walter Benjamin.[36] Dicho esto, me parece oportuno rescatar todo cuanto pueda haber de universalidad en el retrato de Hernández Arregui, no para solazarnos en el sufrimiento, el silencio, la miseria, la resignación o la rabia popular, que es lo que distingue al relato antichavista, sino también para marcar distancia frente a lo que suele hacer el relato oficial: referirse, una que otra vez, al inocultable sufrimiento popular, pero sobre todo invocar, una y otra vez, el «buen humor» del pueblo venezolano, no para ensalzarlo, sino para disimular su profundo malestar. Más importante aún, la extraordinaria valía del retrato de Hernández Arregui radica justamente en que no se limita a dar cuenta de la tristeza popular, sino que da un decisivo paso hacia adelante: nos habla también de lo que el pueblo sabía, de lo que había comenzado a recordar, de lo que va descubriendo gradualmente, de la sospecha que latía en su seno, de la conciencia de aquello que operaba en su contra. Dicho de otra forma, lo que hacía Hernández Arregui era subrayar el carácter transitorio de aquella tristeza: «Ciertos rasgos psicológicos, en efecto, que no pertenecen al hombre en particular, sino al hombre general, se acentúan bajo condiciones objetivas dadas. Estas condiciones externas — la crisis de 1929 — se reflejaron en el derrumbe del gobierno popular, en el despotismo de la clase terrateniente y, después de 1930, un estado de ánimo colectivo se extendió como expresión de la psicología del hombre de la época. Tal actitud, empero, era temporal, como las circunstancias históricas que la configuraban. Años más tarde, de 1945 en adelante, la tristeza eterna del porteño cedió su lugar a la confianza, fundamento de toda alegría individual o colectiva».[37]
Para Hernández Arregui, «El hombre que está solo y espera», de Scalabrini Ortiz, publicado en 1931, «es el libro más humano y auténtico de esa época triste, donde el país buscaba sonámbulo su autoconfirmación, su perfil espiritual». Su éxito «residió en el descubrimiento repentino de una necesidad que era voluntad de quebrar el difuso estado psíquico de desánimo inoculado como un veneno a la comunidad por las potencias secretas empeñadas en deprimir la conciencia creadora del pueblo. Este estado de descreimiento, por las causas referidas, había prendido en el espíritu colectivo y, además, por su irracionalidad, implicaba un peligroso conformismo que exigía un esclarecimiento, la exégesis del mal, cuyas fuentes estaban más allá del hombre argentino mismo. En tal orden, el libro de Scalabrini Ortiz es una profecía. Es el hombre argentino encarnado ya en conciencia histórica absorta que enjuicia sus males sin inocencia, pero también sin misticismo. Y este hombre convertido en símbolo de esquina — la esquina donde aguarda lo colectivo — prepara su fe en la Argentina».[38]
Guardando las debidas distancias, creo no equivocarme al afirmar que en esa esquina histórica aguardan el hombre y la mujer venezolanos. Con su tristeza a cuestas y también con sus pequeñas alegrías cotidianas. Debatiéndose entre la espera impaciente y la resignada paciencia de quienes ya nada esperan. Este tiempo nos exige cultivar la «paciencia impaciente, que es exacta y justamente lo contrario de la fatiga y de la costumbre: el esfuerzo por preservar y continuar sin habituarse ni acomodarse, deshabituándose y asombrándose».[39]
No es del todo cierto que los pueblos tristes, y aun los pueblos deprimidos, no pueden vencer. Los que no pueden vencer son aquellos que se han resignado y, pese a ello, aún pretenden exigirles lealtad a los pueblos. Tanto como lo hacen los alegres, los que han recuperado la confianza, los pueblos tristes aún pueden luchar y vencer, y de hecho pueden estar haciéndolo ya, si están dispuestos a sanar sus heridas y sus traumas, si están tratando de sobreponerse a la desfiguración del pasado, si están intentando hacerse de las herramientas para conocer el presente, si no han renunciado a la tarea de recuperar sus futuros perdidos. Con gente como esta es posible comenzar de nuevo.
Caracas, 11 febrero 2022
Notas:
[1] Mark Fisher. Los fantasmas de mi vida. Escritos sobre depresión, hauntología y futuros perdidos. Caja Negra Editora. Buenos Aires, Argentina. 2018. Págs. 48–49.
[2] Ibíd. Pág. 51.
[3] Daniel Bensaïd. Resistencias. Ensayos de topología general. El viejo topo. Madrid, España. 2006. Págs. 17–18.
[4] Daniel Bensaïd. Une radicalité joyeusement mélancolique. Textes (1992–2006). Textuel. Paris, France. 2010. Págs. 180–181.
[5] Mark Fisher. Los fantasmas de mi vida. Op. Cit. Págs. 52–53.
[6] Ibíd. Pág. 53.
[7] Immanuel Wallerstein. «Braudel y el capitalismo, o todo al revés», en: Impensar las ciencias sociales. Siglo XXI Editores. México. 1999. Págs. 227–230.
[8] Relataba Chávez: «En una ocasión me decía un Presidente neoliberal que ya se fue del Gobierno de su país [se refería probablemente a Vicente Fox, ex mandatario mexicano] […]: ‘Chávez está negando el mercado’. Eso fue en una Cumbre allá, cuando enterramos el ALCA, en Mar del Plata, en Argentina [IV Cumbre de las Américas, noviembre de 2005]. Y yo le dije: ‘No, Presidente, usted está equivocado, usted está falseando mis argumentos para tratar de debilitarlos’. ¡Ah! Porque estaba ahí aquel que fue jefe del imperio [George W. Bush], que no lo voy a nombrar, ¿ves? Ahí estaba sentado, entonces algunos presidentes querían lucirse delante del jefe, del amo, y bueno, este Presidente decía: ‘No, el presidente Chávez no sé de dónde sacó esa tesis, atacando el mercado’. Y le dije: ‘No, Presidente, ni yo ni nadie puede negar el mercado, el mercado es tan antiguo como la humanidad misma. Lo que nosotros atacamos es el llamado ‘libre mercado’, que no es libre ni es nada, es uno de los mecanismos que creó el capitalismo para expropiar al pueblo».
En: Hugo Chávez Frías. Intervención durante acto de conmemoración del 52 aniversario del 23 de enero de 1958. Todo Chávez en la Web. Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Hugo Chávez. Caracas, Venezuela. 23 de enero de 2010.
[9] Immanuel Wallerstein. Braudel y el capitalismo, o todo al revés. Op. Cit. Págs. 230–231.
[10] Mark Fisher. Realismo capitalista. Op. Cit. Pág. 23.
[11] Reinaldo Iturriza López. «Cuarentena (IV). Un paréntesis sobre neoliberalismo y rebelión». Saber y poder, 1 de noviembre de 2019.
[12] Reinaldo Iturriza López. «Cuarentena (VIII). Neoliberalismo y clases populares: la mutación en marcha». Saber y poder, 4 de febrero de 2020.
[13] Reinaldo Iturriza López. «Cuarentena (IX). Estado de excepción y el lugar de las mayorías populares». Saber y poder. 18 de febrero de 2020.
[14] Mark Fisher. Los fantasmas de mi vida. Op. Cit. Pág. 54.
[15] Ibíd. Págs. 54–55.
[16] Reinaldo Iturriza López. «Contra la lealtad resignada». Saber y poder, 12 de octubre de 2013.
[17] Mark Fisher. Realismo capitalista. Op. Cit. Pág. 130.
[18] Ibíd. Págs. 26–27.
[19] Ibíd. Pág. 130.
[20] Reinaldo Iturriza López. «La rebelión que vendrá». Saber y poder, 24 de junio de 2016.
[21] Mark Fisher. Realismo capitalista. Op. Cit. Pág. 137.
[22] Mark Fisher. Los fantasmas de mi vida. Op. Cit. Págs. 50–51.
[23] Daniel Bensaïd. Resistencias. Op. Cit. Pág. 21.
[24] Stuart Hall. «Gramsci y nosotros». Intervenciones en estudios culturales. Volumen 3, N° 4, enero-junio de 2017. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia. Págs. 16–17.
[25] Mark Fisher. Realismo capitalista. Op. Cit. Pág. 58.
[26] Reinaldo Iturriza López. «Cuarentena (IV). Un paréntesis sobre neoliberalismo y rebelión». Op. Cit.
[27] Malfred Gerig. La Larga Depresión venezolana. Economía política del auge y caída del siglo petrolero. (Libro inédito). Caracas, Venezuela. 2022.
[28] Reinaldo Iturriza López. «El chavismo en el laberinto hegemónico (y una novedad histórica)». Saber y poder, 16 de diciembre de 2021.
[29] Mark Fisher. Realismo capitalista. Op. Cit. Pág. 118
[30] Hugo Chávez Frías. Agenda Alternativa Bolivariana. Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información. Caracas, Venezuela. Febrero de 2007. Pág. 15.
[31] Arturo Jauretche. «Política nacional y revisionismo histórico». Obras completas. Volumen 7. Corregidor. Buenos Aires, Argentina. 2006. Págs. 8, 13–15.
[32] Raúl Scalabrini Ortiz. Política británica en el Río de la Plata. Editorial Sol 90. Barcelona, España. 2001. Págs. 5–8.
[33] Arturo Jauretche. Polémicas. Peña Lillo. Buenos Aires, Argentina. 2007. Pág. 16. El pasaje aparece referido en la introducción del libro, a cargo de Norberto Galasso.
[34] Raúl Scalabrini Ortiz. «La ciudad está triste». Noticias Gráficas, 10 de junio de 1931.
[35] Juan José Hernández Arregui. Imperialismo y cultura. Ediciones Continente. Buenos Aires, Argentina. 2005. Págs. 88–89.
[36] Walter Benjamin. Tesis sobre la historia y otros fragmentos. Introducción y traducción de Bolívar Echeverría. Editorial Ítaca. Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 2008. Pág. 53.
[37] Juan José Hernández Arregui. Imperialismo y cultura. Op. Cit. Pág. 100.
[38] Ibíd. Págs. 100–101.
[39] Daniel Bensaïd. Resistencias. Op. Cit. Pág. 19.
¡Muchas gracias por tu lectura! Puedes encontrar nuestros contenidos en nuestro sitio en Medium: https://medium.com/@latizzadecuba.
También, en nuestras cuentas de Facebook (@latizzadecuba) y nuestro canal de Telegram (@latizadecuba).
Siéntete libre de compartir nuestras publicaciones. ¡Reenvíalas a tus conocid@s!
Para suscribirte al boletín electrónico, pincha aquí en este link: https://boletindelatizza.substack.com/p/coming-soon?r=qrotg&utm_campaign=post&utm_medium=email&utm_source=copy
Para dejar de recibir el boletín, envía un correo con el asunto “Abandonar Suscripción” al correo: latizzadecubaboletin@gmail.com
Si te interesa colaborar, contáctanos por cualquiera de estas vías o escríbenos al correo latizadecuba@gmail.com