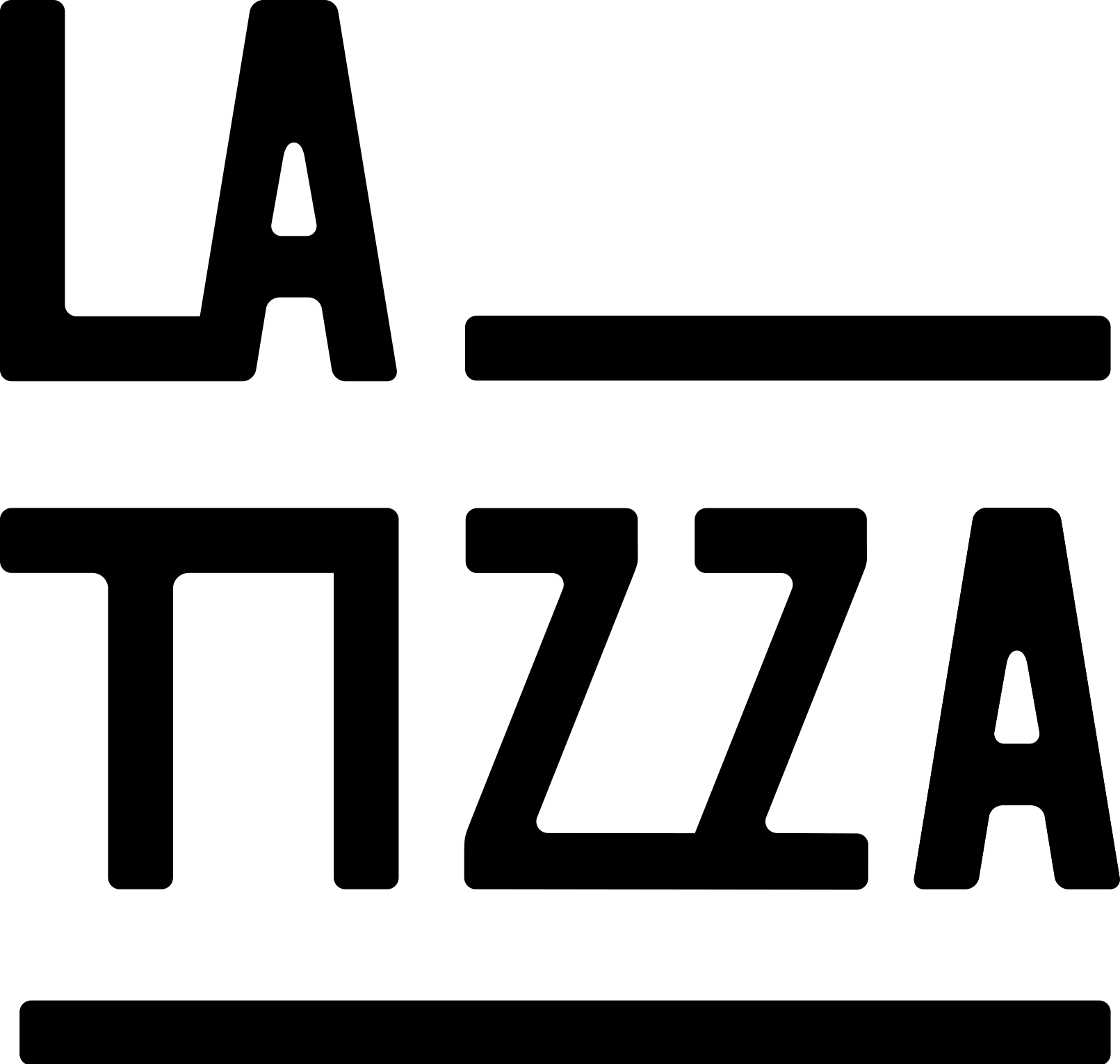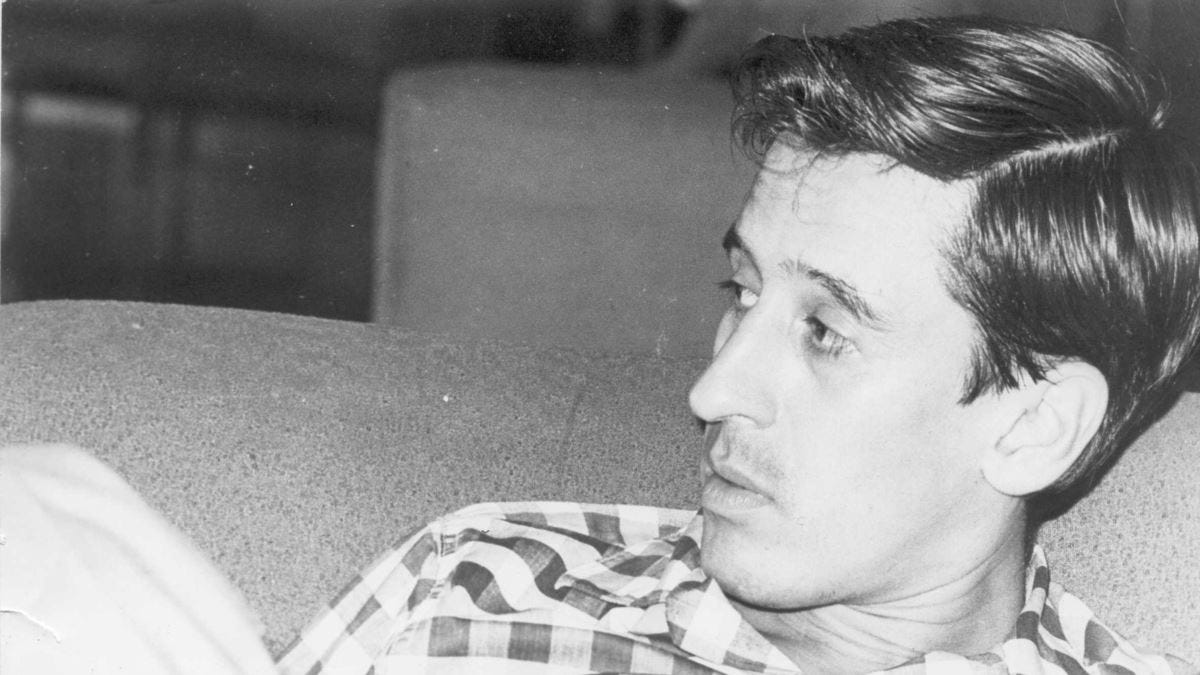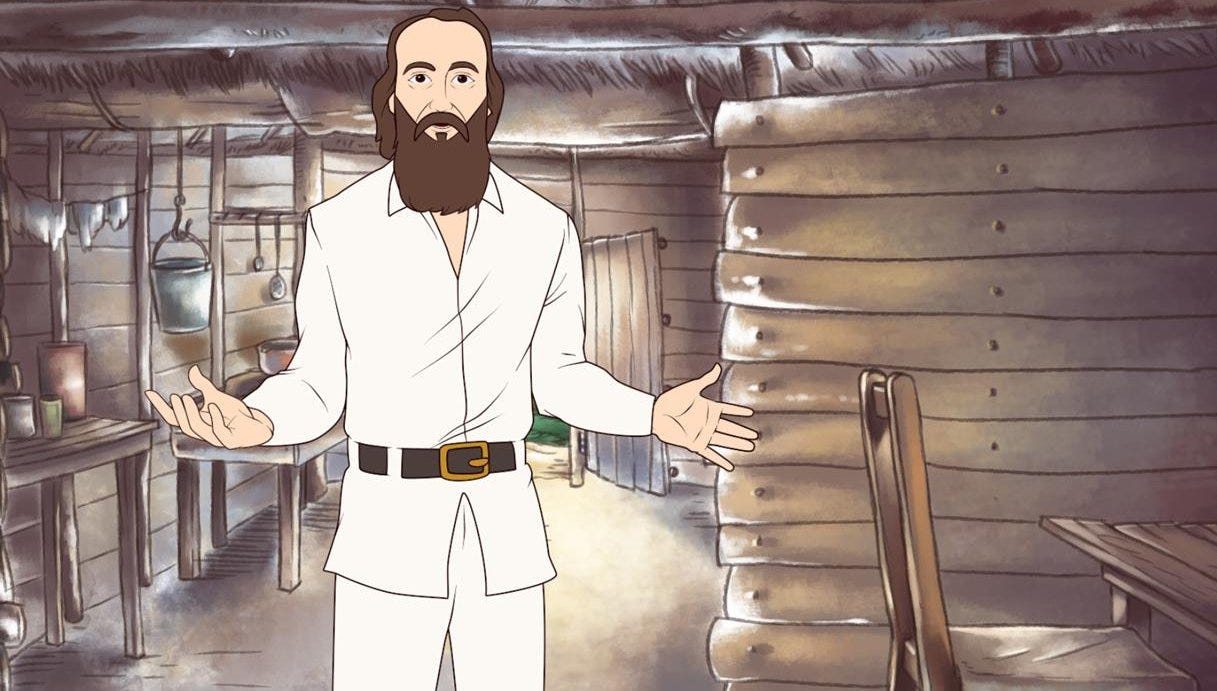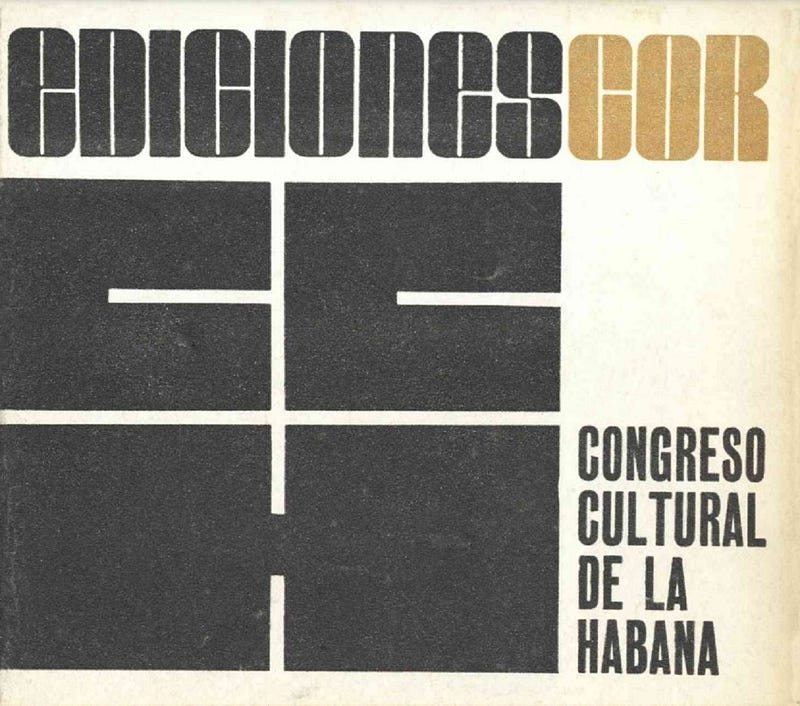Por Laura Vichot Borrego

Nota editorial
A finales de junio de este año, los transeúntes alrededor del Parlamento de la República de Ghana podían observar una manifestación de mujeres con grandes carteles en rojo en los que se podía leer «Don´t tax my period». En medio de la crisis se había aprobado un impuesto especial a las almohadillas sanitarias. El Movimiento Socialista de Ghana, protagonista de la protesta, colocaba en el centro de la discusión la «period poverty» (pobreza menstrual) y la operación de extracción de riqueza que significaba incrementar el precio de un producto esencial. Visibilizaba así un asunto que este trabajo que hoy presentamos define en sus rasgos más generales. En un momento donde en la sociedad cubana y su proceso revolucionario se debate qué es fundamental y qué no, esta arista nos muestra un lado invisible de nuestra propia crisis.
Mi tema se siente infernal. Le rocío agua, cepillo partes de él, lo froto con toallas, lo entalco, añado lubricante. Le echo combustible y allá va mi tema, mi tema de actualidad, mi tema polémico, mi tema amplio, mi tema cojeante, mi tema miope, mi tema con problemas de espalda, mi tema de mal comportamiento, mi tema vulgar, mi tema escandaloso (…)
Margaret Atwood (1992)
Bajito, bajito, como si de un crimen se tratara… hablan las abuelas, las madres, las hermanas, o las amigas de las adolescentes asegurándose de que sus palabras no las expongan a los oídos de los otros: los abuelos, los padres, los niños de la casa o los varones en pubertad de la escuela y el barrio. El «tema candente», como la escritora canadiense Margaret Atwood llama a las cosas del cuerpo femenino.
Pero no solo abordan «el tema» excediendo los límites de la gravedad, ¡no! También deben asegurarse de tratarlo al margen de la sociedad — masculina, vale aclarar — , para que algo tan natural no inspire asco o enojo y no quede rastro de su paso ni por los muebles íntimos del hogar ni en el sanitario. En consecuencia, las adolescentes deben cargar con los accesorios de contención menstrual a todas partes y no dejarlos a la vista como si del jabón, el gel de baño o el shampoo se tratase.
Aunque menstruar es como sudar, resulta una realidad incómoda que hoy nos remite a varias de las interpretaciones que en el pasado le fueron concedidas.
En las culturas de origen semítico, por ejemplo, la tienda roja era el espacio donde se recluían las mujeres cuando no podían presentarse al mundo masculino por estar en regla, después de los partos o en momentos de enfermedad. Occidente comparte una porción importante de su simbolismo con el cristianismo en tanto religión semítica, y con ello nos referimos a países como Cuba, que se inserta en esta subjetividad a través del colonialismo español y los restantes procesos culturales del siglo XX.
La expresión tienda roja bien contribuye a representar el aislamiento psicosocial que la mujer y disidencias sexuales viven durante los días menstruales, ya que no solo debe vivirse bajo limitaciones físicas sino en «prudencia emocional».
El tabú de presentarse físicamente ante los ojos de la humanidad en los días del sangrado fue sustituido por formas más sutiles de disciplinamiento corporal. En la actualidad, donde ocupa un lugar relevante la palabra y el derecho a la voz, equivale a no nombrar y abordar el hecho de la menstruación con toda naturalidad entre políticas sociales y laborales inflexibles.
Toallas higiénicas, tampones, copas menstruales, jabones y fármacos se promocionan a lo largo del mundo en función de la «higiene femenina» más que por salud menstrual. Es tan natural y «solemne» que los hombres orinen detrás de cualquier árbol o andamio, como lo es de prudente que las mujeres se aseguren de andar limpias en los días del ciclo.
Otro de los aspectos principales del debate que debe ser posicionado a causa de la cultura cisheteropatriarcal y sus lógicas binarias, es que la menstruación se reproduce como un acontecimiento humillante tanto para una mujer joven o adulta, como para las personas andróginas y hombres en transición (hombres trans) que aún viven el hecho biológico de menstruar.
No olvidemos que el género como medio cultural racionaliza la biología humana esencializando el ser mujer y la feminidad en la biología del útero y las hormonas. Por lo que
contribuir a la salud menstrual no es un proceso que pase solo por proveer condiciones materiales adecuadas a la gestión de la menstruación, sino que implica dignificar los cuerpos que menstrúan.
I.
Pero, ¿cómo repercute en tanto hecho vergonzoso?
El miedo o «síndrome de la mancha» hace que una persona sexo/identidad diversa no pueda andar durante cinco días como promedio sin la presión social de que la sangre corra por el blúmer hasta la prenda de vestir externa.
Después de una mujer, solo un novio o esposo podría avizorarle de una mancha en la pendiente del pantalón o falda. Como es lógico, si a los hombres no corresponde preparar a las niñas para el primer desprendimiento del útero ni para desarrollar habilidades para vivir dicho proceso, es porque tampoco han sido preparados para asumir responsabilidades o desplegar actitudes empáticas hacia el mismo. Aunque no todas las personas son socializadas de igual forma, en nuestras culturas machistas ocurre predominantemente así.
La menstruación es considerada tan ocultable hasta el punto de que en Cuba llamamos al accesorio de gestión menstrual más popular: «íntima».
II.
Otro hecho amerita ser cuestionado.
Los juicios de la persona menstruante pueden llegar a ser infravalorados bajo el argumento machista y en apariencia racional de la «histeria». Esto quizás explique el por qué la menstruación es interpretada unas veces como enfermedad y otras no.
Cuando descubres el origen etimológico del término «histéricas», te adentras en un juego de palabras, algo así como llamar a la mitad de la humanidad «utéricas». «Hysteron» es el término griego que le da origen y equivale a «útero».
La que fuera eliminada como diagnóstico médico desde 1952 por la Asociación Americana de Psiquiatría (A.P.A), ha devenido forma invariable de justificar, en la materialidad de los cuerpos, expresiones emocionales femeninas propias al síndrome premenstrual. Los tratamientos (o formas de ser abordadas desde el punto de vista social) de la histeria y la menstruación a lo largo de la historia remiten a un cruce de caminos.
Por muchos años se consideró que el origen de la histeria era la frustración sexual femenina, pero nada se hacía por promover una sexualidad gratificante y plena. Incluso, el procedimiento seguido con las pacientes diagnosticadas durante el siglo XIX y parte del XX eran los llamados masajes pélvicos, siempre en un ambiente hermético y con mediación masculina.
En nuestros días el equivalente a este fenómeno es la interpretación popular de los días menstruales. Los cambios psíquicos y emocionales que — sin ser la generalidad — acompañan el proceso hormonal, no se asumen como resultado de acumulados sociales y domésticos (conflictos y problemas que afectan a las mujeres con mayor fuerza). En cambio,
se acusa a los seres y cuerpos que menstrúan de perturbar la tranquilidad y el sosiego masculino o de la pareja, se les acusa de «histéricas» por mostrar irritación a causa del dolor, el disgusto, el agotamiento, las náuseas y alteraciones en los senos.
No solo esto, los «úteros histéricos» también venden: en Colombia durante el 2007, se publicitaron fármacos como Buscapina Fem que dicen cambiar las «caras de cólico». A esto llamamos políticas de la menstruación, la influencia que ejercen entidades médicas, religiosas, culturales, mediáticas, en el modo de vivir el hecho biológico desde su materialidad física hasta la psiquis, en el modo de reproducir representaciones de género que regulan y sostienen sistemas de comportamientos.
Maydi Bayona, feminista negra cubana, posee un modo particular de abordar esta problemática. Los periodos menstruales y sus dolencias, de acuerdo con la filósofa, no serán naturalizados en tanto prevalezca «la desarmonización de los cuerpos con la Luna». Es decir, hasta que no reconciliemos la realidad femenina y humana diversa con el entorno, porque psiquis-cuerpo-ambiente social resultan inseparables y según los parámetros de estabilidad entre ambos resultan los efectos de esta interacción.
III.
Durante el ciclo menstrual — proceso que dura 28 días como promedio — , los ovarios liberan un óvulo, el cual viaja por las trompas de Falopio hacia el útero en búsqueda de un espermatozoide. Pero si este no es fertilizado, el revestimiento uterino se desprende y el proceso comienza nuevamente.
Menstruar procede del latín «menstruus», que significa mensual. También se le llama «regla» porque es un hecho involuntario que si bien no puede ser controlado conscientemente, sirve para orientar el autoconocimiento sobre determinados procesos fisiológicos. Es un ciclo, que prepara el cuerpo para la fecundación sin importar el momento social o la estación del año — y sin importar los intereses y proyecciones personales — , pero al cual no se arriba siempre en iguales condiciones de bienestar físico y emocional.
Este suceso vital e involuntario de movimientos controlado por las hormonas producidas por el sistema endocrino, puede transcurrir o no entre dolores, fatiga, agotamiento…
En cambio, las políticas laborales tanto públicas (profesiones y oficios) como privadas (reproducción de la vida, trabajo doméstico y cuidado de familiares dependientes) exigen igual rendimiento a las personas que lo viven. Lo vemos cuando se tachan como actitudes reprochables no querer ir a clases o presentarse a trabajar, o, no desempeñarse con igual eficiencia en las funciones que a cada cual corresponde en entornos como el hogar.
Una alusión interesante a la menstruación aparece en el libro El Segundo Sexo (1949) de la filósofa francesa Simone de Beauvoir, quien la llama la «maldición femenina». El patriarcado desestima el valor que posee la «seguridad social» como factor esencial para la gestión de la menstruación y la integridad de la persona, al tiempo que banaliza el conocimiento y responsabilidad colectivos como agentes de la salud menstrual.
IV.
Poco se habla en nuestras sociedades de «salud menstrual», un camino esencial para el empoderamiento de las personas sexo/identidades diversas que menstrúan. Este parámetro involucra la estabilidad física, emocional y social, para lo cual son indispensables: el autoconocimiento corporal, la capacidad para manejar los cambios físicos y emocionales, y la seguridad social.
En los marcos de un sistema de dominación múltiple, donde los cuerpos aparecen perforados por varios ejes o estructuras de dominación clasista, cisheteropatriarcales, coloniales y raciales, es un reto consolidar el derecho a la salud menstrual. Este proceso pasa por la necesidad de naturalizarla (contra tabúes y estereotipos) y extender el acceso a su gestión segura para que no constituya solo el privilegio de unas personas.
El acceso a productos sanitarios adecuados, higiene y entorno seguro es clave. La comercialización en Cuba de los accesorios de contención menstrual (toallas higiénicas, las almohadillas desechables, tampones, las copas menstruales y cualquier otro producto de contención) es limitado mientras la población no accede por igual ni a su distribución entre las zonas rurales y urbanas, ni a los precios establecidos en el mercado informal.
A la par de la feminización de la pobreza, las brechas sociales y las carencias, mujeres y disidencias sexuales escasean del acceso regular a las «íntimas» o almohadillas sanitarias — el producto más usado hasta hace unos años — mientras se comercializa a un precio elevado la copa menstrual. En ese sentido concebimos el colonialismo como la forma de sustituir unas prácticas e imponer otras más rentables para unos e inaccesibles para otros.
No pensar los procesos de este modo, implicaría atentar contra la salud física y emocional de cerca de la mitad de la humanidad, así como desproveerla de un trato digno. Este hecho afecta a todas las personas de un modo u otro, y debe ser asumido como responsabilidad colectiva, porque los ciclos económicos en que se sostiene la vida se consolidan entre todos los seres humanos y no puede prescindir de ningún grupo social.
Romper las fibras y los puntales de la tienda roja, equivale a proveer de las condiciones socioeconómicas y sociopolíticas necesarias para menstruar con dignidad, incluye el derecho a nombrar todo lo que emana de la naturaleza humana y presentarlo como universal (no íntimo).
Reiteramos, no se trata de dignificar solo la menstruación porque caeríamos en otro relativismo que esencializa unos cuerpos en el útero, sino con ello los cuerpos que menstrúan.
Las feministas de la segunda ola (años sesenta) posicionaron una vez y para siempre un logos universal: «lo personal es político». Esta premisa de lucha significa, por un lado, que los cuerpos y emociones se encuentran controlados por distintas formas de poder y, por el otro, que evocar las causas íntimas representa un factor decisivo de la emancipación humana. Hablar de la menstruación, el embarazo, la lactancia, la menopausia y otros acontecimientos corporales, es un paso importante para deconstruir los comportamientos, valores y actitudes que afectan nuestras corporalidades. Ese diálogo, y esa deconstrucción, son un derecho.
¡Muchas gracias por tu lectura! Puedes encontrar nuestros contenidos en nuestro sitio en Medium: https://medium.com/@latizzadecuba.
También, en nuestras cuentas de Facebook (@latizzadecuba) y nuestro canal de Telegram (@latizadecuba).
Siéntete libre de compartir nuestras publicaciones. ¡Reenvíalas a tus conocid@s!
Para suscribirte al boletín electrónico, pincha aquí en este link: https://boletindelatizza.substack.com/p/coming-soon?r=qrotg&utm_campaign=post&utm_medium=email&utm_source=copy
Para dejar de recibir el boletín, envía un correo con el asunto “Abandonar Suscripción” al correo: latizzadecubaboletin@gmail.com
Si te interesa colaborar, contáctanos por cualquiera de estas vías o escríbenos al correo latizadecuba@gmail.com