Étienne Balibar
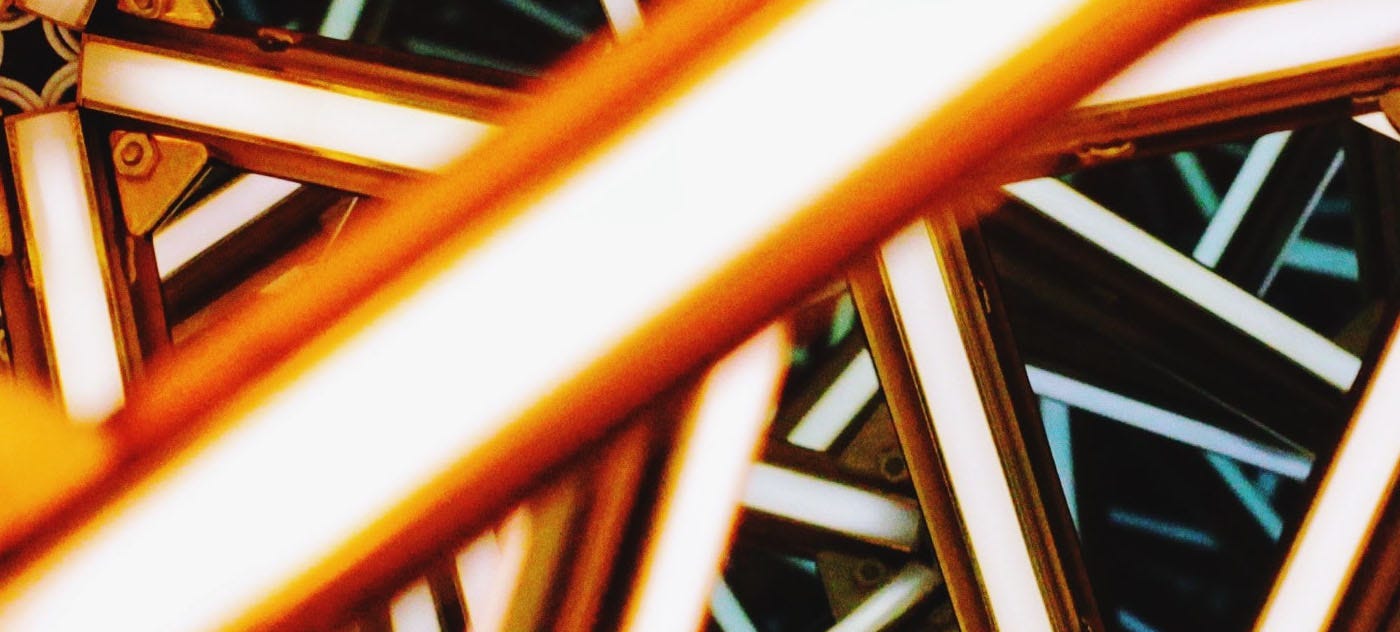
*Publicado en colaboración con Patrias. Actos y Letras
El presente ensayo de Étienne Balibar apareció por primera vez, en traducción al italiano de Riccardo Antoniucci, en el volumen Karl Marx y Friedrich Engels, Manifesto comunista. Proletari di tutti i paesi, unitevi! (Traduzione di Marina Montanelli). Saggi e contributi sull’attualitá del Manifesto di Étienne Balibar, Partha Chatterjee, Pierre Dardot e Christian Laval, Alisa Del Re, Silvia Federici, Verónica Gago, Michael Hardt e Sandro Mezzadra, Antonio Negri [e] Slavoj Žižek (Traduzioni di Riccardo Antoniucci, Giovanna Ferrara, Elisa Gligliarelli [e] Vincenzo Ostuni, Edizione a cura di C17), [Milano], Ponte alle Grazie, 2018. Esa nueva traducción, comentario y edición del Manifiesto tuvo como escenario el bicentenario del natalicio de Marx.
C17 es el acrónimo con que se conoce La conferenza di Roma sul comunismo, celebrada del 18 al 22 de enero de 2017, y en la que participaron o a la que contribuyeron, entre otros, los autores mencionados.
El texto que sigue ha sido traducido por Rolando Prats a partir de una versión digital en francés de lo que presumimos es el texto original, “Le ‘Manifeste’ par-dessus son temps (postface pour une réédition)”, publicada el 21 de noviembre de 2020 en Abolition Democracy 13/13, sitio web “co-sponsored by the Columbia Center for Contemporary Critical Thought and the Society of Fellows in the Humanities at Columbia University”.
Que nos conste, es esta la primera vez que se traduce al español. La traducción del texto en francés ha sido cotejada con la ya mencionada traducción al italiano y, según parece, una versión en inglés — más que una traducción en sentido estricto — por Xavier Flory, titulada “The Manifesto Beyond Its Time (Afterword to a New Edition)”, igualmente publicada en Abolition Democracy 13/13, el 27 de noviembre de 2020.
Se reproducen, adaptadas y corregidas allí donde nos pareció aconsejable ante omisiones o inexactitudes, o inevitable a la vista de frecuentes incongruencias y descuidos en las citadas versiones encontradas en Abolition Democracy 13/13, las notas del presunto original en francés, entre las que se han insertado, señaladas por asteriscos — , a fin de no alterar la secuencia numérica de las notas originales — las notas del traductor seguidas de su atribución mediante las siglas RP. Las adiciones entre corchetes insertadas en el cuerpo de las notas originales — en su mayoría, referencias bibliográficas — son del traductor.
El título con el que se publica ahora en Patrias. Actos y Letras, “La transición infinita: tiempos del Manifiesto”, también es del traductor.
Con la publicación de este ensayo de Étienne Balibar, Patrias. Actos y Letras inicia así la de otros trabajos conexos — en los tiempos (¿dialécticos? ¿O deberíamos tal vez decir diacríticos?) del Manifiesto — con ocasión, el 18 de marzo que se nos encima, y como único cabe recordar a la vez con fidelidad y promesa cualquier otro acontecimiento que se haya inscrito, que decidamos inscribir, bajo la figura de la emancipación, nosotros los del nosotros soñado, entrevisto, inconcebible ya sin la amistad en la agonía de lo político y por él — única alegría que no es suspensión del juicio, tregua — , aspiración que se va tornando, contra toda apariencia, cada vez mas tautológica — de los primeros 150 años de memoria (y todavía de (re)fundación) del primero de los setenta y dos días, datados pero por agotar, de la Comuna.
“(…) sin duda, el tiempo ha saltado por encima del ‘Manifiesto’, pero al mismo tiempo, paradójicamente, el ‘Manifiesto’ ha saltado (y sigue saltando) por encima de su tiempo. De suerte que está destinado a ser periódicamente reescrito: esa reescritura se inició de inmediato, entre sus propios autores; y, lo que es más sorprendente aún, continúa hoy. La más reciente de esas reescrituras es “Undici tesi sul comunismo possibile” (2017), fruto del “trabajo común” de los miembros del colectivo organizador de la Conferencia de Roma sobre el comunismo.”
Aunque no sea la obra “comunista” más difundida de la historia (ese lugar lo ocupa el “Pequeño Libro Rojo”, es decir, las Citas del presidente Mao Zedong, que casi les hacen sombra a la Biblia y al Corán), el Manifiesto de 1848 sigue siendo el texto más emblemático de la tradición marxista revolucionaria, el que declara y explica las intenciones que cristalizaron en esa tradición y el que sienta sus bases teóricas en forma de un relato histórico acompañado de un análisis social y a su vez ampliado por un programa político. El Manifiesto formula las consignas en nombre de las cuales se organizó y evolucionó el movimiento de masas (pero también, como en todas las grandes “creencias” de la historia, en nombre de las cuales se escindió y se reformó) que — aunque no haya “transformado el mundo” en el sentido en que el Manifiesto imaginaba — determinaría más que ningún otro movimiento lo que habría de estar políticamente en juego entre la segunda mitad del siglo XIX y la segunda del siglo XX. El Manifiesto hizo así de sus autores, Marx y Engels[1], la encarnación de una figura intelectual a la que había aspirado toda la tradición filosófica (al menos la occidental, que por esa misma razón terminó viéndose universalizada) desde por lo menos Platón: la del “filósofo-rey”, o la del discurso erudito que, por el sesgo que gobierna su saber y que éste, a su vez, ilumina, produce también sus efectos en la vida de los hombres. Figura, por consiguiente, de cierto absoluto, que no sería del orden de lo trascendente, sino de lo histórico y lo político, allí donde la objetividad social y la subjetividad revolucionaria se envuelven y determinan mutuamente. No es de extrañar, en esas circunstancias, que el título y el contenido del Manifiesto encarnen, más que ningún otro documento “literario”, la insistencia y la incertidumbre de la idea de revolución que no ha dejado de inquietar ni de hacer soñar a hombres y mujeres del siglo XXI.
Es precisamente ahí donde comienzan las dificultades. Ahora que el suelo de las experiencias y las evidencias en que se asentaba esa encarnación se ha hundido casi por completo — no sólo por el desgaste del tiempo, sino también por vicisitudes a veces dramáticas — o (según una metáfora alternativa tomada en préstamo de Michel Foucault) ahora que el texto y las ideas del Manifiesto han dejado de habitar en la historia como “pez en el agua”, fuera de la cual no puede respirar[2], ¿cuál puede ser el estatus de ese texto, no sólo para quienes lo sigan leyendo, sino para todos aquellos que escuchen decir que el Manifiesto es la expresión concentrada del “marxismo”? Existe un gran riesgo de que ese estatus oscile entre los polos antitéticos de un documento, o incluso de una pieza de museo, a la que sin duda habrá que dedicar cuidadosos análisis filológicos, ideológicos y sociológicos, pero que por definición no dibuja sino un “futuro pasado” (Koselleck[1]), y una profecía, de alguna manera intemporal, o mejor aún, susceptible de ser invocada como signo de esperanza frente a todos los “hechos” — esos hechos que, como decía Rousseau, hay que “dejar de lado”, para poder pensar la posibilidad de la emancipación — y que se podría designar como una Idea (“la Idea Comunista”). Por un lado, pues, la teoría devuelta a los condicionamientos fechados de su escritura. Por otro, la práctica como pura “interrupción”, si bien en forma de invocación más que de actualidad.
Es para escapar de esa disyuntiva que, sin pretender por ello reconstruir lo absoluto, quisiera en las siguientes páginas intentar una vez más la experiencia de una lectura crítica del texto del Manifiesto. Con ello me refiero a una lectura que examine sus propuestas y argumentos tomándolos al pie de la letra, pero que al mismo tiempo revele sus aporías, tanto en forma de dificultades internas originalmente ocultas, tal como las ha revelado el desarrollo de la “teoría”, como en forma de puntos ciegos, tal como lo han mostrado en toda su realidad sus aplicaciones “prácticas”. De ese modo, espero al menos insinuar la posibilidad de un nuevo uso de las formulaciones del Manifiesto, que siga articulando “la interpretación del mundo” y su “transformación” (siguiendo la enigmática antítesis propuesta por la “Undécima Tesis sobre Feuerbach”), o que se sitúe en el punto de inflexión entre ambas. Carezco, sin embargo, de cualquier certeza anticipada sobre la proporción en la que (entre “nada” y “todo”) podrán ser “validadas” esas formulaciones. Nada se puede seguir dando por sentado. Todo es, eventualmente, repensable y recuperable en condiciones por determinar.
Procederé señalando, uno tras otro, algunos núcleos importantes de sentidos y problemas que corresponden aproximadamente a cada uno de los tres capítulos principales del Manifiesto: la analogía de las revoluciones (burguesa, proletaria) y la idea de la lucha de clases como “guerra civil” (capítulo uno); el concepto negativo de “política” como fin del Estado (capítulo dos); la posición de la “teoría del partido” (y de su discurso) fuera de los conflictos ideológicos y su articulación con la subjetividad revolucionaria (capítulo tres). Pero es menester comenzar por el final, sin perjuicio de volver a él de otra manera después de examinar las “premisas” con que Marx y Engels complementan sus conclusiones, presentadas como consignas.
El “cuarto capítulo” del Manifiesto expresa la “posición” (Stellung) de los comunistas frente a “los diferentes partidos de oposición” (oppositionellen Parteien). A lo largo del texto, esa denominación se extiende a “todo movimiento revolucionario contra el orden social y político existente”, tal como se desenvuelva cada movimiento, con diferencias y desigualdades, en “todos los países” (traducción al español de überall, “por todas partes”, “en todo el mundo”). Como ya se había hecho en el capítulo dos, esa formulación deja claro que los comunistas no son, en un sentido organizativo, en sí mismos un “partido” aparte. Más bien constituirían la instancia de enlace, la capacidad “subjetiva” que sintetiza a los “partidos” revolucionarios: una especie de “partido de partidos”, o de “movimiento de movimientos”, que debe totalizarlos para propulsar su acción a escala de la propia totalidad, es decir, del mundo que el capitalismo está en vías de unificar. Ello también significa que los movimientos que pretenden derrocar el orden existente pueden pensarse desde un único punto de vista, o como efecto de una única lógica.
Es posible, no obstante, comprobarlo examinando las expectativas del célebre eslogan: “Proletarios de todos los países, ¡uníos!”, que presupone varias facetas. En primer plano aparece la del antagonismo “violento” (en alemán: feindlichen Gegensatz, hostilidad, en el sentido de una relación con el enemigo, que recuerda a la “guerra civil”, de la que se habló al principio del capítulo primero) entre el proletariado y la burguesía, portadora y organizadora del orden capitalista. Ese antagonismo hunde sus raíces en el mecanismo mismo de la explotación del trabajo — que aquí es caracterizado como trabajo obrero, trabajo de una clase obrera a la que el nombre de “proletariado” confiere el significado de clase radicalmente explotada, sin ninguna reserva de autonomía — mediante la propiedad privada de los instrumentos de producción y de la fuerza de trabajo asalariada[3]. Antagonismo que no puede conducir sino a un derrocamiento o una abolición de la propia propiedad capitalista. Ahora bien, como esta última ha recapitulado y “absolutizado” todas las formas históricas anteriores de propiedad privada, ese derrocamiento adquirirá al mismo tiempo el significado de una abolición de la propiedad privada en general. Pondrá fin, además, a la historia de las ßluchas de clases (o, como se dirá más adelante en ese mismo espíritu en el Prefacio a la Contribución a la Crítica de la Economía Política (1859), a la historia de las “formas antagónicas” de la producción social). Evidentemente, es a ese aspecto de la consigna final al que se aplica, en primer lugar, el calificativo de comunista[4]. Comunistas son quienes “en todos los movimientos plantean la cuestión de la propiedad” y preparan así la transformación de la propiedad privada en “propiedad social” (capítulo II) (gesellschaftliches Eigentum, a veces — mal — traducido como “propiedad común”).
El programa, empero, posee otras dos facetas, comprendidas en la consigna, que toda la articulación del texto, en la medida en que describe un “movimiento” y no sólo un “régimen”, nos lleva a considerar como correlativas de la primera, y, por tanto, como componentes de pleno derecho de la concepción del comunismo expuesta en el Manifiesto y que son: el internacionalismo y el radicalismo político, que “apoya” a todos los partidos democráticos y (sin por ello, eventualmente, dejar de hacer la crítica de sus “ilusiones revolucionarias”) los dirige hacia lo que objetivamente forma su “futuro”, es decir, la revolución comunista. Esos dos aspectos están estrechamente ligados, puesto que las formas concretas de internacionalismo que se evocan consisten, precisamente, en situarse en el corazón de la “tendencia” de la democracia radical (igualitaria, revolucionaria) que habrá de superarse a sí misma en revolución social (o a rebasar sus “límites burgueses”). Sin embargo, está claro que no tienen exactamente el mismo estatus. Ello resulta aún más claro si nos remontamos a su genealogía en el curso de la obra. El internacionalismo está inmediatamente ligado a la idea misma de proletariado[5]: su correlación se basa en el análisis del carácter transnacional del desarrollo del capital y, frente a él, del trabajo. El capital, como tal, es de carácter mundial[2], y “los proletarios no tienen patria” (capítulo II). Podría decirse que en el Manifiesto se da una unidad “analítica” entre comunismo e internacionalismo. Uno es impensable sin el otro. Por el contrario, la unidad entre comunismo y democracia es “sintética”, conjuga dos términos distintos, lo que no significa que esa unidad sea contingente: pues sin lucha por la democracia no hay comunismo (es el comunismo el que “educa” políticamente a los proletarios), y sin “conquista de la democracia” (capítulo II) no se puede pasar a una sociedad sin clases, en la que, por supuesto, habrán de conservarse, e incluso de intensificarse, los valores de libertad e igualdad inherentes al ideal democrático. Sin embargo, podría parecer que el término “democracia” se refiere sólo a un “medio” político, una mediación dialéctica que el movimiento comunista debe poner en práctica para alcanzar su objetivo. Esa mediación se desvanece en su resultado.
Habremos de examinar de cerca el significado y las consecuencias de esa triple dimensión del “comunismo” cuyas consignas enuncia el Manifiesto, y de esa desigualdad entre sus términos. Revelaré de inmediato cuál es la pregunta que en última instancia deseo plantear, sin proponer una respuesta preestablecida: si hoy, que el “partido” anunciado performativamente en el Manifiesto (o que el Manifiesto hizo existir anticipadamente al describir su necesidad y definir su función histórica), no sólo se ha hecho realidad (como se creía ya en 1872 en el nuevo prefacio escrito por Marx y Engels, al día siguiente de la Comuna de París), sino que también se ha deshecho[3] (al menos en la forma organizativa que acabó adoptando en los siglos XIX y XX), queremos poder seguir diciéndonos “comunistas” y actuar en el espacio político dotando de un contenido práctico esa denominación, ¿qué hacer de los tres “componentes” del comunismo de Marx y Engels (socialización de los medios de producción, internacionalismo de clase, democracia revolucionaria)? ¿Cómo debe pensarse su articulación? ¿Y qué otros elementos, posiblemente contradictorios con algunos de los postulados iniciales, deben añadirse a ellos?
Paso ahora al primero de los tres análisis conceptuales que nos conducirán al núcleo de los problemas latentes en la teoría del Manifiesto:
se trata de la concepción de la revolución como “negatividad” del proceso histórico que se expone en el capítulo uno.
Naturalmente, no es posible examinar aquí la totalidad de ese capítulo, que logra la extraordinaria hazaña de resumir (o concentrar sintéticamente) las propuestas de una “ciencia de la historia” que aún no existe, es decir, que la inventa en la forma de sus conclusiones[6]. Por lo tanto, es necesario echar un vistazo demasiado rápido a lo que, incluso hoy (quizás más que nunca), parecen ser las tesis “brillantes” de Marx y Engels, en el sentido de que prevén transformaciones sociales de las que, en su época, no eran observables sino los pródromos. Esta “verificación” de las proyecciones del marxismo comenzó en vida de Marx y Engels (aun cuando se desmintieran otras predicciones, en particular la de una revolución inminente que se precipitaría por el estallido de una “crisis general” del capitalismo). Así, en 1867, en la conclusión del Libro I de El capital, tras haber expuesto la “tendencia histórica de la acumulación capitalista” subrayando los efectos de socialización de la producción y concentración de la propiedad que la misma conlleva, Marx llega a describir la “negación de la negación” cuyo contenido es “la expropiación de los expropiadores”. A continuación, cita el Manifiesto para demostrar que la forma revolucionaria de transformación social, provocada por la lucha de clases, es más pertinente que nunca.[7][7] Ese modelo de “collage” se ha repetido varias veces y ha desempeñado un importante papel importante a la hora de dar crédito a la idea de que la teoría del Manifiesto constituía un “bloque” fundamentalmente invariable, excepción hecha de algunas “rectificaciones”.
El Manifiesto no ignora, por supuesto, el vínculo entre acumulación y concentración, y parece prefigurar, aunque en términos más filosóficos que económicos, el problema de la socialización. Pero lo que le interesa sobre todo, porque esos rasgos hacen del capitalismo no sólo un sistema económico o un “modo de producción”, sino la condición de existencia y de actividad de una clase (la “burguesía” mercantil e industrial), son los procesos de mundialización y revolución permanente.
El capitalismo es, en esencia, un sistema “mundial”, o mejor aún, es el sistema económico que “mundializa el mundo”, al transgredir los límites culturales y territoriales y someter a todas las poblaciones a una única forma de dominación, cuyo teatro es el “mercado mundial”.
El capitalismo y la burguesía que es su portadora son “revolucionarios” en el sentido de que transforman constantemente las fuerzas productivas y disuelven las formas sociales que las obstaculizan, incluidas las que ellos mismos han creado (con la excepción de la principal de esas formas, la propiedad burguesa). Esas dos tesis subyacen a lo que, como habré de mostrar, constituye el hilo conductor de la “teoría” propuesta por el Manifiesto, a saber, la idea de la analogía histórica entre las revoluciones de la burguesía y el proletariado, que guía todas las elucidaciones del capítulo uno y su secuencia dialéctica. Pero antes de hacer explícito ese punto decisivo, me gustaría hacer una corrección en las observaciones anteriores. No deja de ser cierto que Marx dio muestras de una extraordinaria percepción del vínculo entre capitalismo y mundialización, el cual relacionó con la necesidad del capitalismo de ampliar constantemente la escala de la producción, de profundizar la división del trabajo y de generalizar la competencia entre trabajadores o proveedores de materias primas. Esa concepción conduce a la generalización de la lucha de clases entre la burguesía y el proletariado a escala de la totalidad de las formaciones sociales, que ahora corresponden verdaderamente a una misma “historia universal” (en alemán, Weltgeschichte). Obviamente, Marx permanece atento a las “desigualdades del desarrollo” entre países y entre regiones del mundo, así como a los desfasajes producidos por el hecho de que el capitalismo se apodera de sistemas de producción que han heredado formas sociales heterogéneas. Pero si, por un lado (al menos en el Manifiesto), tiende a considerar la colonización como un mero medio “violento” por el que el capital y la burguesía destruyen los obstáculos que las sociedades “tradicionales” interponen a la penetración del valor de cambio; por el otro, y sobre todo, cree que la forma en la que el capital somete el trabajo para derivar de este su propia sustancia es siempre, en última instancia, la del trabajo asalariado, que, precisamente, convierte al trabajador en proletario[8]. De ello se desprende que toda la complejidad de las relaciones sociales y de las propias relaciones de explotación en el espacio mundial por donde se extiende la dominación del capital no tiene otro significado, en última instancia, que el de un retraso o un desvío que no afecta a la unilinealidad esencial del proceso histórico que conduce a la revolución mundial mediante la expansión del capitalismo.
Es ese uno de los puntos respecto de los cuales resultan más interesantes algunas de las rectificaciones posteriores: en particular la del nuevo Prefacio de 1882 (todavía firmado por Marx y Engels, poco antes de la muerte de Marx), que se refiere a los efectos “geopolíticos” del desarrollo del capitalismo en los Estados Unidos y en Rusia, y que se hace eco en particular de los debates de Marx con los “populistas” rusos sobre el posible futuro comunista de las formas precapitalistas de propiedad que subsisten en algunos países. Del mismo modo que antes, al reflexionar sobre los efectos aceleradores de la historia que podía producir la “discordancia de los tiempos”[9] entre la situación alemana y la del resto de Europa, parecería que Marx estuviese a punto de reconocer que una totalidad “compleja” no se desenvuelve siguiendo un curso homogéneo y en un tiempo lineal. Volveremos sobre esa cuestión. No obstante, como se ve a las claras, mientras tales análisis no pongan en tela de juicio la idea de la “simplificación” o “polarización” de las luchas de clases en torno a una forma tendencialmente única de explotación del trabajo (el trabajo asalariado), no podrán, en última instancia, sino reforzar el determinismo del desarrollo considerado en su conjunto.
Hemos llegado así al punto principal. La tesis de la analogía de las revoluciones aparece explícitamente expresada en el texto: “Al alcanzar esos medios de producción e intercambio una determinada fase de su evolución (…) las relaciones feudales de propiedad dejaron de corresponder a las fuerzas productivas que ya se habían desarrollado (…) Se transformaron en otras tantas trabas. Era preciso romper esas trabas. Y fueron rotas (…) Ante nuestros ojos se despliega un proceso análogo (eine ähnliche Bewegung) (…) la sociedad burguesa moderna, que ha hecho surgir como por encanto tan poderosos medios de producción y de intercambio, se asemeja al hechicero que ya no es capaz de dominar las potencias infernales que ha desencadenado con sus conjuros…”[4]. Y, más adelante, en la vertiente política: “cuando la lucha de clases se acerca a su desenlace, el proceso de descomposición de la clase dominante (…) adquiere un carácter tan violento y tan agudo que una pequeña fracción de esa clase reniega de sí misma y se une a la clase revolucionaria, la clase portadora del porvenir. Así como antes una parte de la nobleza se pasó a la burguesía, hoy en día una parte de la burguesía se pasa al proletariado…”. Esa tesis es mucho más que una frase. Detrás de esas fórmulas se revela de hecho un esquema analítico que se aplica a toda la historia y especialmente a la historia “moderna”, la cual constituye su verdadero objeto. Se advertirá enseguida que esta idea no propone un esquema estático, del tipo: observemos las revoluciones (o imaginémoslas, para la revolución proletaria que viene), y constataremos que se pueden clasificar bajo un mismo concepto, lo cual, sin embargo, es importante para justificar el empleo de la palabra o para elegir uno de sus significados entre aquellos que la historia ha sedimentado en el lenguaje[10]. Se trata de poder extrapolar, de la revolución burguesa, determinaciones que valgan para la revolución proletaria, y de manera más profunda aún, se trata de poner en marcha un proceso dialéctico de “superación” por parte de la revolución proletaria de los límites de la revolución burguesa a partir de las contradicciones propias de ésta y, por tanto, de los efectos que ha producido. Pero ello presupone que una configuración histórica típica (la configuración “revolucionaria”) se reproduce e intensifica y, por tanto, se repite al menos dos veces. Lo cual significa, en lo que toca a los “agentes” históricos, que tanto la burguesía como el proletariado son clases revolucionarias, no por accidente, en un momento determinado de su historia, sino en esencia. Sólo que, en un momento dado, el proletariado que se había convertido en revolucionario a imagen y semejanza de la burguesía, se convierte en revolucionario en lugar de la burguesía, o se convierte en la clase revolucionaria en la medida en que la burguesía deja de serlo, y contra ella. Y como ese proceso revolucionario no puede ser sino el último, porque la burguesía, al “revolucionar” incesantemente las fuerzas productivas y las instituciones sociales, ha instaurado un sistema de explotación radical e ilimitado, podríamos decir también que la revolución proletaria es a la revolución burguesa lo que una revolución absoluta a una revolución relativa[11].
Cualquiera podría pensar que se trata de un simple postulado de filosofía de la historia. Creo, por el contrario, que lo notable del Manifiesto es que Marx y Engels verdaderamente construyeron un concepto alrededor de esa tesis. Y lo propio de todo concepto es que se puede analizar en sus componentes (y también, a partir de ahí, intentar someter esos componentes a variaciones). Aislaré dos componentes, que el relato de Marx y Engels no deja de entrelazar. El primero consiste en que la burguesía se presenta como una clase intrínsecamente revolucionaria (hasta que alcanza sus propios límites) y que, en consecuencia, puede ser considerada colectivamente como un agente (o, si se quiere, hablando más filosóficamente, como un “sujeto”). Vistas en su conjunto, esas dos características confieren a la burguesía, tal como esta se describe e incluso se personifica en el Manifiesto, una figura casi demiúrgica, lo que nunca ha dejado de sorprender a los lectores del texto[12]. La burguesía crea un mundo para sí misma, es decir, recrea el mundo a su propia imagen. Pero, ¿de qué está hecha esa representación? Lo que le da cuerpo es esencialmente la idea de que la burguesía ha traído a la historia tanto una “revolución industrial” como una “revolución política”. La combinación “orgánica” de ambas ideas, o de ambos procesos, que se siguen estudiando o debatiendo por separado hoy en día por historiadores y filósofos (excepto, por supuesto, los inspirados por Marx y Engels: por ejemplo, Hobsbawm o Wallerstein en su caracterización de la “era de las revoluciones”), es un efecto espectacular de la puesta en escena que tiene lugar en el capítulo uno del Manifiesto, en que el cambio tecnológico y el desarrollo de las fuerzas productivas a escala mundial, y la “conquista del poder” (o la soberanía de clase que engendra el “poder estatal moderno”) se describen como fenómenos correlativos. Incluso se podría decir, al leer las explicaciones dedicadas a la transformación de las costumbres y los valores sociales determinada por la dominación burguesa, la cual “profana” las instituciones del orden social establecido y “ahoga” los valores religiosos, “sentimentales”, estéticos (en resumen: ideales) en “las heladas aguas del cálculo egoísta”, que la exposición contiene el esbozo de una teoría de la “revolución cultural” (burguesa). Pero se trata más bien de una crítica del nihilismo de la cultura burguesa, que permea tanto a revolución industrial como la revolución política. La consecuencia fundamental de todo esto, para volver al esquema de la analogía, es que también la revolución del proletariado tendrá que presentarse como una (nueva) revolución industrial y como una (nueva) revolución política (dirigida precisamente contra el “poder estatal moderno”). El primer aspecto ha engendrado el productivismo de la tradición marxista y, sobre todo, de las revoluciones socialistas que esa tradición inspiró (a menos que se conciba un “desarrollo alternativo” de las fuerzas productivas, una bifurcación teórica que sigue siendo posible, pero que no fue explotada hasta hace muy poco). La segunda lleva inmediatamente a los problemas de definición de la política y del propio concepto de política en Marx y Engels, sobre el cual habré de volver[13].
El segundo componente, intrínsecamente político, o más bien metapolítico, es la equivalencia establecida en las célebres primeras líneas del capítulo uno y reiterada en el texto, entre la lucha de clases y la forma de “guerra civil”.
Nos tropezamos aquí, a las claras, con un elemento que suscita la admiración y la oposición más vivas respecto de la teoría marxista en la medida en que esta se aplica a la práctica política para generar efectos (algunos de los cuales han sido auténticamente emancipadores, mientras que otros han sido generadores de catástrofes).
¿Cómo se entiende ello? Mi lectura del texto me lleva, en primer lugar, al convencimiento de que no debe entenderse como una decisión: nadie “decide” practicar la lucha de clases como guerra civil, se trata de una característica estructural, consecuencia del carácter antagónico de las relaciones de explotación. En segundo lugar, no creo que debamos aceptar que se considere “metafórica” esa ecuación, que realmente sirve de intercambiador vial entre historia y política en el discurso del Manifiesto. No sólo la lucha de clases es propiamente una guerra civil (es cierto, “unas veces abierta, otras veces velada”, precisión muy importante), sino que en cierto modo es la guerra civil fundamental, la que no es accidental y subyace a todas las demás: este punto es importante para comprender lo que llevará a Marx a hacer profundas rectificaciones terminológicas, sobre todo después de la experiencia (traumática) de la insurrección que termina con la masacre de los obreros en junio de 1848[14].
Esa tesis, por tanto, se antoja especialmente arriesgada, y de ahí la importancia de que no se desvirtúe. Para ello es necesario comprender que la equivalencia funciona en ambas direcciones, es decir, que Marx y Engels ponen en juego tanto una interpretación de la lucha de clases como “guerra civil” como una reducción de la guerra civil a la “lucha de clases”. El resultado es una ampliación del sentido de ese concepto que antes había servido para pensar en la intensidad del antagonismo social en la historia. En el sentido que conduce hacia la idea de “guerra civil”, el contenido viene dado por la tesis común al Manifiesto y (de forma más directamente económica) a Trabajo asalariado y capital (que se vale en ese punto de los argumentos de Ricardo y sobre todo de los “ricardianos” socialistas ingleses sobre el movimiento inverso de salarios y ganancias): entre las clases no hay comunidad, la relación de explotación prohíbe que se pueda hablar de un interés común entre los propietarios de los medios de producción y los obreros, lo que en última instancia lleva a los capitalistas a librar una “guerra” contra los medios de subsistencia de sus propios obreros, y a estos últimos, cuya “lucha comienza con su propia existencia”, a descubrir que su existencia estará a buen resguardo sólo tras la abolición de la propiedad capitalista y, por tanto, de la burguesía. A lo cual se añade la idea de que en el curso de la historia se pasa de una guerra parcial y dispersa (entre varios “agentes” socioeconómicos) a un antagonismo simplificado, que polariza a toda la sociedad. No existe, por tanto, “mediación”, ni “tercera parte” o “fuerza intermediaria”, salvo como residuos, que el desarrollo del antagonismo terminará por absorber. Pero, a la inversa, el discurso del Manifiesto tiende a reducir la guerra civil, una vez que se ha extendido a todo el campo histórico para convertirlo en lugar de conflicto, a las luchas sociales entre clases (por oposición a las luchas puramente políticas “de partidos”, o a las luchas religiosas). Es bien sabido que Michel Foucault puso en circulación, para hablar de la “guerra de las razas” tal como se describía en Europa entre los siglos XVII y XIX (entre otros, en textos conocidos y citados por Marx), la idea de una lectura invertida de la fórmula de Clausewitz que hacía de la guerra una “continuación de la política por otros medios”, es decir, una interpretación de la política como continuación o metamorfosis de la guerra. Vemos que esa idea no es en absoluto ajena a Marx, incluso ocupa el centro de la argumentación del Manifiesto, siempre que el conflicto (combate) político se identifique con un conflicto (combate) social. Lo cual quiere decir que el conflicto se apoya no sólo en una polarización, sino en una escisión del “cuerpo social”, y engendra periódicamente un ascenso a los extremos en que la confrontación de clases se convierte para cada una de ellas en una cuestión de vida o muerte. Las siguientes palabras aparecen, en efecto, en el Manifiesto: “Pero la burguesía no sólo ha forjado las armas que deberán darle muerte: también ha producido a los hombres que empuñarán esas armas: los obreros modernos, los proletarios.”
Recapitulemos estas anotaciones (teniendo en mente también una posible comparación con otros textos de Marx): en 1847, Marx creyó tener la solución del problema dialéctico (e incluso constitutivo de la dialéctica) con que se obsesionarían los análisis de El capital: la transformación recíproca de la contradicción y el conflicto, o la inscripción de una lucha que no tiene solución de avenencia y que no puede conducir sino a la abolición de las relaciones de dominación, en la inmanencia de las contradicciones económicas, agravadas ellas mismas al extremo de una crisis por el desarrollo del conflicto. Al “matar” (o dejar morir) a quienes la hacen vivir, la burguesía no les deja otra posibilidad que “matarla” a ella misma, no sólo para sobrevivir, sino también para asegurar el desarrollo posterior de la sociedad. Por ello, como decía el texto inmediatamente anterior [al Manifiesto], “[e]s (…) el lado malo el que (…) produce el movimiento que crea la historia”[5] (Miseria de la filosofía, 1847). Y, para concluir la obra, Marx cita a George Sand: “El combate o la muerte, la lucha sangrienta o la nada. Es así como se plantea inexorablemente el dilema .”[15]
Antes de pasar, por tanto, al concepto de lucha política que se articula sobre esa metapolítica de la “guerra civil”[16], haré dos observaciones sobre las implicaciones de la combinación entre la tesis de las dos clases revolucionarias y la de la lucha de clases como guerra civil, que justifica la analogía de las (dos) revoluciones. La primera y más inmediatamente problemática (no sólo desde un punto de vista “ético”, sino también desde un punto de vista histórico), es que semejante esquema está condenado a excluir de la “capacidad política” (en el sentido fuerte que coincide con la posibilidad de “hacer historia”) a todas aquellas fuerzas, clases y movimientos que no parecen situarse en el mismo punto de derrocamiento del orden social existente y de la clase dominante. Dos de ellos, en particular, se mencionan explícitamente en el texto. Su importancia no ha dejado de aumentar.
Por un lado, las mujeres, a cuyo respecto (en el capítulo dos) Marx y Engels, en respuesta a la acusación de que los comunistas querrían introducir la “comunidad de mujeres”, retoman de manera muy incisiva la argumentación elaborada por las feministas románticas que identificaban el matrimonio burgués con la prostitución legalizada y con un “reparto de las mujeres entre los hombres”, quienes de ese modo las habrían considerado colectivamente instrumentos de placer y (re)producción. Sin embargo, aparentemente no hay “lucha de las mujeres”, y mucho menos una revolución venidera en las relaciones sexuales. No creo que se trate (principalmente) de una cuestión de sexismo: se trata ante todo de la consecuencia de que, en el esquema de sucesión de las formas de dominación social expuesto en el capítulo primero, el “patriarcado” que sobrevive a través de varias épocas históricas no puede inscribirse como condición de posibilidad de una “revolución” comparable a otras y lógicamente situable en relación con ellas. Es cierto que aquí se podría, simplemente, objetar:
si Marx y Engels hubiesen tenido en cuenta la necesidad de tal revolución supernumeraria (una “revuelta de las fuerzas reproductivas” y no solo de las “fuerzas productivas”), habrían podido rectificar su idea de la línea de progreso de la historia universal…
Pero entonces deja de sostenerse el fundamento sobre el que descansa la idea del relevo necesario de un proceso revolucionario por otro (“la burguesía produce sobre todo sus propios sepultureros. Su caída y la victoria del proletariado son también ineluctables”), y deja de haber Manifiesto. Por lo menos este Manifiesto.
Por otro lado, se presenta el problema del campesinado[17]. Sabemos que el papel histórico del campesinado es el nudo gordiano de los análisis y de la práctica política de los marxistas, desde el propio Marx en su análisis del 18 brumario de Luis Napoleón Bonaparte, que pone fin brutalmente a la experiencia revolucionaria de 1848, hasta la Revolución Rusa del siglo XX, que termina con la colectivización forzosa y la aniquilación de los campesinos, a la espera de que en países coloniales o semicoloniales dominados por el imperialismo otros “marxistas” disidentes decidan sustituir al proletariado por el campesinado en el papel de “clase revolucionaria”… En la teoría del Manifiesto, el campesinado no es una clase activa, y menos aún una clase del futuro: está condenada a desaparecer bajo el efecto de la industrialización capitalista y la concentración de la propiedad, que también afecta a la tierra. A partir de ahí, o bien funciona como una fuerza reaccionaria, que intenta (o sueña con) volver al estado anterior a la transformación social burguesa, o bien se funde con el proletariado, que “es reclutado en todas las clases de la sociedad”, a medida que aumenta su desposeimiento y empobrecimiento. El campesinado está, por tanto, dividido por el antagonismo principal, del que no es sino objeto. Sólo al final de su vida, a raíz de sus intercambios con los “populistas” rusos, Marx comenzará a contemplar un esquema del todo diferente, en el que las formas precapitalistas (y, en consecuencia, también de hecho sus portadores) pueden aportar una contribución original a la revolución comunista (es cierto que a condición de una revolución proletaria en curso en otra parte del mundo). Al igual que en el caso de la alienación de las mujeres con respecto al orden burgués, aunque en sentido contrario, vemos aquí la posibilidad de un límite, o de un “giro herético” de la teoría, en el que se ponen en juego ciertas posibilidades de revisión del escenario revolucionario. Pero se corre el riesgo de que la revisión tenga que ser “total”.
Para concluir, esa hipótesis exige otra, una que resulta más inquietante aún para una lectura “dogmática” del texto de Marx y Engels, pero que las transformaciones del capitalismo en la época contemporánea obligan a considerar. Lo interesante es que ello se puede hacer a partir del propio esquema de la analogía de las revoluciones. Bajo la forma que adquiere en el Manifiesto, ese esquema pretende demostrar que, de las dos “clases revolucionarias”, es la burguesía la que finalmente tendrá que dar paso al proletariado. Sin embargo ello se basa en la idea de que la “revolución de las fuerzas productivas” generada permanentemente por el capitalismo se enfrentará a contradicciones y conflictos internos que la burguesía será incapaz de resolver, y de los que el proletariado, por el contrario, saldrá fortalecido con un programa de transformación de las relaciones sociales. Desafortunadamente, es posible que la historia haya urdido la trama contrapuesta, una la que las capacidades revolucionarias del capitalismo prevalecen sobre las del proletariado (en primer lugar, en el sentido de clase obrera) e incluso “se aprovechan” de las luchas de clases y de las revoluciones socialistas para “inventar” nuevos métodos de organización del trabajo y para abrir otros campos de explotación. Desde entonces, un “espectro” se cierne no sobre Europa o el mundo burgués, sino sobre el mundo de los militantes e intelectuales comunistas: el de una revolución o una clase proletaria que no representaría el futuro de las revoluciones burguesas, sino que, como el “campesinado” del que hablaba Marx, estaría destinada a convertirse en reaccionaria, porque las posibilidades de emancipación o de mejora de su condición con las que sueña remiten a una historia pasada. Se trata de una hipótesis desastrosa, por no decir nihilista. Pero es importante señalar de inmediato que, desde el momento en que se constata la capacidad de renovación del capitalismo, la hipótesis sería ineludible sólo si la analogía de las revoluciones se inscribiera en un esquema “historicista” del progreso (como dice Benjamin), que de hecho forma parte de la filosofía burguesa de la historia. De ponerse en tela de juicio ese esquema, no existiría ninguna “solución” dada para “salvar la posibilidad revolucionaria”, como tampoco existiría ningún obstáculo absoluto que prohibiera intentar imaginar esa solución[18].
Pasemos entonces a la cuestión del concepto de política implicado en los análisis y propuestas del Manifiesto, especialmente en el capítulo dos: cuestión esta preñada de dificultades, pero que lleva consigo todo el poder de ruptura del texto en la historia de la filosofía, y que por ello no ha dejado de inspirar los comentarios más contradictorios, entre quienes piensan que en esta obra Marx y Engels formularon una concepción de la política sin precedentes en la historia, o comparable sólo con dos o tres innovaciones igualmente radicales (Maquiavelo, Hobbes, quizás Weber o Schmitt), y quienes piensan que en Marx no existe una teoría de lo político, por haber disuelto la autonomía de lo político en una “metapolítica” sociológica y escatológica (el “fin del Estado”). Si volvemos al texto, encontramos dos afirmaciones contradictorias: por un lado, la lucha de clases del proletariado, al unificar (primero a escala nacional) y plantear una resistencia inmediata a la explotación hasta exigir la abolición del capitalismo, se convierte en una “lucha política”, y sobre todo inventa una nueva forma de política (y con ella nuevos desafíos, nuevos métodos, nuevos portadores). Por otro lado, la revolución proletaria, al abolir la división de la sociedad en clases y su antagonismo, engendrará también el “fin del Estado político”, que es su “resumen oficial”. Pero ese “fin” no puede reaccionar sino a lo que lo prepara: la lucha de clases proletaria se opone a las formas de política existentes que, por tanto, no entran en su concepto.
¿A qué conduce esa yuxtaposición de tesis opuestas? En el Manifiesto y en los textos que le son contemporáneos (en particular Miseria de la filosofía, cuyas últimas páginas contienen formulaciones decisivas al respecto), lleva a esbozar una “dialéctica” que sigue el esquema clásico de la negación de la negación: la política se afirma primero como “política revolucionaria” de clase (y revolución en la política), para después negarse a sí misma en la “revolución total” que abolirá sus instituciones y agentes (las clases, el Estado). Pero en el detalle de la argumentación (precisamente porque Marx y Engels quieren especificar los momentos de esa negación de la negación) se observa más bien una suspensión de los efectos de la dialéctica, acompañada de una complejidad no resuelta, y en última instancia irresoluble, de sus momentos. Intentaré mostrar que esa complicación y ese malestar forman parte de la problematización de la política y de su concepto a que asistimos en el Manifiesto, y por ello son quizás, incluso hoy, más instructivos que si el texto hubiese formulado una definición simple, o dotado a la política de una nueva esencia, ya fuese estatal o antiestatal.
En efecto, lo principal no es tanto el “origen” (la lucha obrera se convierte en política) y el “final” (desaparece el Estado que deja de cumplir toda función), como la mediación, o la transición misma, en la que, en cierto modo, se “asienta” el análisis del capítulo dos. Y ese análisis revela la inestabilidad y la ambivalencia de cuatro “objetos” teóricos principales: el Estado, la nación, la democracia, la clase (proletaria), cuyas relaciones se transformarán por el camino. “Democracia” y “nación” son las dos cuestiones que el proletariado debe resolver para mantener en jaque al Estado (burgués), ponerlo al servicio de su objetivo revolucionario (la abolición del trabajo asalariado y del capital) y allanar el terreno para su propia desaparición. Esas dos cuestiones están estrechamente vinculadas, no sólo en las instituciones y el discurso que el liberalismo naciente heredó de la Revolución Francesa, sino en las propuestas de los revolucionarios burgueses (como Mazzini) que florecerán en 1948 en la “primavera de los pueblos”, compitiendo con la interpretación social (y socialista) de la revolución[19]. Es, sobre todo, respecto de esas dos cuestiones (y de su articulación) que el Manifiesto confronta el “punto de vista del Estado” (que es el punto de vista burgués) y el “punto de vista de clase” (proletario). Ahora bien, por cuanto el Estado se describe como un “Estado de clase”, la clase revolucionaria (el proletariado) debe hacer un uso paradójico del Estado para ejercer el “poder político”, que es la clave de la transformación social. De ahí el doble camino emprendido por Marx y Engels para aportar una solución comunista a las contradicciones actuales: es necesario subordinar tácticamente el internacionalismo al marco nacional de las luchas, pero a condición de que la lucha nacional se subordine estratégicamente al internacionalismo (es decir, inventar un nuevo tipo de “cosmopolitismo”, que por primera vez sea de alguna manera real); es necesario “conquistar la democracia”, utilizarla como forma de instituir y hacer funcionar el Estado, pero a condición de rebasar esa forma en favor de otra forma, y esa práctica política en favor de otra práctica: “la libre asociación”, que no es un poder de dominación (cosa que sigue siendo el Estado, aunque sea democrático). A ese propósito añadiré que es por esa doble vía que Marx y Engels (en 1848) conciben la transformación de la clase en “partido” (un partido inmanente a las luchas, y sobre todo a su “generalización”), pero también, recíprocamente, el paso de la “clase en sí” a la “clase para sí”, que es la clase que actúa en la historia (contra otra clase)[20].
Las dificultades no se resuelven en absoluto con estas indicaciones generales. Son las “mediaciones” políticas de la lucha de clases las que — ya sea para los propios Marx y Engels, o para nosotros que los releemos — en seguida se revelan problemáticas. Mostrémoslo para cada uno de los dos lados de la institución estatal.
¿Dónde está la dificultad de la idea de una “lucha internacionalista en un marco nacional”? Desde el punto de vista teórico (pues, como sabemos, la práctica es otra historia) puede que no radique en la idea misma del cruce entre táctica y estrategia (pues toda táctica es siempre, en cierto modo, la inversión de las prioridades de la estrategia), sino en el postulado según el cual “los obreros no tienen patria”. Es ello lo que asegura la primacía de la segunda sobre la primera. En el texto vemos que esa afirmación va mucho más allá de la simple “respuesta” — al tiro — a una objeción ideológica: no se puede privar a los obreros de lo que no tienen, o, si se quiere, expulsarlos de una “comunidad” en la que de hecho no participan, de la que ya han sido excluidos. Si los obreros, como asalariados, ya están desprovistos de toda propiedad (Eigentumslos) también están “desprovistos de toda ilusión” (Illusionslos), como se había dicho en La ideología alemana. Ello es especialmente cierto en el caso de la ilusión de pertenecer a esa comunidad “imaginaria” que es la nación. Así, pueden vivir y pensar en su condición al nivel mismo de la “tendencia real” que el capitalismo ha instaurado con la internacionalización de la división del trabajo y la producción. Y ello es, de hecho, lo que los transforma en proletarios. Esa tesis es, pues, el correlato de un punto culminante en la doctrina de Marx y Engels: si la burguesía sigue siendo nacionalista (y por ejemplo proteccionista), se ve sin embargo desbordada desde dentro de su propio sistema de poder por el proceso objetivo de la internacionalización del capital. En ese sentido podemos decir que el proletariado lucha contra la burguesía, no simplemente enfrentándola, sino también saliendo en busca, “a sus espaldas”, de la tendencia capitalista que la produce y reproduce y volviéndola contra ella[21]. Sólo que ese punto adolece de una debilidad interna: se basa en la certeza a priori de que la determinación de clase conduce automáticamente a la determinación nacional, de modo que la historia de la nación se deduce de la historia de la clase: “Las demarcaciones nacionales y los antagonismos entre los pueblos van desapareciendo cada día más con el desarrollo de la burguesía (…) el proletariado en el poder los hará desaparecer aún más rápidamente (…) En la misma medida en que sea abolida la explotación del hombre por el hombre, será abolida también la explotación de una nación por otra.” Lo cual no sólo es empíricamente falso (y esa “ilusión”, dirigida contra las “ilusiones burguesas”, como sabemos, ha hecho pagar un precio espantoso en la historia del movimiento obrero), sino que no ha sido teóricamente demostrado. Puede ser que la nación, como estructura del propio mercado mundial, sea una “forma” o “formación” social tan esencial para el capitalismo histórico como la propia clase…[22].
¿Dónde radica, pues, la dificultad de la “conquista de la democracia”?[23] A mi juicio, en la incertidumbre respecto de la cuestión de saber si la “conquista” genera un uso transitorio, o una transformación, o incluso una autotransformación (una superación interna) de esa “forma política”. Y esa dificultad se puede leer en dos niveles. De entrada, la dificultad emana de lo que podamos entender, o bien que el proletariado no hace otra cosa que valerse “despóticamente” de la legitimidad democrática para modificar el derecho de propiedad y, por tanto, las “relaciones de producción burguesas”, o bien que también pretende introducir la democracia allí donde la burguesía se encarga de excluirla escrupulosamente (en la producción, en las relaciones laborales), o ambas cosas (como propondrán más tarde, cada una a su manera, las doctrinas de la “dictadura del proletariado” y de la “autonomía obrera”). En esa ambivalencia podría leerse una de las razones por las que Marx y Engels no continúan aquí por el rumbo trazado en Crítica de la filosofía del Estado de Hegel (1843), que saludaba el momento “radical” de la Revolución Francesa como la irrupción histórica del “poder legislativo que hace las grandes revoluciones”. Pues en el caso que nos ocupa se trata sobre todo de poder ejecutivo[24]. Y, en un sentido menos inmediato, la dificultad emana también de que la “transición” de la democracia (como forma de Estado) a la “libre asociación en la que el libre desenvolvimiento de cada uno será la condición del libre desenvolvimiento de los demás”, si bien implica claramente la obsolescencia de una institución, del mismo modo implica con no menos claridad la vitalidad y el desarrollo de un principio que proviene de la democracia (lo que he llamado en otro lugar “egalibertad”), y, en consecuencia, no tanto una abolición como una intensificación, algo así como una “democratización de la democracia” misma. La noción de democracia es, pues, intrínsecamente ambigua, pero esa ambigüedad engloba el sentido mismo del proceso y, de hecho, contiene en sí misma el secreto de la propia “revolución” (y más secretamente el paso de una revolución a otra, que permite comprender y organizar la segunda llevando a su término la primera). Esta dificultad es tanto más insistente cuanto que el Manifiesto no cesa de ilustrar y reivindicar una política de apoyo (tanto estratégico como táctico) a todos los movimientos democráticos (o en favor de la democracia), que pasa así a formar parte de las condiciones mismas del comunismo, y cuyo sentido, modalidad y objetivos deben ser claramente dilucidados[25].
En esas circunstancias, ¿acaso no se ha reabierto el debate sobre lo que significa el “fin del Estado político”? No está nada claro que el fin del Estado signifique también el “fin de la política” en sí misma. Pero, ¿qué política es una que no sea una política del Estado y dentro del Estado y cuyo objetivo, no obstante, es hacerse con el “poder” del Estado y utilizarlo para transformar la sociedad?[26]. Claro está, en lo que toca a Marx y Engels, interesa sobre todo plantear el problema no en términos de instituciones o regímenes, sino en términos de devenir: se trata de aquello que “pasa” de un momento a otro, empezando por debajo del Estado (y contra él), con los movimientos de resistencia de clase (y en particular de resistencia a su propia descomposición), y proyectándose más allá de su uso, con su negación. De modo que se trata, si bien el Manifiesto no habla todavía en esos términos, de algo que constituye un movimiento de “extinción” del Estado en el seno mismo de su utilización, al inyectarse en él el germen (y la práctica) de la “libre asociación”, es decir, circularmente, del comunismo como modalidad de la política que en sí misma apunta al comunismo. Por lo tanto, más que nunca, aunque nos olvidemos de preguntarnos qué prácticas pueden ilustrar esa modalidad (Marx, como sabemos, creerá observarlas en la Comuna), lo que reina es la unidad irresuelta de contrarios.
No hemos hecho, sin embargo, otra cosa que cerrar el círculo, pues es por esa vía que se esclarece el significado de la cuestión que, en el Manifiesto, representa la idea de un “partido” (el “partido comunista” o mejor, sin duda, el “partido del comunismo”) que no sería un partido “distinto”, “opuesto a los demás partidos obreros”. Frente a lo que Marx, en su crítica de la filosofía hegeliana del Estado, en 1843, llamaba el Estado separado (de la sociedad civil), es lo que propongo llamar el “partido indistinto” o, para usar la expresión de Muriel Combes, “el partido inseparado”[27]. Ese partido, tal como nos lo describen sus principios, sus objetivos, su estrategia, es más una cuestión de conciencia colectiva del movimiento que de organización formal[28]. Cuidémonos, sin embargo, de las falsas “recurrencias”, que nos harían juzgar la relación entre esas dos nociones, o esas dos variantes de la “forma de partido” (partido-conciencia, partido-organización), según una teleología que en realidad no sería más que la transformación en necesidad de un simple hecho histórico (si bien, ciertamente, uno que dominó de manera abrumadora los destinos del marxismo). No se debe hacer de la organización el futuro o el perfeccionamiento de la conciencia y, por tanto, implícitamente la “base material” de su eficacia. Esto es, sin embargo, lo que Marx y Engels parecían indicar en su prefacio a la reedición del Manifiesto en 1872, dirigido a la Internacional: el anunciado “partido”, proclamado en un “manifiesto” que debía suscitarlo, existe ya (como partido obrero). Aunque en realidad en el “partido” de 1847, en relación con el suspenso de la dialéctica relativa a la clase y al Estado, se observan potencialidades que no sólo no llegan a realizarse, sino que, por el contrario, son clausuradas por la historia de las organizaciones que más tarde habrán de reivindicarlas. Porque “indistinto” o “inseparado” significa, en primer lugar, que ese partido no es una institución política frente a una institución económica (o “empresarial”), por lo que no se opone a un “sindicato”[29]. Significa, sobre todo, que no es un partido entre otros (al tiempo que, en 1847, se asiste precisamente a la cristalización del “sistema” de partidos en el marco parlamentario): a no dudarlo, repudia la posición anarquista que niega la necesidad de la “forma de partido” (y le opone la idea de asociación o unión), pero afirma simultáneamente lo que más tarde Althusser habría de llamar un “partido fuera del Estado” (sin resolver en absoluto la cuestión práctica)[30]. Existe, pues, una estrecha correlación entre la idea de que “los comunistas no forman un partido aparte” y la tesis de que el comunismo es el fin o la salida del “Estado político” (llamado en otros lugares “Estado representativo moderno”, que es una creación de la burguesía en el contexto de su ascenso). Pues, por definición, un “partido aparte” se inscribiría (e inscribiría a sus “miembros”) en el marco del Estado burgués (liberal) y de sus “luchas políticas” con y contra otros partidos. Podría decirse, incluso, que la tesis del “partido indistinto” es la indicación más fuerte que existe en el Manifiesto de que la “conquista de la democracia” debe comenzar ya a conducir a una política más allá del Estado (lo que he llamado una democratización de la democracia), aunque la revolución deba hacer un uso “concentrado” e incluso “despótico” del poder del Estado. Sin embargo, en todo ello no hay nada que diga cómo se va a hacer para practicar esa unidad de contrarios. A menos que Marx y Engels pensaran que existía una disposición subjetiva procedente de la propia condición de los proletarios: al no querer instituir un nuevo régimen de propiedad “privada”, estos no podían aspirar a construir un Estado, cuya razón de ser es siempre defender u organizar un régimen de propiedad[31].
Debo ahora ser mucho más breve en relación con el tercer problema anunciado: el de la crítica de la ideología y la subjetividad revolucionarias, aunque no se trate de un problema menos esencial. Lo relaciono, en primer lugar, con el contenido del capítulo tres del Manifiesto: es hoy en día el capítulo de la obra al que menos atención se presta, el que los prefacios posteriores, escritos por Marx y Engels, empezando por el ya citado de 1872, declararon “caducado”, por cuanto las personas y los grupos mencionados habían dejado de estar activos. Esas indicaciones restrictivas coincidían con el establecimiento de la oposición canónica entre “socialismo utópico” y “socialismo científico”, que sirve para pensar el marxismo como una superación de los límites del socialismo utópico, adscritos a una etapa embrionaria del movimiento obrero. La verdad, sin embargo, es que para los autores del Manifiesto, ya en el momento en que este se redactó, en 1847–1848, la “ciencia” (reivindicada en particular por Proudhon) estaba del mismo lado que la “utopía” y, al igual que esta, se oponía a la política de clase[32]. Por otra parte, no se trataba tanto de seguir los pasos de la utopía, incluso dialécticamente, como de dar un salto fuera del ámbito de la “literatura socialista y comunista”, es decir, fuera del campo de la ideología. De hecho, este capítulo, en apariencia exclusivamente “crítico”, es la clave de dos (e incluso tres) problemas cruciales en la definición del comunismo como “partido” en el que un movimiento puede “manifestarse”, es decir, ponerse en palabras que lo hagan “hablar” en el escenario de la historia: en primer lugar, el problema del lugar que la teoría ocupa en el movimiento, o en relación con él (es decir, el problema del lugar que el discurso de Marx y Engels ocupa en su propia teoría en el proceso histórico y político que describen); en segundo lugar, el problema de la subjetivación, es decir, de la constitución de un colectivo de sujetos descrito como “la fracción más decidida” de los revolucionarios, que representan en su seno los “intereses de la totalidad del movimiento”. De lo cual emana el tercer problema, correlativo de los dos anteriores: ¿dónde y cómo (en qué lugares, a través de qué diálogo o dialéctica) se articulan la teoría y la colectividad (de la que, por supuesto, pueden formar parte los teóricos)? ¿Cómo el “desvío de la teoría” proporciona a la “fracción más decidida” los medios para “representar” la totalidad?
El problema se plantea claramente al principio del capítulo dos, en estrecha relación con la idea del “partido indistinto”, pero no se resuelve allí. Esa resolución se aborda en el capítulo tres, pero adopta una forma esencialmente negativa, a la vez opositora y destructiva. El capítulo tres excluye (y, por así decirlo, “autoexcluye”) la teoría del Manifiesto del propio campo ideológico que esa teoría describe. O hace que la teoría (de la que es producto) parezca surgir como en exceso de ese campo ideológico y, por tanto, existir fuera de ese campo antes de integrarse en él. Observemos en la forma de enunciarlo un rasgo revelador: en el capítulo dos se habla largo y tendido del “nosotros” de los comunistas, pero se lo hace en respuesta a las acusaciones y calumnias de un “ustedes” atribuido a la burguesía y a sus ideólogos. En el capítulo tres (y en el cuatro, como contrapartida) ha dejado de haber un “nosotros”, y el “ustedes” designa ahora a los proletarios que son “interpelados” por el discurso teórico, al que se confiere así una universalidad, y hasta una impersonalidad, ficticia. Ello significa que los proletarios no se hablan a sí mismos sino por intermedio de la teoría que expone su programa y al mismo tiempo hace la critica tanto de sus oponentes como de sus falsos representantes o portavoces. Es la crítica, entonces, la clave de la articulación de los dos problemas: el del lugar de enunciación de la teoría y el de la constitución del colectivo que la teoría interpela. Pero la crítica, aislada en su capítulo “literario”, no parece formar parte del mismo mundo que aquello de lo que hace la critica.
Propondré esquemáticamente dos interpretaciones de esa situación. No son mutuamente excluyentes. La primera se refiere a la figura del “sujeto” de la enunciación teórica. Ese sujeto es, en primer lugar, caracterizado histórica y sociológicamente mediante la fórmula del capítulo uno: “ese sector de los ideólogos burgueses que se han elevado hasta alcanzar la comprensión teórica de todo el movimiento histórico”. En esta etapa (que podría denominarse la etapa de la traición de clase), la enunciación se mantiene dentro de los confines de la ideología, aunque subvierta su función. Sólo en el capítulo tres se produce la salida de la ideología, mediante la crítica de todos los discursos, incluidos (y quizás especialmente) los que “toman partido” por los proletarios: para poder efectivamente representar la totalidad de los intereses y el futuro del movimiento de los explotados, es necesario “cortar” con todos sus discursos heredados de la historia[33]. De ahí que Marx y Engels señalen (de forma anónima, impersonal) que, como autores del Manifiesto escrito para sus camaradas, no son ellos ni socialistas “reaccionarios” de diversa índole (es decir, socialistas esencialmente románticos que busquen resucitar o salvar el pasado “profanado” y destruido por el capitalismo), ni socialistas “conservadores” (es decir, a la vista del texto, centrado en una caracterización de Proudhon, reformistas), ni finalmente socialistas “crítico-utópicos”, a pesar de la importancia para el nacimiento del movimiento obrero haya revestido su búsqueda de una alternativa “concreta” a la propiedad privada (Saint-Simon, Fourier, Owen). Ello significa, una vez formuladas todas las críticas, que los teóricos son ahora capaces de hablar el lenguaje de lo “real” reprimido o embargado por todos los demás, es decir, el lenguaje de la lucha de clases, e incluso de hablar desde ese real mismo, o desde un lugar hasta ahora inadvertido que se sitúa en su propio seno[34]. La crítica de la ideología brinda así acceso a lo real, le permite hacerse inmanente a él[35]. Es evidente que esa postura “negativa” de la crítica, que se dirige tanto al discurso dominante como al dominado, y que “evacúa” el discurso revolucionario del lugar de la ideología en que residen todos los demás, para hacerlo aparecer frente a ellos, en el lugar mismo del proceso real y como su “voz” anónima, es inseparable del tema de la lucha de clases como “guerra civil” a que nos referíamos. Esa postura descansa en una ontología, que presupone que lo real está en sí mismo “estructurado como un discurso”, y en una epistemología, que es no sólo “polémica”, sino “sintomática”, y que muestra que el carácter irreconciliable de la lucha de clases enraizada en el régimen de la propiedad capitalista, es lo no dicho de todas las “literaturas”, las cuales o bien oscurecen las causas económicas, o bien la evolución política, o bien las consecuencias históricas de ese carácter. A la inversa, es la “manifestación” de ese no-dicho en un discurso teórico adicional lo que produce la irrupción de lo real y, en consecuencia, un efecto de verdad dentro del movimiento proletario. Ese efecto no se produce tanto en su conciencia como en la generación de esta última, lo que lleva a su punto más álgido la “desilusión” (o el desencanto) que el propio capitalismo ha sembrado ya en todas partes, “haciendo trizas” las ilusiones burguesas y pequeñoburguesas. Y esa liquidación es también la conversión de la melancolía o de la desesperanza en capacidad de acción y de transformación, porque la conciencia se sitúa aquí al mismo nivel que el cambio perpetuo, la “revolución permanente” del capitalismo, del que suprime todas las limitaciones.
Por muy seductora que nos resulte esa interpretación, no debemos engañarnos, sin embargo, olvidando que tiene consecuencias muy problemáticas, tanto en el plano histórico como en el plano político. En primer lugar, está el hecho de que cualquier discurso, sea cual sea, es siempre un discurso, pues ha dejado de ser latente para convertirse en “manifiesto”. Su reinscripción en el campo ideológico es, por tanto, inevitable, y es eso lo que se ha visto ocurrir con el “marxismo”, que desde entonces se ha convertido en una de las ideologías de la clase obrera y de ciertos intelectuales, sean o no “orgánicos”. Sin embargo, desde el punto de vista del “tópico” de los discursos esbozados en el capítulo tres del Manifiesto, tal reinscripción debería ser imposible, o bien sería autodestructiva tanto desde el punto de vista del valor de verdad como de la función política. Por lo tanto, debe ser objeto de una denegación[36]. Lo más preocupante, sin embargo, es que la negatividad anti-ideológica así atribuida a la teoría revolucionaria (en el momento en que se constituye y enuncia por primera vez) posee indiscutiblemente una virtud crítica inigualable, un poder de demarcación. Pero es tan radical que produce en sus destinatarios (los proletarios a punto de convertirse en “comunistas”) una especie de a-subjetividad ontológica. O, si quisiéramos decirlo más claramente, esa negatividad hace inexplicable la constitución del “nosotros” revolucionario, al vincularla sólo con el presente, portador del futuro, y cercenarla así de todo pasado. Ahora bien, ello puede parecer no sólo paradójico, sino políticamente contradictorio, en un momento en que Marx y Engels elaboran una concepción del “partido” como conciencia colectiva de la clase revolucionaria, que pasa de la existencia en sí a la existencia para sí: una conciencia ciertamente inmanente a la acción y a la lucha, que es puramente “práctica”, pero a la que, para hacerla franquear el umbral que la conduzca de la resistencia a la revolución, se esfuerzan por dotar de todo un contenido histórico, en forma de relato de una génesis y de una universalización progresiva. En cierto modo, se trata de evocar el futuro sin imaginarlo: no Città futura… Todo sucede entonces como si los proletarios (y los comunistas) estuvieran subjetivamente desmembrados entre la conciencia de su historia (que es prácticamente la historia del mundo, la historia de la gran “guerra civil” al final de la cual habrán de liberar a la humanidad) y el imaginario del futuro, tal como lo proveen en particular los sistemas “utópicos”, un imaginario que alimenta su pasión transformadora y, por lo tanto, su “deseo de comunismo”[37].
Hecha esta valoración, ella misma harto crítica de la crítica de Marx y Engels (o simplemente habiendo mostrado que no se puede descartar como una pregunta y un obstáculo), me doy cuenta, sin embargo, de que también hay en el texto un elemento central (que sigue siendo el mismo que al principio, en cierto sentido, pero preñado de un nuevo significado) que es susceptible de proporcionar una respuesta: que no es otro que el internacionalismo, que el Manifiesto presenta como el correlato del antagonismo entre el trabajo asalariado y el capital, y que se funde con él en la interpelación final: “Proletarios de todos los países, ¡uníos!”. Pues el internacionalismo no es sólo una exigencia moral, o un efecto tendencial de la internacionalización del comercio y de la división del trabajo, que lleva prácticamente a la internacionalización de la condición obrera (obviamente sobrevalorada por Marx y Engels). También es antinacionalismo y, por lo tanto, una “pasión” política. Vayamos más lejos: el internacionalismo del Manifiesto es ese “monstruo” epistemológico de una creencia contraria a todas las creencias, de una ideología contraria a todas las ideologías. Se ha de señalar entonces que la síntesis propuesta por el Manifiesto posee, desde ese punto de vista, el valor de una verdadera mutación, pues ninguno de los “socialismos” o “comunismos” que Marx decreta “ideológicos” es particularmente internacionalista… ello se debe principalmente al hecho de que los “comunes” o las “comunidades” que pretenden constituir (a veces reconstituir) frente al individualismo o el “egoísmo” burgués, entrañan necesariamente una cercanía, nacional o local (como las unidades modelo de la ciudad y la fábrica de los fourieristas y owenistas o las “colonias” comunistas). El internacionalismo o el nuevo “cosmopolitismo” enunciado por el Manifiesto posee así no sólo el valor de una tesis teórica (derivada del “cosmopolitismo del capital”), sino también el de una pasión política “subjetiva”[38]. Se trata, pues, de otro vínculo comunitario, que atraviesa las comunidades existentes o futuras, deshaciendo su vallado intrínseco. En este punto, el “vosotros” de la consigna final también puede entenderse, a su vez, como procedente de un “nosotros”: “proletarios de todos los países, ¡unámonos!”, en virtud de lo cual nos convertimos en comunistas. Es ese el secreto de la adición que Marx y Engels hicieron en su “refundación” del comunismo, al mismo tiempo que intentaban descubrir su base real en el movimiento objetivo del capitalismo. Para ellos, esos dos aspectos tal vez no fueran sino uno solo, pero para nosotros — que hemos perdido la convicción de que la mundialización del capital engendra automáticamente la unidad de sus “sepultureros” — se trata efectivamente de una adición y una “síntesis”.
Es de esa palabra, síntesis, de la que quisiera valerme ahora para esbozar, no una “conclusión”, sino un contrapunto de actualidad a los comentarios anteriores, en los que he tratado de concertar la explicación del texto con la búsqueda de aporías y de momentos heréticos. Tal contrapunto no consistirá en responder con un sí o con un no a la pregunta sobre la “actualidad del Manifiesto”, en el sentido de la validez actual de sus tesis y análisis, lo mismo a nivel de las abstracciones más generales que de proposiciones tan particulares (como la de que “los obreros no tienen patria”) que su punto de aplicación y modalidad (entre constatación y prescripción) sigue siendo objeto de debate[39]. Todo lo anterior muestra en grado suficiente, creo yo, la asombrosa unidad de contrarios que constituye el Manifiesto desde el punto de vista de su relación con el futuro, que se ha convertido en parte de nuestro pasado. “Futuro pasado” (vergangene Zukunft) (Koselleck). Lo expresaré diciendo que, sin duda, el tiempo ha saltado por encima del “Manifiesto”, pero al mismo tiempo, paradójicamente, el “Manifiesto” ha saltado (y sigue saltando) por encima de su tiempo. De suerte que está destinado a ser periódicamente reescrito: esa reescritura se inició de inmediato, entre sus propios autores[40]; y, lo que es más sorprendente aún, continúa hoy. La más reciente de esas reescrituras es “Undici tesi sul comunismo possibile” (2017) [véase, en inglés, 11 Theses on Possible Communism — RP], fruto del “trabajo común” de los miembros del colectivo organizador de la Conferencia de Roma sobre el comunismo (enero de 2017). Un intento, por tanto, de afirmar el comunismo tanto en el sentido de la objetividad actual, del poder de contestación del orden establecido (retomando la figura del “espectro”), como de la productividad subjetiva. Las Tesi “pluralizan”, “actualizan” y, por consiguiente, “complican” de todas las maneras posibles el movimiento virtual que, siguiendo la lógica del texto de 1847, hace aparecer el comunismo (con contenidos en parte nuevos, ligados a nuevas luchas) como expresión de una contradicción interna del capitalismo (descrito, este último, también según sus nuevas configuraciones, resumidas por la noción de “neoliberalismo”). De ahí una tensión muy fuerte entre una fenomenología de la dispersión de las formas concretas de dominación y explotación (frente a la figura única del “trabajo asalariado”) y una insistencia más obstinada que nunca en la idea de que todas las luchas y las “formas de vida” que estas esbozan son atravesadas por un solo hilo conductor, para el que, en ausencia precisamente de un “proletariado” claramente discernible, los autores quieren mantener el nombre de “lucha de clases”. Esta característica podría llevar a creer en la recurrencia de un patrón determinista si las Tesi no insistieran, por el contrario, en la necesidad, en lo sucesivo, de concebir el comunismo como una forma de “constructivismo”, diría yo como la construcción de su propia posibilidad. Es esa sugerencia la que quisiera aprovechar para formular, por mi parte, en continuidad con los comentarios precedentes, algunas hipótesis sobre cómo podemos concebir la reescritura del Manifiesto Comunista hoy, no en forma de un texto único que vincule la historia de la constitución de un sujeto y la interpelación de sus portadores, sino en forma de una serie de problemas que resolver para que esa construcción tenga sentido a los ojos de los “ciudadanos del mundo” que viven en nuestro siglo.
En primer lugar, me parece que de la lectura del Manifiesto y de su actualización deberá desprenderse la primacía absoluta de la cuestión de la política, inseparable de la cuestión de su desplazamiento y extensión. La “lucha de clases”, tal como la concibió Marx, es a la vez un principio “metapolítico” (como dice en particular Jacques Rancière)[41] (y, en ese sentido, existen otros principios con los que se puede comparar, como los principios teológicos) y un operador de transformación efectiva de la política. Es en esa capacidad que, en el siglo XIX y sobre todo en el XX, desempeñó el papel de alternativa a la concepción “burguesa” de la política, que se centraba en el Estado y en la verticalidad de la relación gobernadores-gobernados, en gran medida congruente con la verticalidad de la relación explotadores-explotados, si no idéntica a ella. Al menos en principio (y ese principio, a pesar de todas las “recuperaciones”, o incluso las “traiciones”, no ha dejado de ser eficaz) la lucha de clases ha sido una de las formas más insistentes de la idea de una “política desde abajo”, o de una “política de los gobernados”[42], tanto más eficaz cuanto más estrechamente se conjugaba con el esfuerzo de una democratización de la democracia — lo que, como sabemos, dista mucho de haber sido siempre así: hay ahí, por lo tanto, un elemento muy fuerte de contingencia, o como diría yo, de “síntesis” de elementos heterogéneos.
Pero hay algo más que decir a ese respecto. Por un lado, debido a su identificación inicial con el modelo de “guerra civil” (del que el propio Marx se alejó gradualmente, sin abandonarlo nunca del todo, y que resurgió con fuerza durante la Revolución Rusa), la metapolítica y la política de la “lucha de clases” tomadas en su conjunto nos obligan siempre a no pensar en los procesos, las formas y los conflictos sociales sin antes no incluir en ellos también una dimensión “impolítica”, es decir, una dimensión de extrema violencia potencial o real. Ello debería obligarnos a ir más allá que los propios Marx y Engels en la reflexión sobre la violenta conjunción de productividad y destructividad en la economía y la historia, del lado del propio capitalismo y, en su caso, del lado de los movimientos que lo combaten. En un pasaje demasiado a menudo “olvidado” que encontramos al principio del capítulo uno del Manifiesto, Marx y Engels señalan que la guerra social puede “terminar”, o bien por la victoria de una de las clases en lucha o por su “destrucción mutua” (gemeinsamer Untergang), lo cual ciertamente puede revestir múltiples formas. Por otra parte, mientras el propio Estado sea uno de los agentes más incontrolables en esa oscilación entre productividad y destructividad, la actualización del Manifiesto debería llevarnos a plantear aún más claramente que antes la cuestión del desfasaje entre el “concepto de política” y el análisis de la “función social del Estado”. A lo que en cierto modo se anticiparon los autores del Manifiesto, oscilando entre la previsión del futuro y la búsqueda de una estrategia para el presente, y lo cual se ha convertido en un fenómeno ultravisible, pues todo el mundo está de acuerdo en distinguir la política económica o la “gobernanza”, especialmente cuando opera a escala mundial y transnacional, de la acción de los Estados. Precisamente por ello, sin embargo, queda abierta la cuestión de si existe una alternativa “desde abajo”, o “desde otro lugar”, a la forma dominante (neoliberal, ligada a la financiarización de la vida social) a ese desfasaje, que en cierto modo se ha convertido, él mismo, en el objeto principal de la política institucional y de la preocupación de los “gobernantes”[43].
En segundo lugar, me parece, es menester observar que la complejidad o la multiplicidad interna de la idea comunista (o de su “proyecto”, más que de su “programa”) es irreducible a las consecuencias o a las aplicaciones particulares de un único principio o hilo conductor al que, del lado de la subjetividad, haya de corresponder un único “agente”, incluso cuando se lo describa como agente en proceso de unificación y no ya unido. Ello no significa que los componentes de la idea de comunismo no estén relacionados entre sí, o que algunos sean necesarios mientras otros son contingentes, sino que su vinculación es totalmente “sintética”. En otras palabras, es necesario analizar los componentes, y para ello “disociarlos” en abstracto, para después buscar cómo se superponen, se permean unos a otros y llegan a complementarse dentro de un mismo “devenir” histórico, pero sin una forma preestablecida que garantice su convergencia. Ni siquiera en la forma de un nombre (como “multitud”) que repita la idea del proletariado o redescubra sus funciones metapolíticas. Naturalmente, ello confiere al comunismo, en un grado mayor que antaño, el carácter de una tarea en curso o de una tendencia inacabada, más bien que el de un movimiento “inevitable”. Por otro lado, si algunos de esos componentes siguen correspondiendo a los que Marx y Engels habían discernido, o se inscriben en su descendencia, es posible que otros, ignorados o reprimidos por ellos, se inscriban en una nueva problemática del comunismo desde fuera, por así decirlo, como irrumpiendo, y estén destinados a subsistir bajo nombres que no sean el suyo: de esa heterogeneidad o exterioridad interna, el comunismo necesita, de algún modo, que lo real que se propone expresar y transformar no se circunscriba deliberadamente a los límites de una esencia única, o a un “sentido de la historia”.
Tal es el caso, manifiestamente, del “feminismo”, o más bien de los feminismos que descentran su fundamento que hasta ahora se había centrado en una única relación de dominación, pero a los que también puede, como contrapartida, proporcionar los medios para comprender por qué el patriarcado que combaten en cualquier sociedad tiende a disociarse según los modos de reproducción de la fuerza de trabajo y los grados de “mercantilización” de la vida cotidiana y afectiva. Ese es, sin duda, también el caso de las prácticas “comunes” del antirracismo postcolonial o descolonizador y del antifascismo que — dadas las nuevas “leyes de población” de la economía capitalista y las extensiones de la colonización (o la esclavitud) en el mundo actual — se han convertido (y deben convertirse aún más) en formas principales de internacionalismo, sin el cual no puede haber construcción del comunismo. Pero al igual que la relación de las diferentes clases sociales con la institución de la nación y con la pertenencia nacional no “carece de historia”, tampoco el antirracismo y el antifascismo son separables de su historia y de su discurso, del que nunca está ausente la clase, pero en el que la clase ocupa un lugar desigualmente decisivo. Se dicen y se organizan, no sin contradicciones internas, unas veces en nombre de la “raza” y otras en nombre de la “humanidad”. Debe haber, por tanto, una “no separación”, pero también una “no fusión” del comunismo y el feminismo, o el antirracismo.
Incluso la necesidad de una revolución cultural[44] dirigida contra los modos de vida y de consumo ultracompetitivos impuestos por el capitalismo “neoliberal”, y a la búsqueda de un término medio “utópico” entre el individualismo y el comunitarismo[45], deberá abrir una brecha respecto de las concepciones marxianas de “socialización” y “socialismo” que, con la abolición de la propiedad privada de los medios de producción, forman el núcleo de su definición de la alternativa al capitalismo. Esa brecha será necesaria mientras la alternativa se refiera exclusivamente a las estructuras de producción y reproducción, y no todavía, como afirman con razón las Tesi, a “formas de vida” que también podrían llamarse (siguiendo a Agamben) formas de uso. Y lo mismo, sin duda, habría que decir de la conjunción entre la idea de proteger la vida de los trabajadores y la de proteger su entorno vital, es decir, el entorno planetario. Este último ejemplo es tanto más interesante cuanto que obliga a la imaginación de lo “común” a trabajar contra la idea de la puesta en común de la apropiación que recorre toda la tradición “colectivista” y que está enraizada en el propio Marx en las formulaciones de El Capital relativas a “la expropiación de los expropiadores”.
Dicho todo esto, habré de detenerme aquí. Tales enumeraciones son peligrosas, pues dan la impresión de una suma ecléctica de reivindicaciones y aspiraciones y corren el riesgo de perder de vista la perspectiva de un gran movimiento de emancipación de la humanidad, a escala de la historia y del mundo, que es el logro más preciado del comunismo marxiano. Aunque en realidad, lo que esos elementos en apariencia eclécticos querrían hacernos ver (o intuir) es 1) que los componentes del comunismo pueden ser coyunturalmente contradictorios entre sí (de ahí que el comunismo no pueda dejar no sólo de devenir una política (más allá de la “política” del Estado), sino también de hacer política (para resolver, como decía Mao, las “contradicciones en el seno del pueblo”); 2) que cada “componente” de la idea comunista (socialismo, democracia, internacionalismo), para poder entrar en una síntesis o construcción política con todos los demás, debe, en general, incrementarse y descentrarse mediante determinaciones históricas suplementarias, de las que también son portadoras sujetos colectivos heterogéneos, irreducibles a un único modelo y raramente concentrados en un único lugar. Para que su encuentro sea creativo (para que engendre lo que Spinoza habría llamado “conveniencias mutuas”, convenientiae), la idea de la “democratización de la democracia” aparece así, más que nunca, como condición necesaria, si no suficiente, tanto en la modalidad de conservación, o defensa, de las antiguas formas que el capitalismo no deja de desintegrar, como en la de invención de formas “post-burguesas” con sus propios procedimientos de participación, de representación y de conflictividad. Lo cual significa que la democracia (cuya subestimación o concepción instrumental constituyó uno de los factores más decisivos de la catástrofe de los “comunismos reales” del siglo XX) no es una mediación, y menos aún una “mediación evanescente”[46]: si se puede pensar la democracia como una forma de transición, es porque el propio comunismo no es otra cosa que una transición infinita, en la que la unificación (“partido”) y la diversificación (“movimiento”) no dejan de alternarse.
Notas
[1] Si bien el papel principal indiscutiblemente correspondió al primero, no existe ninguna razón por la que oscurecer la contribución del segundo: la relectura de Principios del comunismo, escritos por Engels en junio de 1847, en el momento en que la “Liga de los Justos” había cambiado de nombre para convertirse en la “Liga de los Comunistas”, muestra a las claras (a pesar de la diferencia en cuanto al modelo retórico: catecismo en forma de preguntas y respuestas y no ensayo teórico-político) la importancia de su contribución a la maduración de las fórmulas del Manifiesto.
[2] No deja de ser sorprendente que Foucault esté, en ese punto, totalmente de acuerdo con Hegel, para quien, como se sabe, “nadie puede saltar por encima de su tiempo”.
[3] La redacción del Manifiesto es prácticamente concomitante con las conferencias de 1847 (pronunciadas por Marx ante la Asociación de Obreros Alemanes de Bruselas, y publicadas posteriormente en 1849): Trabajo asalariado y capital, del cual habría que leer el texto original, no corregido por Engels, quien quería sincronizarlo con la crítica de la economía política elaborada en El Capital.
[4] Cabe señalar aquí que en ningún momento en el Manifiesto la palabra “comunismo” — y menos aún la expresión “modo de producción comunista” — se utiliza para designar una estructura social, un estado histórico de la sociedad, sino siempre para designar un movimiento acompañado de su idea o su principio, un partido con su programa y, por extensión, el sistema que resultaría de su aplicación.
[5] Ello explica — sin prefigurar aún las contradicciones — la terminología del internacionalismo proletario que posteriormente forjarían los marxistas leninistas.
[6] Lo que hace pensar en la publicación en el siglo XX por el matemático Bourbaki de su “teoría de conjuntos” en forma de “fascículo de resultados”.
[7] Lo cual es también una forma de limitar la incertidumbre en torno a las consecuencias históricas que podrían inferirse del establecimiento de una tendencia económica: Marx, El Capital, Libro I, capítulo XX. Véase mi comentario: “Die Drei Endspiele des Kapitalismus” [Los tres finales del capitalismo], en Mathias Greffrath (ed.), Re. Das Kapital. Politische Ökonomie im 21. Jahrhundert [Re. El Capital. Economía política en el siglo XXI],Verlag Antje Kunstmann, Mûnchen, 2017.
[8] La competencia entre asalariados hace que su nivel de vida descienda constantemente al umbral de subsistencia, si no por debajo: es con esa circunstancia que Trabajo asalariado y capital vincula la gran diferencia entre la esclavitud personal antigua o moderna, y la esclavitud de clase del proletariado, en la que los trabajadores, reducidos al salario de subsistencia, no pueden sobrevivir sino al precio de salir constantemente a buscar un nuevo amo — diferencia que también conlleva una analogía, y que El Capital conservará inscribiéndola en un sistema más completo de comparación entre modos de explotación.
[9] Retomo la expresión de Daniel Bensaïd en La discordance des temps. Essais sur les crises, les classes, l’histoire, París, Éditions de la passion, 1995. [He encontrado aquí un pdf de la traducción al español, en edición argentina, del libro de Bensaïd, sin atribución editorial — RP.]
[10] En resumen, la vieja imagen del “mundo al revés” (procedente de las corrientes radicales de la revolución inglesa del siglo XVII) se ha convertido ahora en “la rebelión de las fuerzas productivas contra las relaciones de producción obsoletas”.
[11] Esta tesis apareció indirectamente en La ideología alemana en forma de comparación entre las sucesivas funciones de portadores de lo universal desempeñadas por la burguesía y el proletariado frente a los intereses “particulares” de la sociedad. La misma llevará a todo tipo de aplicaciones políticas más o menos felices en la historia de los movimientos revolucionarios de los siglos XIX y XX: desde el esquema de la “revolución permanente”, que pasa de una fase burguesa a otra proletaria (o socialista) en el curso de una revolución política, hasta la cuestión de si, en las sociedades “subdesarrolladas” del mundo capitalista, el proletariado puede y debe sustituir a la burguesía para cumplir las “tareas históricas” de las que se muestra localmente incapaz. Las oposiciones posteriores entre “revolución desde arriba” y “revolución desde abajo” (Engels) y “revolución activa” y “revolución pasiva” (Gramsci) no proceden exactamente del mismo esquema porque, en lugar de la superación o el rebasamiento [dépassement, surpassing], instituyen una competencia entre las clases revolucionarias o sus representantes, pero pueden comprenderse debidamente sólo si primero se establece el esquema de la analogía.
[12] La tesis del Manifiesto no es que, después de haber sido revolucionaria, la burguesía se haya vuelto “conservadora” o “reaccionaria”, sino que, al revolucionar constantemente la sociedad, genera contradicciones insuperables, que imponen límites absolutos a la prosecución de su papel histórico y, a la inversa, generan y “arman” a sus “sepultureros”.
[13] Engels es el inventor (o en todo caso uno de los primeros usuarios) del concepto de “revolución industrial” en La situación de la clase obrera en Inglaterra (1844). Los ejemplos son tomados de la historia inglesa, “país clásico” en el que los inventos técnicos se pusieron al servicio de la organización capitalista del trabajo, pero la inspiración y la terminología provienen parcialmente del saint-simonismo.
[14] No me detengo a elaborar aquí este punto, del que me ocupé en otro lugar. Véase la entrada “Krieg” en Historisch-Kritisches Wörterbuch des Marxismus [Diccionario histórico-crítico del marxismo] (hsg. Von Wolfgang F. Haug), vol. VII-2, Berlín, 2010; y “On the Aporias of Marxian Politics: From Civil War to Class Struggle”, Diacritics [Johns Hopkins University Press], vol. 39, nº 2, [verano de 2009], Negative Politics (editado por Laurent Dubreuil).
[15] Me refiero a Michel Foucault, “Il faut défendre la société”, curso impartido en el Collège de France en 1976. Cabe señalar que la terminología de “guerra social” constituye un paradigma de época. Se encuentra en particular en la novela de Balzac Les paysans, escrita en 1844 y publicada póstumamente en 1852, y por supuesto en Blanqui y los blanquistas, que la asocian con la noción de “dictadura revolucionaria”. Dio lugar a las famosas fórmulas de la novela de Disraeli Sybil or The Two Nations (1845), que describe la Inglaterra de la Revolución Industrial como una nación cortada en dos naciones hostiles, separadas entre sí por las condiciones de vida y por los sentimientos. La coincidencia es sorprendente con Engels (La situación de la clase obrera en Inglaterra (1844)). Tal vez una fuente común se encuentre en el cartismo y en Carlyle.
[16] Muy diferente, dicho sea de paso, de las concepciones de Maquiavelo sobre el “conflicto de humores”, en virtud del cual la lucha entre ricos y pobres, aún cuando en ella se opongan intereses radicalmente contrarios, es susceptible de ser mediada o regulada por un “poder tribunicio”, es decir, por una institución representativa de los dominados en el seno del orden dominante. En cambio, en El Capital, particularmente en el análisis de las luchas por la jornada laboral normal en Inglaterra, ello reaparecerá presentado como una “larga guerra civil”.
[17] Problema con el que, de manera equívoca, se vincula la cuestión de la colonización, en virtud de la analogía que se establece entre el “sometimiento del campo a la dominación de la ciudad” y la subordinación de los “países bárbaros o semibárbaros” a los “países civilizados”, de los “pueblos campesinos a los pueblos burgueses, [d]el Oriente al Occidente”.
[18] Cito a Benjamin a propósito, y al hacerlo pienso en las “Tesis sobre el concepto de historia” de 1940. Pues se trata, con razón, de uno de los recursos más frecuentes del “marxismo crítico” actual, en que se conjugan la propuesta epistemológica de una temporalidad no “progresiva” (en la que la revolución no es la “resolución del problema” planteado por la historia) (Prefacio a la Contribución a la Crítica de la Economía Política), y la esperanza “mesiánica” de redención (o de desquite) de los “vencidos”. No se puede dejar de reconocer que, tomado al pie de la letra, el “marxismo” del Manifiesto es exactamente lo contrario de semejante concepción, aunque, también él, acarree dimensiones mesiánicas: su “proletariado” no ha sido derrotado, “empieza a resistir con su propia existencia”, y su victoria es “ineluctable”. Por ello, si el curso de la historia va en sentido contrario, no tiene otra posibilidad, aparentemente, que negarlo en la imaginación.
[19] Volveré más adelante, a propósito del internacionalismo, a la importancia ya establecida de la “respuesta a Mazzini” en las motivaciones del Manifiesto.
[20] La distinción filosófica de “clase en sí” y “clase para sí” está implícita en el Manifiesto. Aparece como tal en los textos inmediatamente anteriores (Miseria de la filosofía) y los que le siguen (El 18 brumario de Luis Bonaparte). Creo indispensable traerla a colación aquí, por cuanto conlleva una problemática de la conciencia (social o colectiva) con la que volveremos a tropezarnos. Pero aquí se registra un nuevo “giro herético”, pues — por su propia función práctica — esa dialéctica se puede invertir: no hay “clase en sí” (sino sólo estructuras de explotación, condiciones económicas) si no hay “partido” (en el sentido histórico general, que es el del Manifiesto) que la constituya. En la historia del marxismo, ese punto de vista se hace explícito en Gramsci. Y conduce a la tesis de la primacía de la lucha sobre la existencia de las clases, o incluso a la tesis de la “lucha de clases sin clases [preexistentes]”, paradójicamente sostenida por dos marxistas radicalmente opuestos: Althusser y E. P. Thompson.
[21] Esta idea se explicita en los dos textos exactamente contemporáneos (ambos de 1847): Trabajo asalariado y capital, ya citado, y el Discurso sobre el libre comercio (véase la hermosa edición crítica y comentada: Karl Marx, Discorso sul libero scambio, al cuidado de Alberto Burgio y Luigi Cavallaro, Roma, DeriveApprodi, 2002).
[22] La génesis de la formulación, en el Manifiesto, de la problemática de la nación, el nacionalismo y el internacionalismo no puede entenderse del todo si se olvida la circunstancia, ya comprobada, de que entre las “exigencias” dirigidas a Marx y Engels por sus camaradas de la Liga de los Comunistas con vistas a la redacción del Manifiesto figuraba la necesidad de responder al “manifiesto” que acababa de publicar (también en Londres) otra figura del exilio democrático europeo, Giuseppe Mazzini: su opúsculo Thoughts upon Democracy in Europe [Cf. Pensamientos sobre la democracia en Europa y otros escritos (trad. Isabel María Pascual Sastre), Madrid, Tecnos, 2004] publicado por primera vez en inglés en el periódico cartista The People’s Journal en 1846–1847, contenía tanto una refutación detallada de las doctrinas socialistas y comunistas (que Marx y Engels calificarían de “utópicas” en el Manifiesto) como un proyecto de Estados Unidos de Europa (avant la lettre, que reaparecería unos años más tarde), al que el internacionalismo “de clase” de Marx y Engels era una respuesta directa. Véase Salvo Mastellone, Mazzini and Marx: Thoughts Upon Democracy in Europe, Westport y Londres, Praeger, 2005.
[23] Es esa la traducción habitual al español de la expresión alemana die Erkämpfung der Demokratie, que engloba tanto la idea de una toma del poder dentro del marco democrático como la idea de que, a través de la lucha, la forma democrática es atraída a la causa proletaria, desprendiéndose así de la causa burguesa. Es necesario aquí releer con mucha atención el crucial párrafo 18 de Principios del comunismo de Engels, que inscribe entre los objetivos de los comunistas una “constitución democrática” (eine demokratische Staatsverfassung). Todo el debate sobre la “conquista” y el uso de la democracia es guiado por una lucha en varios frentes, contra Proudhon y los “socialistas” y contra Mazzini, y entre varias corrientes del cartismo, sobre la que no hay tiempo aquí para extenderse.
[24] Véase Miguel Abensour, La démocratie contre l’État, Marx et le moment machiavélien, París, PUF, 1997 [La democracia contra el Estado. Marx y el momento maquiaveliano (Introd. José Luis Villacañas, trad. Jordi Riba), Madrid, Los Libros de la Catarata, 2017]. Abensour traza una línea de continuidad entre el democratismo radical del Manuscrito de 1843 y el antiestatismo de La guerra civil en Francia, “saltando” por encima del Manifiesto. Básicamente lo contrario de lo que yo mismo había hecho en mi ensayo de 1972 “La rectification du Manifeste communiste” (reeditado en Cinq études du matérialisme historique, París, Maspero ([colección] “Théorie”), 1974) [Cinco ensayos de materialismo histórico (trad. Gabriel Albiac), Barcelona, Laia (Papel 451/Filosofía), 1976] donde importé la noción althusseriana de una “nueva práctica de la política”, y de la que Foucault se burla amablemente en una entrevista del mismo año, incluida en Dits et Écrits, París, Seuil-Gallimard, 2001, nº 119) [Dichos y escritos, Tomos I-VI, Madrid, Editora Nacional (Biblioteca de Filosofía), s/f].
[25] En un contexto, no lo olvidemos, de reacción conservadora y represión de los opositores o de la “Santa Alianza” de los aristócratas y los ricos. El problema resurgió en gran escala a finales del siglo XIX y principios del XX, a raíz de los debates internos de la socialdemocracia sobre el “derecho de las naciones a la autodeterminación”.
[26] Ni siquiera se puede afirmar con certeza que este dilema sea propio de Marx, el socialismo y el comunismo: también lo es del liberalismo. En un brillante texto, Immanuel Wallerstein arguyó que todas las “ideologías” fundamentales de la era moderna (después de la Revolución Francesa) viven en la misma “contradicción performativa”: esperan que el Estado les proporcione los medios de asegurar el desarrollo o la autonomía de la sociedad que, en teoría al menos, neutraliza o minimiza a ese Estado (Cf. Immanuel Wallerstein, The Modern World-System IV: Centrist Liberalism Triumphant 1789–1914, Berkeley, Los Ángeles y Londres, University of California Press, 2011, cap. 1: “Centrist Liberalism as Ideology”, p. 3 [El moderno sistema mundial IV: El liberalismo centrista triunfante, 1789–1914 (trad. Josefa Seco de Herrera Barrero), Madrid, Siglo XXI de España Editores, 2016].
[27] Muriel Combes, La vie inséparée. Vie et sujet au temps de la biopolitique, París, Éditions Dittmar, 2011.
[28] Idea que elaboré en 1979 en mi contribución al volumen colectivo Marx et sa critique de la politique, escrito con André Tosel y Cesare Luporini (París, Maspero ([colección] Théorie: Série Analyses)) [Marx y su crítica de la política, México, Editorial Nuestro Tiempo, 1980].
[29] Union en inglés, de ahí la consigna “¡uníos!”.
[30] Véase Louis Althusser, “Le marxisme comme théorie ‘finie’” (1978), reimpreso en Solitude de Machiavel, edición preparada y comentada por Yves Sintomer, París, PUF, 1998 [La soledad de Maquiavelo (trad. Carlos Prieto del Campo y Raúl Sánchez Cedillo), Madrid, Ediciones Akal, 2008].
[31] Creo que, sin embargo, Marx y Engels cuentan con un referente práctico privilegiado, que es la historia del cartismo inglés, la cual ilustra la idea del “partido inseparado”, para el que las reivindicaciones sociales, incluso socialistas (anticapitalistas) van de la mano de las reivindicaciones democráticas (sufragio universal). Pero cuando escriben el Manifiesto, el cartismo había sido derrotado y había comenzado a decaer, si bien dejó una profunda huella. Los “radicales” se habían convertido en liberales o, por el contrario, en socialistas “utópicos”, es decir, apolíticos. La constitución de los partidos socialdemócratas a finales de siglo volverá a poner de manifiesto el dilema de manera particularmente aguda. Es menester señalar que en el caso del cartismo y, a fortiori, en el de los partidos socialdemócratas, el marco nacional del movimiento democrático y social se afirma con tal fuerza que la dimensión internacionalista (incluso “estratégica”) se desvanece.
[32] Véase en particular toda la conclusión de Miseria de la filosofía. Sobre las vicisitudes posteriores de la oposición entre “ciencia” y “utopía”, así como sobre la conversión de la ciencia en una especie de utopía al cuadrado en la Revolución Rusa, véase de Néstor Capdevila Equivoques et tourments de l’utopie. Un concept en jeu, París, Publications de la Sorbonne, 2015.
[33] Pero al mismo tiempo — y la paradoja performativa alcanza aquí su apogeo — también deben ser recuperados o incorporados: por ello, como han señalado los grandes comentaristas (Charles Andler, Jacques Grandjonc, Bert Andreas), el texto del Manifiesto es un verdadero palimpsesto, en el que innumerables palabras y frases provenientes de “socialistas y comunistas crítico-utópicos” se incorporan silenciosamente en el texto de Marx y Engels y se mezclan con las propias formulaciones de estos últimos.
[34] Sprache des wirklichen Lebens, “lengua” o, mejor, “habla de la vida real”, decía La ideología alemana: en Espectros de Marx, Derrida dirá que hay ahí una especie de “ventriloquia”.
[35] Obviamente, se trata de una retórica o incluso de una poética (como no ha dejado de tratar de mostrar Jacques Rancière). Lo cual no quiere decir que sea hueca. Por el contrario, en este punto el Manifiesto es quizá más eficaz que El Capital, donde la constitución de la “voz de lo real” en el discurso teórico pasa por otro procedimiento: la “crítica de la economía política” se combina con la cita de la “palabra obrera”, tal como la denuncian los factory inspectors (inspectores de fábrica). [En inglés en el original y la traducción al italiano — RP.]
[36] Digámoslo de paso sucintamente: lo que a muchos marxistas les parecía una “garantía” contra esa reinscripción era la propia organización política (del partido), que, como diría más tarde Lenin, “se fortalece depurándose” (Materialismo y empiriocriticismo). Sólo que esa garantía precipitó el fin…
[37] Gramsci en 1917: “Vivo, soy partidista. Por eso odio a los que no toman partido, odio a los indiferentes.” (Antonio Gramsci, La cité future (Présentation de André Tosel; trad. Fabien Tremeau), París, Éditions Critiques, 2017).
[38] Lo cual podemos tratar de relacionar con el hecho de que Marx, Engels y sus compañeros de la “Liga de los Justos”, que en ese mismo momento se convirtió en la “Liga de los Comunistas”, provienen, como dice el texto, de “varios países”, es decir, que mantienen entre sí una solidaridad de exiliados.
[39] Hoy en día, a menudo observamos una aplicación inversa de esa fórmula: “los que no tienen patria (los migrantes) son el proletariado”.
[40] Aunque, como indican en el prefacio de 1872, se hayan abstenido de retocar el texto, a causa de su apropiación por la historia, al contrario de lo que hicieron con otros (en particular, Trabajo asalariado y capital).
[41] En La mésentente: politique et philosophie, París, Galilée, 1995 [Jacques Rancière, El desacuerdo. Política y filosofía (Trad. Horacio Pons), Buenos Aires, Nueva Visión, 1996], obra de la que es una de las tesis principales.
[42] Partha Chatterjee, The Politics of the Governed: Reflections on Popular Politics in Most of the World, New York, Chichester, West Sussex, Columbia University Press, 2004.
[43] Los Estados se ven desbordados, por un lado, por la “gobernanza” económica y, por otro, por la guerra indefinida (llamada de “baja intensidad”) que organizan, aprovechan o permiten (como en Libia).
[44] No me atrevo a decir “religiosa”: pienso más bien en lo que Nietzsche llamaba “transmutación de los valores”.
[45] Se debe maximizar tanto la autonomía como la interdependencia de los sujetos. Lo cual, evidentemente, desde La ideología alemana hasta las fórmulas de El Capital sobre la “restauración de la propiedad individual sobre la base de los logros de la socialización capitalista”, es una de las constantes de la representación que Marx se hace del “comunismo”.
[46] Siguiendo la profunda fórmula que Fredric Jameson extrajo de la comparación entre los análisis de Marx sobre la “revolución burguesa” y los de Max Weber sobre la articulación de la reforma calvinista y el capitalismo: Fredric Jameson, “The Vanishing Mediator, or Max Weber as Storyteller” [1973], en The Ideologies of Theory: Essays 1971–1986, vol. 2, Syntax of History, Londres, Routledge, 1988, pp. 3–34 [Las ideologías de la teoría (trad. Mariano López Seoane), Buenos Aires, Eterna Cadencia Editora, 2014].
[1] Cf. Reinhart Koselleck, Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos (trad. Norberto Smilg) Barcelona, Paidós Ibérica Ediciones, 1993 [ed. original: Vergangene Zukunft: Zur Semantik geschichtl Zeiten, Frankfurt, Suhrkamp Verlag (Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft 757), 1988.] [RP]
[2] Retenemos mundial — mondial, en el original en francés — , y sus derivados, por fidelidad a dos historias, la de la letra del propio Manifiesto, en el original en alemán y sus traducciones al castellano, y la de la propia evolución de la denominación, globalización, que alguna vez — antes de que la copia, tan a menudo servil, del inglés se volviera de uso corriente — , fue mundialización. Balibar, en su texto, no usa ni una sola vez el término, no exento de resonancias ideológicas y hasta apologéticas, global. Piénsese, si no, en las banales globalizaciones de un Thomas Friedman. [RP]
[3] He tratado de simular aquí el juego, en el original en francés del que traduzco, que entablan entré dans la realité (“entrado en la realidad”) y en est sortie (“salido de ella”), que el propio Balibar hace resaltar mediante el uso de cursivas. La version en inglés es, en este punto, literal: “[…] if today, while the ‘party’ announced performatively in the Manifesto (…) not only has entered reality (…), but has also exited it […].” [RP]
[4] En este y los demás casos en que Balibar cite el Manifiesto, u otras obras, traduzco yo siguiendo de cerca la dicción del propio Balibar, quien no siempre especifica fuente o autor. Para una de las muchas traducciones disponibles en español del Manifiesto, remito al lector a una reciente: Karl Marx, Friedrich Engels, Manifiesto Comunista (trad. Anónimo [sic]; Introducción de Eric Hobsbawm; notas de Horacio Tarcus), Buenos Aires, Siglo XXI Editores (Biblioteca del pensamiento socialista), 2019 (libro digital). Tanto la breve “nota” introductoria a esta edición como la más extensa introducción de Hobsbawm aportan información de interés sobre la historia del Manifiesto, su génesis, sus ediciones, sus traducciones, sus usos, sus (re)lecturas y (mal)interpretaciones, así como un balance de sus obsolescencias, deformaciones, recuperaciones. [RP]
[5] En francés, « l’histoire avance toujours par le mauvais côté »; en inglés, “history always advances by the bad side.” Para mayor contexto, me permito citar in extenso el pasaje de marras: “El feudalismo también tenía su proletariado: los siervos, estamento que encerraba todos los gérmenes de la burguesía. La producción feudal también tenía dos elementos antagónicos, que se designan igualmente con el nombre de lado bueno y lado malo del feudalismo, sin tener en cuenta que, en definitiva, el lado malo prevalece siempre sobre el lado bueno. Es cabalmente el lado malo el que, dando origen a la lucha, produce el movimiento que crea la historia. Si, en la época de la dominación del feudalismo, los economistas, entusiasmados por las virtudes caballerescas, por la buena armonía entre los derechos y los deberes, por la vida patriarcal de las ciudades, por el estado de prosperidad de la industria doméstica en el campo, por el desarrollo de la industria organizada en corporaciones, cofradías y gremios, en una palabra, por todo lo que constituye el lado bueno del feudalismo, se hubiesen propuesto la tarea de eliminar todo lo que ensombrecía ese cuadro — la servidumbre, los privilegios y la anarquía — , ¿cuál habría sido el resultado? Se habrían destruido todos los elementos que desencadenan la lucha y cortado de raíz el desarrollo de la burguesía. Los economistas se habrían propuesto la empresa absurda de borrar la historia.” (Los subrayados son del propio Marx.) Cf. Karl Marx, Miseria de la filosofía. Respuesta a [“]Filosofía de la miseria[”] de P.-J. Proudhon, México, Siglo XXI Editores, 1987 (décima edición, corregida y aumentada). Accedido en https://www.marxists.org/espanol/m-e/1847/miseria/index.htm. He modificado ligeramente el texto de la cita de George Sand. [RP]










