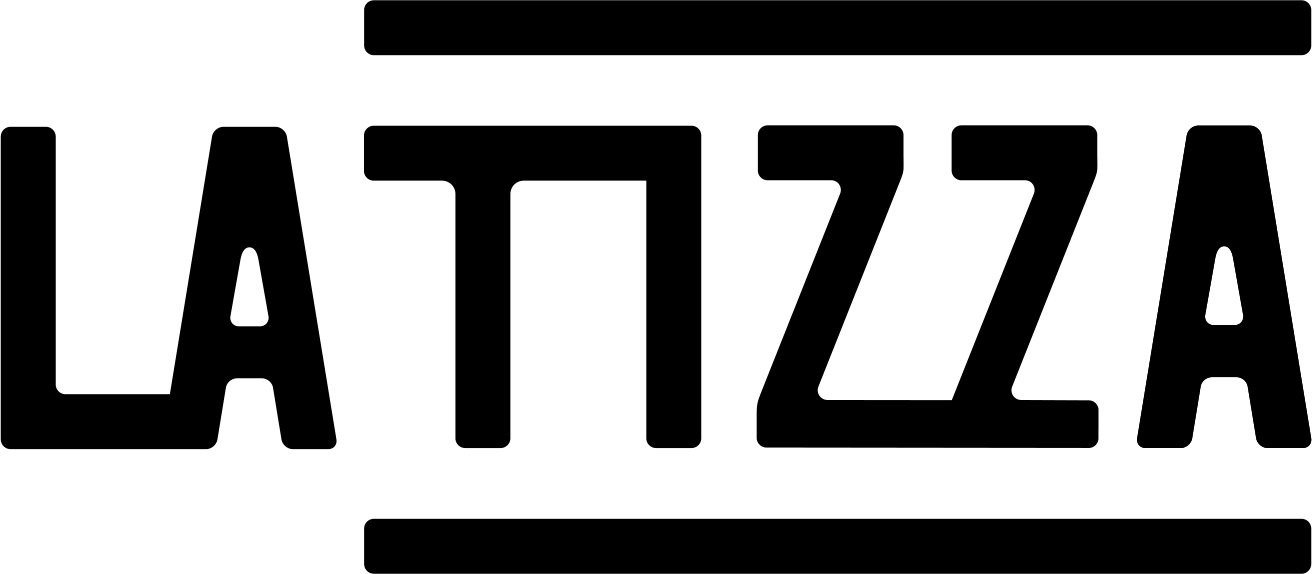Por Josué Veloz Serrade
Lo que se mide en la hora de empeñar el combate por la libertad no es el número de las armas enemigas, sino el número de virtudes en el pueblo. Si en Santiago de Cuba cayeron cien jóvenes valerosos, ello no significa sino que hay en nuestra patria cien mil jóvenes dispuestos también a caer. Búsquenseles y se les encontrará, oriénteseles y marcharán adelante por duro que sea el camino; las masas están listas, solo necesitan que se les señale la ruta verdadera.
Fidel Castro, 12 de diciembre de 1953
La Revolución cubana puede leerse como una disputa armada, como una confrontación ideológica o como un proceso de transformación social profunda. Pero también puede pensarse desde otro ángulo menos evidente y quizá más decisivo, que atraviesa a todos las anteriores: el de la temporalidad. Las disputas por el poder o por el programa que se realizará: si el de la Reforma, el de la Revolución o el del Imperialismo. Son peleas por elegir el tiempo que se abrirá, qué ritmo se alterará y qué horizonte es pensable o imaginable. En ese sentido, la Revolución no se juega únicamente en el plano militar o político, sino en una guerra más sutil y persistente, una guerra por el tiempo.
El asalto al cuartel Moncada se pensó, por parte de Fidel y sus compañeros, como un acto de sincronización perfecta. La revolución debía irrumpir en el tiempo estratégico con la precisión de un reloj militar. La coordinación exacta, la simultaneidad y el cálculo racional eran las dimensiones fundamentales de un plan que dependía del factor sorpresa. Sin embargo, un hecho contingente trastocó esa arquitectura. El encuentro inesperado con la guardia deshizo la trama del tiempo que se había planificado y abrió un instante donde la realidad y su costado no planificable se impusieron sobre la estrategia. En ese instante se fracturó la linealidad del cálculo hecho.
La revolución se mostró entonces como algo más que planificación, como un gesto atravesado por lo imprevisto. El tiempo de lo imprevisto, del azar recurrente, desordena al tiempo planificado de la revolución.
El fracaso militar del Moncada no clausuró una perspectiva de futuro, en realidad, la inauguró. Fidel, al pronunciar «la historia me absolverá» desplazó el tiempo cronológico hacia un tiempo histórico proyectivo. La derrota táctica se transformó, con aquel gesto discursivo, en una apertura de lo simbólico.
El azar rompió el tiempo táctico, pero al hacerlo abrió un horizonte de tipo histórico. La revolución se inscribió en una temporalidad distinta, donde el fracaso no es necesariamente un cierre, sino una apertura de lo nuevo. El acontecimiento no se mide entonces por la posibilidad real de una victoria inmediata, sino por su capacidad de instaurar un nuevo régimen de historicidad.
En contraste, la acción de José Antonio Echeverría y sus compañeros el 13 de marzo de 1957, en Radio Reloj y el Palacio Presidencial, introdujo otra dimensión del tiempo revolucionario. Radio Reloj es la encarnación del tiempo homogéneo, cuantificado y disciplinario. Es el tiempo del Estado, del trabajo y del orden moderno. La emisora marca la hora constantemente y sincroniza a la comunidad en un ritmo que es compartido por todos. Cuando José Antonio interrumpió esa cadencia con un mensaje político, provocó una suspensión del tiempo regular y homogéneo. El flujo cronológico sistemático fue atravesado por la palabra revolucionaria. Podríamos afirmar con Benjamin que «el ahora» irrumpió en el tiempo vacío y homogéneo. La acción del ataque a Radio Reloj fue un acto de apropiación simbólica del tiempo. Se introdujo un acontecimiento dentro del reloj y se suspendió por un instante la regularidad del tiempo estatal.
De ese modo se dibujan dos temporalidades revolucionarias. El Moncada nos presenta la fragilidad del cálculo estratégico frente a la emergencia de lo contingente. Radio Reloj reveló la necesidad de intervenir el tiempo cotidiano del pueblo. El primero se inscribió en la lógica del plan militar que fue atravesado por el azar. El segundo se inscribió además en la lógica del tiempo cronométrico interrumpido por la palabra. El Moncada fracasó tácticamente, pero abrió un tiempo histórico, un horizonte nuevo. En Radio Reloj se suspendió el tiempo homogéneo. Ambos gestos revelan que para una revolución disputar el poder es también una disputa por el régimen temporal mismo.
Cuando se irrumpe en Radio Reloj se le supone al pueblo pendiente del tiempo. Radio Reloj funciona porque el pueblo está sincronizado, porque escucha la hora, porque comparte una comunidad temporal. La revolución de los asaltantes del 13 de marzo presupone sujetos regulados por el reloj, sujetos que habitan una temporalidad moderna y disciplinaria. Intervenir Radio Reloj fue intervenir esa subjetividad temporal. La revolución se enfrentó al Estado en términos de poder y eso significaba también impugnar al régimen temporal que organizaba la vida cotidiana. Hay un gesto que une en el magma de los acontecimientos a los asaltantes del Moncada con los de Radio Reloj: el no sometimiento al tiempo de la dominación.
Pensar la Revolución cubana como producción temporal permite comprender sus momentos de apertura y sus instantes de caída bajo otra luz.
Es momento de resistir y de avanzar, pero también de sostener una forma de tiempo que no coincida con el tiempo impuesto por el orden dominante.
Lo sabemos por la historia: allí donde el cálculo estratégico fracasó, pudo surgir un acontecimiento que reordenó la secuencia histórica. Allí donde el reloj imponía su regularidad, pudo irrumpir una palabra que lo suspendió, que lo quebró en su interioridad. En ese cruce entre contingencia e intervención simbólica, se juega la persistencia o el agotamiento del proceso revolucionario. La historia no es un escenario neutro donde se despliegan fuerzas ya dadas, con un resultado prefigurado, es el campo mismo donde se decide qué tiempo vivimos y cuál estamos dispuestos a abrir, y por el cual estamos dispuestos a luchar.
En la crisis actual de Cuba, esas escenas adquieren una resonancia particular. El tiempo estratégico parece agotado, las promesas de planificación se enfrentan a la contingencia de la escasez y la desilusión. El tiempo cronométrico se vuelve insoportable, marcado por colas interminables, por la espera constante, por la repetición de un presente que no parece abrir el futuro. La revolución se encuentra atrapada entre el azar que desordena la estrategia y la disciplina del reloj que regula la vida cotidiana.
La pregunta es si aún puede abrir un tiempo histórico, si aún puede suspender el tiempo homogéneo, si aún puede producir un acontecimiento que desplace la cronología hacia un horizonte de expectativa. Todo esto el imperialismo lo sabe, cual bestia tempofágica.
Pensar la relación entre tiempo y revolución en Cuba implica reconocer que no hay política sin temporalidad. La revolución es un proyecto de poder solo si es capaz de disputar el tiempo.
El Moncada y Radio Reloj fueron escenas que presentaron cómo la revolución se inscribió en la fractura del tiempo planificado y en la interrupción del tiempo cronométrico. La crisis actual exige volver a pensar esa relación. El pueblo sigue pendiente del tiempo, pero el tiempo que se le opone como un presente bloqueado.
La revolución, si quiere sobrevivir, debe volver a disputar el régimen temporal, debe volver a abrir un futuro, aún en medio de la más espantosa crisis.
El tiempo que atraviesa hoy la Revolución cubana no puede reducirse a cifras económicas ni a negociaciones diplomáticas. Es, ante todo, una experiencia temporal que marca toda la vida colectiva. Se trata de un tiempo de bloqueo externo, como nunca antes, que no solo limita recursos, sino que comprime horizontes. Es también un tiempo de agotamiento interno que no se mide únicamente en estadísticas, sino en el desgaste acumulado de los cuerpos y las subjetividades. Es un tiempo de fragmentación simbólica donde los relatos que antes daban sentido ya no logran sostener la misma intensidad, en el medio de una época donde parece imperar el no-relato; de un orden geopolítico donde todo está afectado por el pragmatismo narcisista de las grandes potencias, donde Gaza o Cuba son solo peones intercambiables, objetos de abandono; y, sobre todo, es un tiempo en el que el futuro aparece incierto, borroso, menos evidente que en otras etapas de la historia nacional.
Cuando el futuro pierde nitidez, el presente se vuelve pesado e insoportable. La vida cotidiana comienza a organizarse alrededor de la urgencia, de la supervivencia y del cálculo inmediato.
El riesgo mayor no es la crisis en sí misma, sino que esa crisis se estabilice como forma de experiencia y que la única salida posible sea la que tiene definida para nosotros el orden dominante: tiempo de la reforma infinita hacia el capitalismo, el tiempo-disolución que nos quiere imponer el imperialismo, para cerrar definitivamente el tiempo-simbólico que se abrió el 26 de julio de 1953, y devolvernos al tiempo-cotidiano de la modernidad, del que pudimos sustraernos el 13 de marzo de 1957.
Desean que el país quede atrapado en un presente perpetuo de resistencia sin horizonte. Resistir sin proyectar puede ser necesario en ciertos momentos, pero si se vuelve permanente, erosiona la energía histórica. El primero de enero de 1959 aquellos dos tiempos se unieron y desde ese día, resistir fue vislumbrar también un horizonte histórico, es decir, no hay resistencia sin proyecto. La verdadera derrota temporal no sería solo la caída del gobierno ni el colapso de una política puntual, sino la imposibilidad de imaginar y producir otro tiempo. Y deben saberlo todos aquellos que promueven la invasión a Cuba o la sumisión total al orden del Amo. Lo que se abriría en tal caso es la clausura total de cualquier posibilidad de tiempo mesiánico o cualquier utopía verificable. Sería la caída sin redención.
Sobrevivir o someterse
¿Sobrevivir a este momento exige algo más que administrar la escasez? Es una pregunta profundamente política porque obliga a decidir qué tipo de tiempo se quiere habitar. Reactivar el tiempo proyectivo no significa repetir consignas ni invocar un futuro abstracto. Significa volver a producir una narrativa creíble que articule sacrificio presente con transformación real. Cuando el horizonte de expectativa se contrae, la política se convierte en gestión de lo inmediato. Recuperar la dirección histórica implica reconstruir la confianza en que el esfuerzo actual se inscribe en un proceso con sentido, no en una espera indefinida.
Pero el horizonte no se reactiva solo con palabras. Intervenir el tiempo cotidiano es igualmente decisivo.
Cuando el día a día se reduce a la administración de carencias, el tiempo se experimenta como un proceso de desgaste. Romper esa repetición exige transformaciones concretas en la experiencia diaria, espacios reales de participación, decisiones compartidas, mejoras tangibles que alteren la percepción del ritmo social.
Se trata de grandes gestos heroicos y también de modificar la textura del presente para que deje de sentirse inmóvil. La política se juega también en la manera en que se organiza la jornada, en la posibilidad de que la rutina no sea solo la espera, sino también la apertura de lo nuevo.
La historia cubana muestra que se puede convertir la agresión en producción simbólica. Allí donde el bloqueo pretendió clausurar el proceso, se produjo creatividad social, reorganización económica y reafirmación identitaria; los noventa son la prueba fehaciente de ello.
La agresión imperialista no determina automáticamente el desenlace, puede convertirse en laboratorio si existe voluntad política y capacidad organizativa para transformar el límite en impulso. Es uno de los factores de nuestra singularidad que el imperialismo ignora porque, en rigor, lo desprecia de manera inconciente. La crisis puede ser un callejón sin salida o un terreno fértil para la invención, según la manera en que se administre el tiempo colectivo.
Todo eso conduce a una formulación más amplia: la Revolución cubana no se enfrenta únicamente a una crisis económica o geopolítica, ni siquiera a una mera crisis de enclaustramiento del tiempo por las acciones del imperialismo; enfrenta una crisis de temporalidad, que hemos vivido una y otra vez a lo largo de la historia. No basta con resolver variables materiales si el tiempo colectivo sigue experimentándose como estancamiento. La supervivencia del proceso depende de su capacidad para reactivar aquellas formas acontecimentales que en otros momentos abrieron futuro e interrumpieron la normalidad. No se trata de repetir el pasado, sino de recuperar la potencia de producir tiempo propio: tiempo revolucionario.
La revolución como apertura temporal
La revolución como producción temporal opera en tres niveles. En el primero encontramos el nivel simbólico, cuando se constituye en apertura de un horizonte nuevo. Segundo, cuando rompe el tiempo cotidiano, disciplinario y estatal. Y un tercer nivel es la apertura de un tiempo estratégico, que abre una disputa por el timing histórico, la disputa por el «momento». ¿Cómo operan esas temporalidades hoy?
Existe un breve, pero decisivo diálogo que el historiador Reinhart Koselleck desarrolló con Hans Blumenberg en torno a una pregunta que parece erudita pero que en realidad afecta el corazón mismo de la modernidad política: ¿es la filosofía moderna de la historia una simple secularización de la teología cristiana o es una ruptura radical con ella?
Karl Löwith había sostenido que las ideas modernas de progreso, emancipación y revolución no son más que una forma de traducción laica de la estructura cristiana de la historia de salvación. Blumenberg, en cambio, defendió que la modernidad no vivía de préstamos de la teología, sino que representa una autoafirmación inédita del ser humano frente al mundo. Koselleck, sin alinearse de manera simplista, se aproxima más a la intuición de Löwith. No cree que podamos desprender tan fácilmente los conceptos modernos de los sedimentos teológicos que los formaron.
En la tradición cristiana la historia posee una arquitectura clara. Hay creación, caída, redención y un fin último, encarnado en la idea del apocalipsis que otorga sentido al recorrido entero. Es un tiempo lineal, orientado y con un final preciso. La modernidad, según Koselleck, no destruye esa estructura; la transforma. Lo teológico permanece, pero como resto invisible. Donde antes se esperaba el momento del Juicio Final, ahora se proyecta la revolución definitiva, como aquella consigna tan utilizada en la liturgia de los partidos comunistas: es la lucha final. En vez de la espera del Reino de Dios, ahora se promete la sociedad emancipada. La idea de la salvación se transforma en la idea del progreso histórico. Dios es desplazado de esa secuencia, pero la forma del relato permanece. La historia sigue teniendo una dirección, tensiones y momentos de crisis y desenlaces esperables.
Por eso Koselleck afirma que el concepto moderno de revolución aun contiene la expectativa teológica del fin de los tiempos. La revolución no es solo un cambio político brusco, sino la promesa de un cierre radical de la historia injusta y la inauguración de un orden nuevo. En el marxismo clásico esto aparecía con nitidez. El desarrollo de las fuerzas productivas y las contradicciones del capitalismo conducirían necesariamente a su superación. La revolución sería el resultado inmanente de leyes históricas.
La providencia divina era sustituida por la necesidad histórica, pero la estructura escatológica persistía. El hombre ocupa el lugar que antes correspondía a Dios y se atribuye la capacidad de conducir el proceso hacia su culminación. Como en el Marx de la Crítica a la filosofía del derecho de Hegel: «la raíz para el hombre es el hombre mismo».
Incluso la idea moderna de aceleración tiene antecedentes apocalípticos. En la tradición cristiana, antes del fin los acontecimientos se intensifican y el tiempo parece precipitarse. La modernidad retoma esa intuición, pero la convierte en un programa, con un horizonte medible y esperable. El progreso acelera la historia, la técnica comprime los plazos y la política pretende administrar ese ritmo creciente. La diferencia es decisiva: ya no es Dios quien acorta el tiempo, sino el hombre quien intenta gobernarlo. La revolución moderna no espera el fin, lo planifica, intenta imponerle su propio orden.
Ese marco es fundamental para pensar la Revolución cubana. Desde sus inicios se inscribe en un horizonte donde la historia se convierte en tribunal y al mismo tiempo instituye una promesa. Cuando Fidel afirma que la historia lo absolverá, está desplazando el juicio inmediato hacia un futuro que otorgará sentido a la derrota presente. Hay allí una confianza en que el proceso histórico posee dirección y que el sacrificio actual se justificará en una culminación posterior. La idea de inevitabilidad, de proceso irreversible, de curso progresivo hacia el socialismo, encaja con esa estructura moderna que Koselleck describió.
Sin embargo, el presente hoy introduce una tensión. Si el tiempo se experimenta hoy como bloqueado, sin aceleración progresiva ni horizonte claro, entonces lo que está en crisis no es solo una coyuntura económica o geopolítica. Está en crisis la forma misma de temporalidad moderna que sostenía la expectativa revolucionaria. Ya no parece garantizado un desenlace necesario. El futuro no se presenta como culminación asegurada, sino como un campo incierto, en disputa. La pregunta se vuelve más radical porque afecta la base simbólica del proceso.
Si la revolución moderna heredó la forma del Apocalipsis cristiano, sustituyendo a Dios por la historia y a la salvación por el progreso,
¿qué ocurre cuando la fe en el progreso se debilita? ¿Es posible producir temporalidad revolucionaria sin la promesa de un fin definitivo que redima el recorrido? ¿Cómo sostener el horizonte revolucionario cuando parece que se clausura su temporalidad simbólica?
Tal vez la supervivencia de un proyecto emancipador no dependa solo de la confianza en una culminación garantizada, sino de la capacidad para sostener aperturas parciales, para producir sentido en la contingencia, para crear futuro sin apoyarse en una escatología secular. Por eso, este aparente tiempo de cierre, puedo serlo también de aperturas en un sentido opuesto.
Si la Revolución cubana nació bajo el horizonte de una modernidad escatológica, hoy enfrenta el desafío de reinventar su relación con el tiempo. La cuestión no es solo cómo resistir, sino cómo producir historia cuando el relato del fin prometido ya no opera con la misma fuerza. Ahí consideramos que se juega la posibilidad de una nueva forma de temporalidad revolucionaria.
Redención en la caída
Puede decirse que todo gran acontecimiento histórico tiene momentos en los que parece desmoronarse, instantes en que el futuro que imaginaba se desvanece y la continuidad se quiebra, no es tan verificable ni es posible delimitar su permanencia o no. Sin embargo, hay figuras y episodios que muestran otra posibilidad; la de que la historia no solo se vive en horizontes de llegada, sino en puntos temporales donde se decide no ceder al peso gravitacional de la caída.
En Cuba esa lógica aparece en varias formas a lo largo de la trayectoria revolucionaria. Ya en Martí aparecía aquella intuición del «impedir a tiempo» que no era un cálculo pasivo, sino un gesto ético que evitaría la catástrofe antes de que el colapso ocurriera. Una ética del tiempo que no esperaría el fin, sino que actuaría en el momento decisivo.
La modernidad nos impuso medir la historia como proceso lineal, pero para Martí el tiempo tiene una cualidad preventiva, casi moral, actuar antes de que la historia nos arrastre al abismo. Fue el primer pensador contramoderno en términos temporales. No solo se refería a detener el curso destinal de los acontecimientos de la modernidad. No solo se sentía convocado a impedir que los Estados Unidos cayeran «con esa fuerza más». Quería abrir otro tiempo, el tiempo de la Revolución.
Esa misma dislocación temporal reaparece en la famosa frase de Fidel tras el asalto al Moncada, cuando ante la derrota militar pronuncia que la historia lo absolverá. La caída no clausura el tiempo; más bien lo desplaza. El tribunal inmediato del fracaso se posterga hacia un juicio histórico que todavía no existe como hecho, pero que será un evento pletórico de sentido. En ese gesto no hubo simple confianza en el futuro, ni cálculo mecánico; hubo una raigal decisión subjetiva de sostener el tiempo abierto más allá del aquí y ahora de la derrota. Su lección es que la derrota no se acepta como cierre, sino como espacio donde puede germinar otro tiempo. Un tiempo en el que la caída se transforma en reinicio, sin depender de condiciones externas de fuerza o las consabidas correlaciones de poder.
En 1989, cuando se derrumbaba el campo socialista, muchos anticiparon el fin de la Revolución cubana. Los grandes relatos del progreso histórico parecían desvanecerse con la caída del Muro de Berlín, y con ellos la certeza de un horizonte inevitable. Lo único que parecía inevitable era la derrota. Pero
Fidel introdujo otra apuesta temporal en su consigna «aún si quedáramos solos». Esa frase no es una promesa escatológica, es una declaración de fidelidad al acontecimiento revolucionario que no espera por el mundo para que confirme su sentido. La Revolución sigue no porque un futuro prometido sea seguro, sino porque la decisión activa de permanecer convierte el tiempo de crisis en un tiempo propio y soberano.
Ese gesto encuentra una expresión y continuidad simbólica en los eventos del 3 de enero de 2026, cuando 32 militares, revolucionarios y patriotas cubanos murieron durante la invasión estadounidense a Venezuela, mientras defendían al presidente Nicolás Maduro y su compañera Cilia Flores. El pueblo, lejos de traducir esos hechos como una derrota técnica o estratégica, los ha vivido como un acto de dignidad, de solidaridad y de resistencia ante la agresión imperialista. Desde una mirada exclusivamente militar, tal episodio es una derrota, en tanto las fuerzas cubanas y venezolanas no lograron impedir la captura de Maduro y el número de bajas fue elevado. Pero visto desde la lógica temporal de las revoluciones, ese sacrificio trasciende la lógica de la mera eficacia, pues introduce una temporalidad sacrificial donde la caída misma se convierte en afirmación de sentido revolucionario, aunque la correlación de fuerzas diga otra cosa.
Ese tipo de temporalidad no es meramente aspiracional ni depende de un progreso automático hacia la emancipación universal, como proponía la escatología secular de la modernidad histórica. Es algo distinto, es la emergencia de la redención dentro de la misma caída.
La Revolución, decimos, puede producir apertura temporal no solo cuando triunfa, sino cuando no cede al tiempo de la caída. La caída — esa letanía de derrotas materiales y simbólicas— suele cerrar o clausurar horizontes, pero también puede ser el terreno donde se introduce otro tipo de tiempo, donde la historia no es determinada por la objetividad externa, sino por la decisión ética y política de sostener el acontecimiento. En otras palabras, la Revolución no es solo una acumulación de victorias técnicas, sino una práctica temporal que redefine lo que todavía puede pasar dentro de la caída misma.
Eso tiene implicaciones profundas para pensar la continuidad del proyecto histórico cubano. No se trata de aferrarse a una idea de futuro inevitable ni de rememorar momentos heroicos de otras épocas, sino de reconocer que el heroísmo vive, aún hoy, que la producción de sentido histórico puede ocurrir también en la resistencia, en la fidelidad y en la capacidad de sostener el tiempo ante condiciones adversas. Ese gesto le otorga densidad a una redención inmanente y es lo que permite que la Revolución siga siendo tiempo, no solo memoria ni repetición. Así la historia no se reduce a una sucesión de hechos dados, sino que se convierte en el espacio donde la decisión política y la experiencia vivida producen nuevos sentidos de futuro incluso en el corazón de lo que se nos quiere presentar como una caída inevitable.
La inauguración de un contratiempo histórico
«Pueblo, si de lucha se trata»; «las masas están listas, solo necesitan que se les señale la ruta verdadera», «el poder del pueblo ese sí es poder». Es el pueblo una y otra vez, él único que puede salvarnos a todos en esta hora. Es el pueblo el que debe conducir esta apertura contra el plan del imperialismo, y el remedio generoso y fecundo a todos nuestros retrocesos.
Esa nueva apertura no puede ser entendida como retroceso, sino como profundización del socialismo.
La crisis actual no marca el fin del tiempo revolucionario, sino el límite de una forma anterior de temporalidad. Si en los años iniciales la revolución se vivió como un tiempo heroico, concentrado y dirigido por una vanguardia, hoy la posibilidad de futuro solo puede abrirse si el pueblo conduce una ampliación radical de la participación, una descentralización real del poder y un protagonismo efectivo de las mayorías.
En ese caso, la revolución deja de ser solo un acontecimiento fundacional y se convierte en proceso constituyente permanente. Para ello dos verdades indisolubles: no hay pueblo más democrático que aquel que domina las armas a su alcance y está dispuesto a dar muerte al invasor. Un pueblo que conjura al mismo tiempo la traición de los antinacionales y el espíritu abyecto del imperialismo.
La clave está en reconocer que la revolución produce tiempo cuando produce sujeto. Pero ese sujeto no puede quedar fijado en una estructura rígida. Si el pueblo no es protagonista real, el tiempo se burocratiza, se vuelve repetición, se transforma en espera interminable. El pueblo tiene que ser protagonista de la trinchera y de la implantación de minas, y tiene que conducir el desatamiento de las fuerzas transformadoras. La nueva apertura temporal de la Revolución cubana solo puede producirse mediante la constitución efectiva del pueblo como sujeto histórico activo en todos los niveles de decisión.
Cuando el Pueblo no participa plenamente, el tiempo se experimenta como resistencia sin salida, como administración de la crisis y una especie de espera sin horizonte. Cuando el pueblo se activa como sujeto, el tiempo se experimenta como creación, como decisión, como apertura hacia lo imposible. La diferencia es radical. La redención deja de ser solo sacrificio y se convierte en autogobierno. No se trata de aguantar la caída, sino de producir nuevas formas de vida política.
La fidelidad ya no se mide en la capacidad de soportar derrotas, sino en la capacidad de inventar instituciones y prácticas cotidianas que sostengan un futuro compartido, aun dentro del clima de derrota imperante.
Ese giro implica una tensión inevitable. Si el pueblo debe tomar todos los destinos, desde las esferas más altas hasta las más bajas, eso exige transformación real de estructuras. Y toda transformación implica riesgo. La apertura temporal nunca es ordenada, siempre introduce inestabilidad. Pero sin esa inestabilidad no hay producción de tiempo. La revolución, en su origen, fue precisamente una irrupción que desordenó lo establecido. Hoy, la continuidad de ese gesto exige aceptar que el pueblo, al convertirse en sujeto histórico pleno, generará nuevas formas de desorden que son condición de posibilidad para un tiempo distinto y absolutamente antagónico al imperialismo y a los demás proyectos antinacionales que pugnan por ganar el alma de la gente.
La crisis actual se supera ampliando la democracia socialista. La revolución no se extingue en la crisis, se redefine en ella. El pueblo, al tomar en sus manos todos los destinos, se convierte en productor de tiempo. Y ese tiempo no es solo cronológico ni estratégico, es histórico en el sentido más profundo, porque abre horizontes que antes estaban clausurados.
La verdadera redención está en la voluntad del sacrificio total y en la capacidad de autogobernarse. La revolución se juega en la posibilidad de que el pueblo transforme la crisis en laboratorio, que convierta las limitaciones de este presente en impulso, que haga de la inestabilidad un terreno fértil para la invención, para desatar la mayor fuerza creadora posible. La apertura temporal que se reclama no es un gesto abstracto, es la práctica concreta de un pueblo que decide, que participa y que definitivamente crea. Cuando el pueblo asume capacidad real de decisión en todos los niveles, el tiempo cambia de textura, aparece como creación, como forma de dirección compartida y como apertura efectiva de futuro. La revolución es, además de memoria heroica, una forma viva de organización social. La pregunta más delicada es si el socialismo puede asumir esa incertidumbre como condición de vitalidad y no como amenaza a su propia continuidad.
El imperialismo lo sabe, domina el cuarto tiempo: el de la clausura utópica, que sería el cierre definitivo de nuestra historia como pueblo por la vía de la invasión — quirúrgica o a gran escala—, por la vía del sometimiento negociado, o por la vía de las reformas. Quieren que abandonemos de una vez no sólo nuestro pasado histórico, sino nuestra capacidad de invención de futuro.
Tiene a manos todas las opciones, puede convivir incluso con una revolución en harapos que sobreviva en la retórica, pero no en los hechos: su plan se cumpliría igual. El inconsciente capitalista de este mundo también lo sabe y prefiere incluso que Cuba caiga. Cruel ironía la de este tiempo-clausura, aquel al que llaman desde hace años «imperio en declive» muestra a todos de un modo brutal el sometimiento de un mundo, de toda una geopolítica que da la espalda a Cuba: «ayudaremos a Cuba según nuestras capacidades», «según nuestras posibilidades», es decir, hasta donde el «imperio en declive» nos lo permita. ¡Dios quiera que a los pueblos del mundo cuando nos toque «el declive» corramos con la misma suerte!
Cuba, lo sabemos, habita hoy el tiempo de la «opción cero». El tiempo-cero, que es el tiempo infinito.