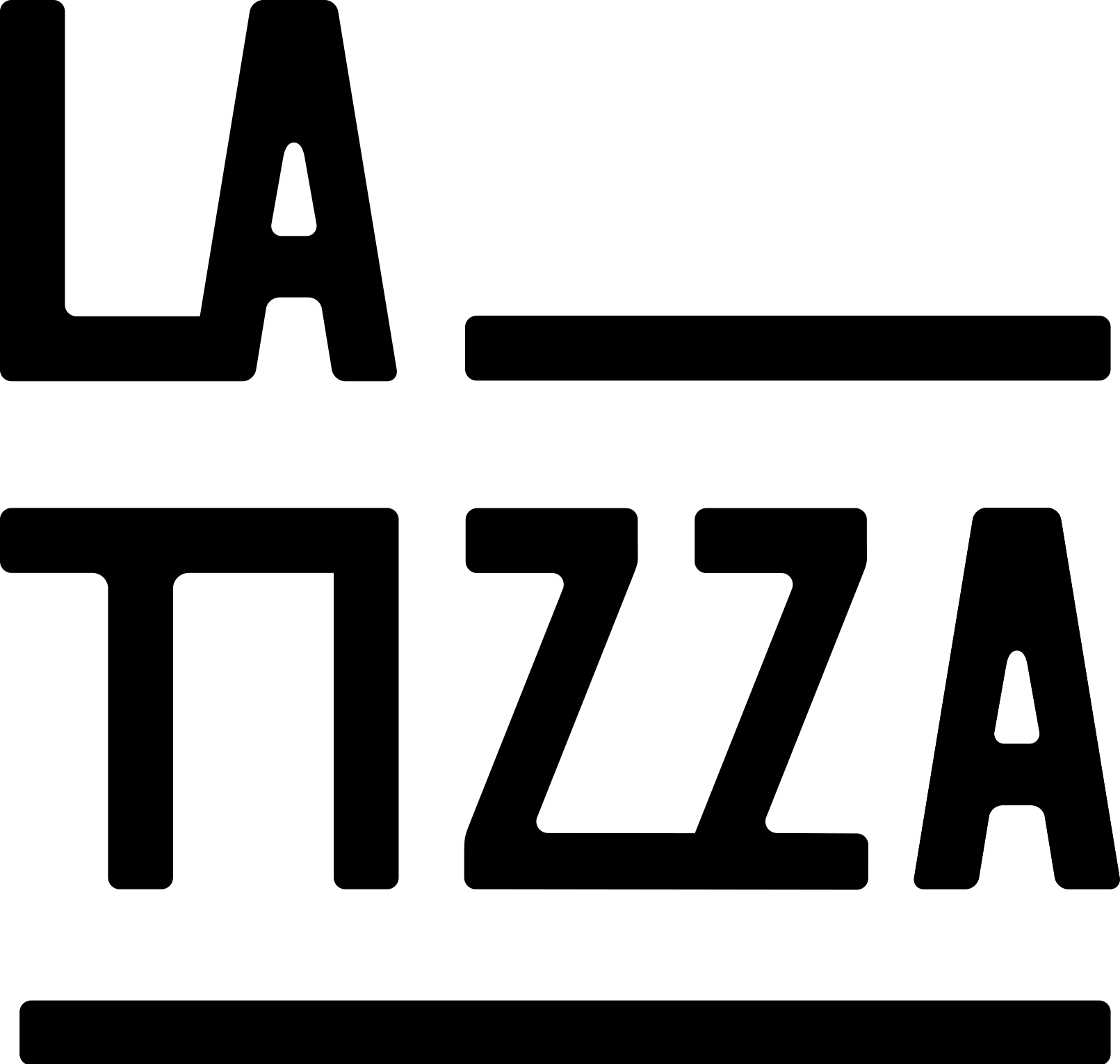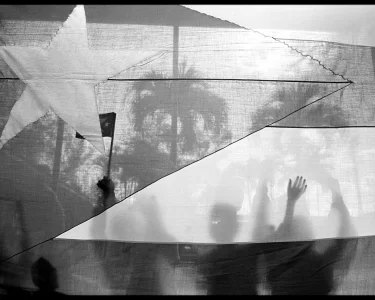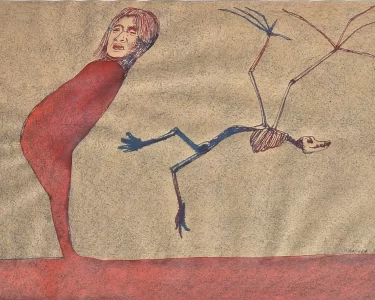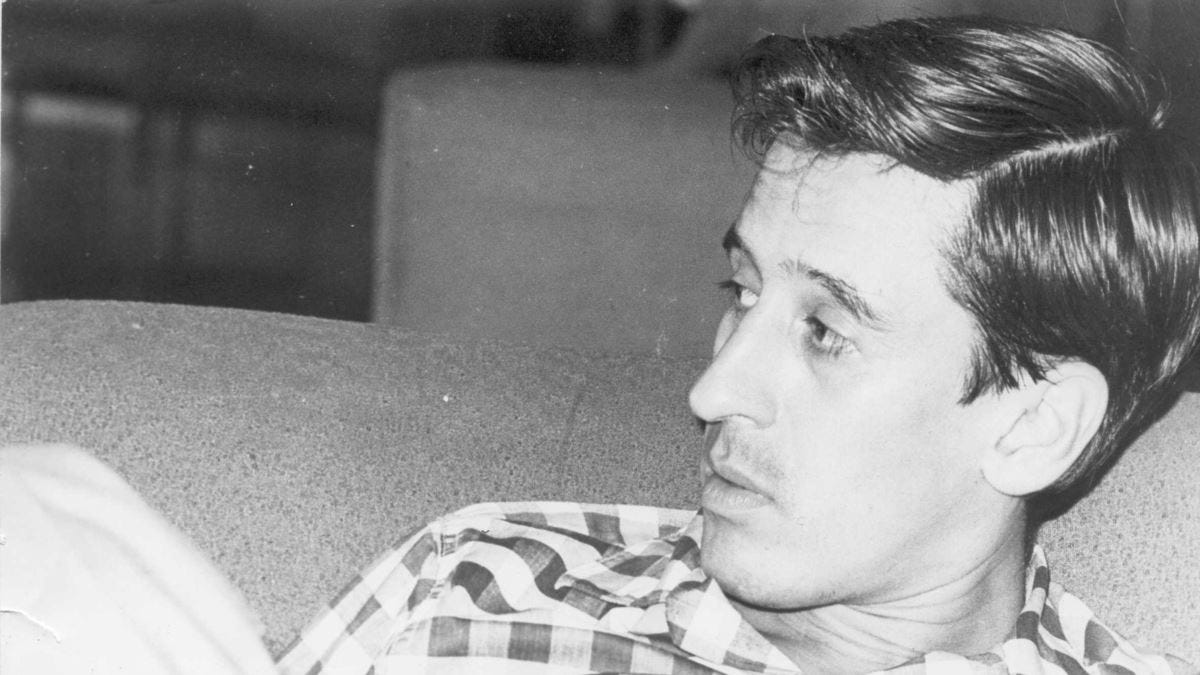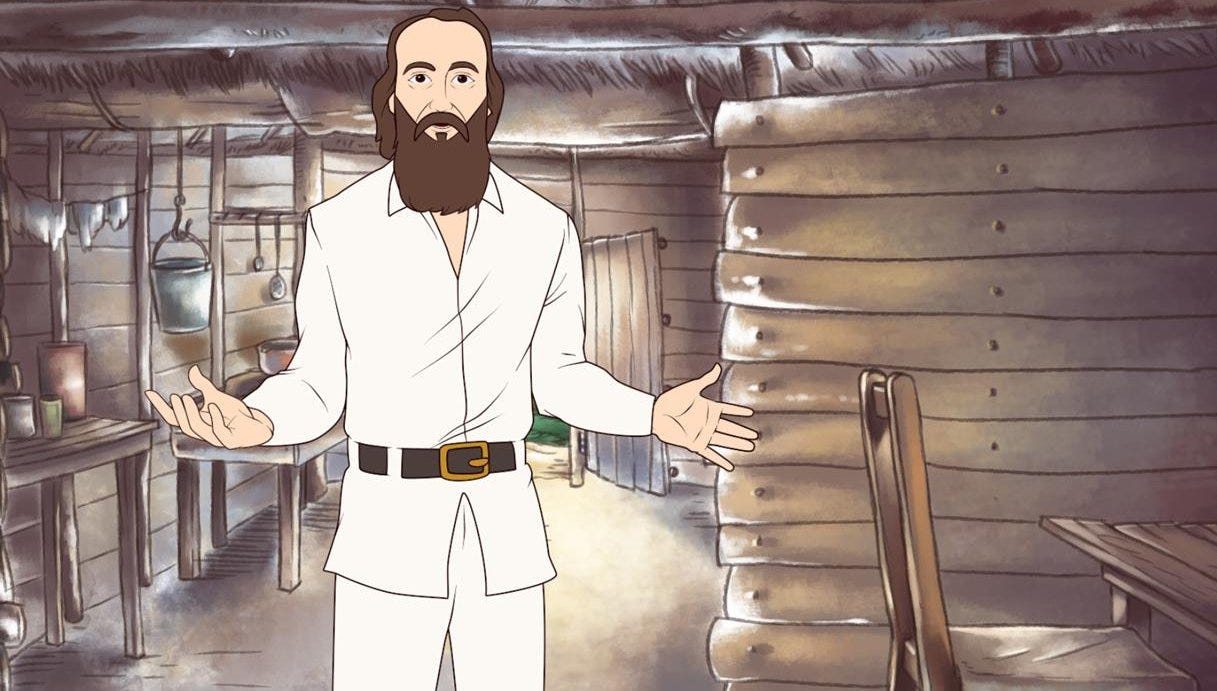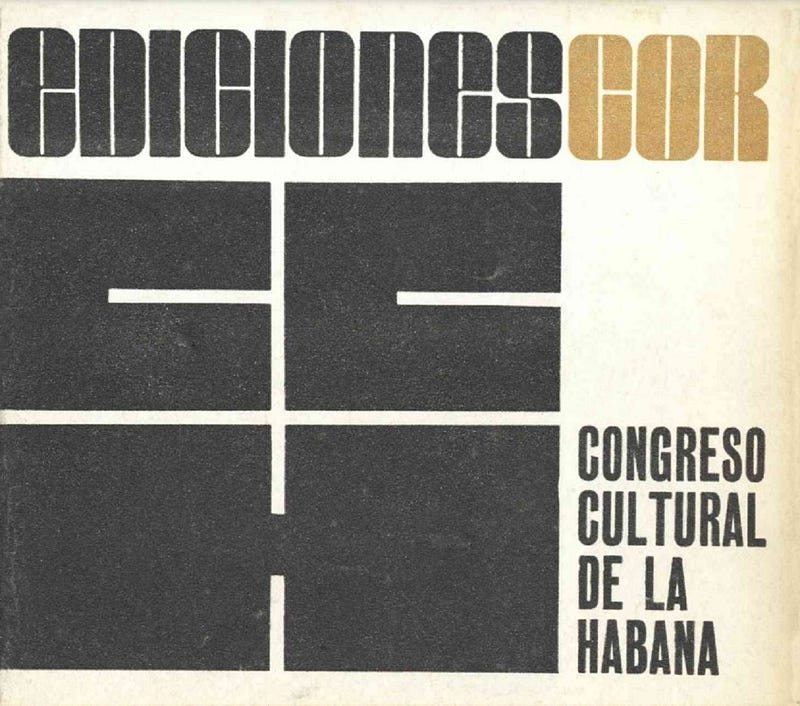Por Aurelio Alonso

Presentación en la conferencia Las relaciones entre la Iglesia y el Estado en Cuba a tres años de la visita del Papa Juan Pablo II, organizada por la Washington Office on Latin America (WOLA), en la American University, Washington, D.C., el 14 de mayo del 2001.
Antecedentes
Mucho tiempo para antecedentes no tenemos, así que voy a limitarme a reiterar aquí que en los últimos 20 años ha tenido lugar en Cuba un claro proceso de reanimación de la espiritualidad religiosa, y de la actividad eclesiástica y del culto en general, por oposición a lo que pudiéramos considerar dos décadas precedentes de repliegue frente a la hegemonía ideológica del ateísmo.
Digo 20 años y el dato del tiempo es importante, porque evidentemente no se trata de algo reciente, generado por la visita del Papa, en 1998, que fue un acontecimiento religioso de suma importancia, pero que se inscribe ya en el contexto de esta reanimación. No puede concebirse, en consecuencia, como causa. Ni se origina en el derrumbe económico cubano de comienzos de los noventa, aunque tampoco hay que desconocer allí un factor inductor de peso al que aludiré después.
Desarrollos observados en los ochenta, algunos de ellos reflejados en el documento final del Encuentro Nacional Eclesial Cubano (ENEC), de 1986, en el caso del catolicismo, lo evidencian. Evidencia verificada por las investigaciones sobre religiosidad efectuadas por el DESR a finales de la década, que arrojaron tres conclusiones de sumo interés: 1) que aproximadamente el 85 % de la población cubana experimentaba algún tipo de contacto con lo sobrenatural, 2) que los lazos de pertenencia orgánica a religiones estructuradas no pasaban del 16 % (para el conjunto de los sistemas de creencias), 3) que en sentido riguroso solo el 15 % de la muestra se revelaba integrada por ateos. No me detengo en comentar los resultados, cosa que se ha hecho bastante en la literatura cubana de los últimos años sobre el tema; sólo me interesaba citarlos como constatación.
No sería posible desvincular del todo este proceso cubano de reanimación religiosa del que tiene lugar al nivel mundial en este mismo período, en el contexto de lo que se ha dado en llamar cambio global. La especulación en torno a las preguntas ¿de qué manera se vinculan?, ¿y en qué medida?, es algo que tampoco podríamos abordar aquí, ahora. Me limito a señalar que en el caso de Cuba las condicionantes internas (históricas, coyunturales y estructurales) son muy relevantes y hacen prevalecer la especificidad, las diferencias, aun si no se puede olvidar que esta realidad también tiene un contexto más allá del litoral de la isla.
El fenómeno de la reanimación religiosa
Lo que identificamos como reanimación no constituye exclusivamente — y no siempre esencialmente — un efecto de crecimiento numérico. Sin desestimar en modo alguno el valor de la información estadística, considero que no se le puede conceder igual significado a cifras de asistencia a culto, bautizos, participación en asociaciones o resultados de encuestas, que la que en economía le atribuimos por ejemplo al PIB, la balanza de pagos, el presupuesto nacional, el gasto público, etcétera. Lo que quiero decir es que no poseen la misma potencia probatoria en uno y otro campo del conocimiento.
La densidad de la espiritualidad, por decirlo de algún modo, es más difícil de medir que la situación de la economía o los logros sociales.
En todo caso, al tomar en cuenta la reanimación, yo haría referencia a cuatro esferas. Reanimación en primer lugar en la esfera de la religiosidad popular, donde la relación devocional tiene lugar de manera directa, y el sincretismo con religiones de origen africano cubre todo el espectro (por lo que se hace inexacto y equívoco calificarla en el caso cubano como catolicismo popular, del modo en que sucede en otros países de predominio católico más nítido). La religiosidad popular se ha mostrado, sobre todo en los últimos 10 años, más desinhibida, emerge a la vida cotidiana prácticamente sin trabas. Incluso se abre en muchos casos como un autodescubrimiento, con cierto aire de sorpresa. No como un estrato imperfecto o incompleto de la religiosidad, sino como una expresión legítima en sí misma.
Es precisamente en la esfera de la religiosidad popular donde se observa mayor ímpetu en las tendencias iniciales de reanimación.
La segunda esfera a tomar en cuenta es la de la pertenencia a las religiones o grupos religiosos principales, a saber, católicos, protestantes y de raíz africana. Es en el caso del protestantismo dentro del cual los mecanismos sociales de reproducción de la espiritualidad religiosa han obrado con una regularidad más evidente después de 1959 en Cuba. Al margen de los alineamientos políticos,
todo el arco denominacional del protestantismo ha mostrado un efecto de crecimiento; y en particular el pentecostalismo ha multiplicado su filiación muy por encima de la corriente protestante tradicional, lo cual tampoco es ajeno a lo que ha sucedido en el resto del continente.
La recuperación católica es más tardía — y compleja, por razones históricas conocidas — y arriba al mapa religioso de hoy con una presencia compartida con las denominaciones protestantes en términos de extensión social. Sin embargo, cuenta con un impulso de fortalecimiento institucional que, por conocido, no creo necesario describir en esta presentación.
En el caso de las religiones de raíz africana el crecimiento es notorio, sobre todo el caso de la santería, aunque más difícil de encuadrar en elementos cuantificables. Se percibe también el aumento de los llamados cruces, dada la compatibilidad de estas religiones entre sí. Quiero decir, el santero que practica también la religión conga, o «palo monte», o la abakuá o ambas, o el palero que incorpora el cordón espiritista a sus cultos.
Entre los grupos religiosos minoritarios con presencia tradicional hay que distinguir al menos una recuperación, que es la del judaísmo, tanto en el ámbito de la espiritualidad como en el institucional.
En tercer lugar, aunque ya lo citamos al hablar del protestantismo, pienso que el crecimiento de una inclinación carismática se hace sentir en el despliegue pentecostal; incluso la iglesia metodista cubana se hizo carismática en su totalidad. Es difícil pronosticar desde ahora si el ritmo de crecimiento relativo de esta tendencia se va a mantener, pero no deberá sorprendernos que los espacios de religiosidad popular le tributen más fieles que a las religiones históricas.
En Cuba la reanimación no se ha caracterizado, como en otras latitudes, por un incremento significativo de denominaciones de nuevo tipo, en especial las identificadas bajo el término de «sectas», tan polémico en un mundo en que se hace importante revelarse contra todas las discriminaciones. Nuevas entidades religiosas nacidas de movimientos de conversión, que conforman hoy el mainstream de la recuperación de la fe a escala mundial. En esta esfera, la cuarta en nuestra caracterización, la del incremento denominacionalista, la mirada parece abarcar en el caso cubano solamente comunidades musulmanas, Bahai, teosóficas y quizás algunos otros — no muchos — sistemas de creencias.
Pienso además que es poco probable que el tipo de religiosidad popular dominante en el país, portadora sincréticamente de una carga variable, pero sumamente extendida de africanía, sea propensa a la asimilación de fundamentalismos.
Finalmente me interesa señalar, como otro síntoma de esta reanimación, el fortalecimiento impresionante en un período muy corto de los sistemas de comunicación religiosa, desde las revistas diocesanas de los católicos hasta la regularización de las Letras del Año emitidas por las asociaciones o agrupaciones de babalawos, pasando por las casas–culto de las denominaciones pentecostales. Y también la proliferación de los estudios antropológicos, etnológicos, sociológicos y de otras disciplinas, y a la vez otros trabajos de difusión, expuestos cada vez con mayor seriedad.
https://medium.com/la-tiza/el-fundamentalismo-religioso-en-cuba-8f7daa3f052a
Sobre las causas de la reanimación
No veo misterio sobre las causas. Cuba es simplemente un país religioso. Históricamente religioso. En la colonia, en la república postcolonial y en la etapa revolucionaria. De reconocida religiosidad sincrética. Quiere esto decir que en la integralidad de su tradición cultural late, junto a otros componentes, una espiritualidad religiosa. Esta realidad no podía ser abatida por un conflicto coyuntural, por grave que este fuera. Tampoco puede serlo por la imposición de políticas reductivas, o por la sistematicidad de una acción discriminatoria. La discriminación no puede a la larga desplazar tradiciones religiosas arraigadas, ya proceda de filosofías adoptadas como oficiales desde la esfera política, de una relación de dominación de clases, o incluso de otras religiones.
Sólo así se explica que tanto esfuerzo de educación atea no haya calado en la espiritualidad como para convertir a la religiosidad en una cuestión del pasado. En algo exclusivamente museable.
Por fortuna, me atrevería a añadir, porque lo contrario podría ser un síntoma muy peligroso de vulnerabilidad cultural.
Los dispositivos sociales de reproducción de la fe obraron su papel en el tiempo, en el seno de la estructura familiar casi siempre, aunque también desde las instituciones, sobre todo cuando hablamos de las religiones más estructuradas. En interacción, por supuesto. Y este es el verdadero puntal en el cual se sostiene la reanimación religiosa de las últimas décadas.
Solamente después de hecha esta distinción se puede reconocer el peso de otros dos factores que se incorporan a las motivaciones de reanimación.
El efecto dramático de la contracción de las condiciones de vida provocada por la aguda caída económica de principios de los noventa, a lo cual ya aludí, da lugar a niveles de incertidumbre y pérdida de confianza en soluciones a las necesidades materiales que el sistema socioeconómico había parecido estar en posibilidades de asegurar a la población.
El desplazamiento de la búsqueda de soluciones se da en dos sentidos: de lo social a lo individual, por una parte, y hacia lo que se ha llamado el universo de las respuestas simbólicas, por la otra. No quiero afirmar con ello que donde quiera que aparecen situaciones de crisis económica y social ocurre un incremento de religiosidad. Esa lectura sería superficial porque la complejidad del hecho social impone también una casuística. Pero hay que admitir que existe una tendencia, y en el caso cubano se ha podido demostrar a través de la investigación social, que esa tendencia está presente. Las respuestas obtenidas en las entrevistas efectuadas año tras año en las peregrinaciones a San Lázaro en el Rincón, servirían para ejemplificar.
Sería igualmente erróneo ignorar el efecto de la rectificación explícita de políticas hacia la religión en el IV Congreso del PCC en 1991 y la Reforma Constitucional de 1992, que ha contribuido a crear un aura desinhibitoria para las creencias de fe.
No se trata solo de un cambio en el paraguas institucional, político y jurídico, sino la introducción de un cambio de concepción. Subrayo introducción, porque la importancia del hecho reviste sobre todo un carácter preliminar para un cambio progresivo.
La devoción popular en la religiosidad cubana
En el debate de hoy y del futuro uno de los temas que marcará pautas es el de la devoción popular. Hay dos lecturas básicas: de un lado, como una expresión de religiosidad primitiva, inconclusa, incierta y superficial todavía, como una suerte de espiritualidad provisoria, sobre la cual las iglesias cristianas (católica, protestantes históricas, apocalípticas, carismáticas, en una palabra, todo el espectro cristiano) están convocadas a desplegar su acción misionera. Nos referimos al núcleo del tema de la pastoral, tema central en las publicaciones cristianas y en el centro mismo de la proyección de las instituciones religiosas.
Pero en condiciones de igualdad no se podría obviar que esta religiosidad popular también nutre niveles de mayor pertenencia a la santería, por citar solamente la más importante de las expresiones de raíz africana, o al espiritismo.
¿Por qué no darse cuenta de que los babalawos también tienen su pastoral? Cuesta admitir, para la visión cristiana, que nos encontramos aquí también ante expresiones religiosas bien definidas, y desde esa óptica tiende a englobarse todo, de manera equivoca, bajo el sentido de lo sincrético. Sincretismo tipifica indistintamente, de manera equívoca, al devoto común y al babalawo o al tata nganga.
Esta perspectiva de la cuestión es importante aunque sea la parcela menos visible de la libertad religiosa, o precisamente por serlo. La lectura impropia, desde un criterio de exclusividad de la Verdad de fe, da lugar a un efecto discriminatorio interreligioso, cuyos horizontes de superación aparecieron formalizados por vez primera con el movimiento ecuménico.
Además, el tratamiento mismo de la religiosidad popular solamente como un nivel, o de lo contrario como una forma de vivir la experiencia religiosa, indica también una diferencia de perspectivas. Las encuestas realizadas por la Asociación Católica Universitaria (ACU) en 1953 y 1957, y las que ya cité del DESR en 1988 y 1989, ponen de manifiesto que entonces (cuando el catolicismo exhibía indicadores de religión dominante) y ahora (después de dos décadas de ateísmo oficializado) lo que prevalece por igual en la sociedad cubana es la devoción popular. Por tal motivo, a reserva de la eficacia misionera que pueda mostrar cualquier pastoral, hay razones para pensar que las dinámicas de reproducción de la espiritualidad religiosa tenderán a mantener esta composición.
Y para poner fin a este punto, tampoco hay por qué suponer que las tendencias hacia la secularización van a mantener una situación de retroceso. De hecho, hoy se mantienen activas, aunque sus efectos se subordinen a los de reanimación religiosa.
El carácter laico visto desde la irreligiosidad
La variación en las políticas del Estado a principios de los noventa, revisten un signo positivo importante, no solo en lo inmediato sino a largo plazo, si bien debemos considerarlas como un proceso inconcluso, lejos de estar totalmente consumado. La visión del Estado laico se presenta con la mayor frecuencia bajo un filtro irreligioso. En primer lugar porque el sistema político es conducido casi enteramente por incrédulos, y en sus instituciones no prima la disposición a favorecer nada que pueda relacionarse con el avance de la fe religiosa.
https://medium.com/la-tiza/el-fundamentalismo-religioso-en-cuba-8f7daa3f052a
Si desde hace 10 años la condición de creyente religioso no es un impedimento para ingresar al Partido Comunista, que como se sabe, en Cuba es parte de la estructura de poder, ha de ser normal que la organización política cuente ya en su membresía con una cifra de creyentes reconocidos, con distintos niveles de religiosidad y de religiones diversas. Me gustaría llegar a ver creyentes participando en la atención misma desde el Estado y el Partido a los asuntos religiosos, para lo cual no deben existir impedimentos si somos coherentes con lo acordado hace 10 años. Sin embargo, toda esta reflexión parece escapar al sentido común, más pragmático en la valoración implícita desde la incredulidad dominante.
Por otra parte debemos recordar que el sistema político reacciona con rechazo invariable ante los signos de oposición, y esto ha sido evidente en muchas circunstancias, sobre todo en el caso del catolicismo, en cuyo seno la apelación al disenso se ha dado con más recurrencia que desde las restantes denominaciones cristianas.
Todo esto es necesario tomarlo en cuenta cuando se habla de «normalidad» en las relaciones entre instituciones políticas e instituciones religiosas. El concepto de normalidad reviste una flexibilidad (o tal vez sea más exacto decir ambigüedad o imprecisión) que permite interpretaciones y, al mismo tiempo, reacomodos sucesivos. Quiero decir con esto simplemente que la normalidad no significa la ausencia de diferendos, sino que los diferendos que se pueden levantar hoy se levantan sobre una normalidad cualitativamente distinta a la que existía, por ejemplo, 10 años atrás. No hay que olvidar que en la historia reciente el momento de mayores coincidencias del proyecto social de la Iglesia con el del Estado cubano sigue siendo el que representa el documento del ENEC. Los años ochenta muestran un entendimiento madurado que tampoco hay por qué pensar que los distanciamientos posteriores hayan borrado. Más bien observar los indicios de recuperación. Aquellos niveles de entendimiento se alcanzaron incluso con un Estado que conducía sus políticas bajo el signo del «ateísmo científico».
Aun así, con dos lecturas diferentes sobre el carácter laico del Estado, y con dos doctrinas sociales también distintas, lo que llamamos «normalidad» implica hoy muchos más espacios (tanto para las iglesias como para la religiosidad) y mayor comunicación que la «normalidad» de hace una década. El balance creo que es más importante que los inventarios de aspiraciones por satisfacer.
Agentes de deslegitimación
Para tratar de no omitir nada que estime esencial, creo que no podemos pasar por alto el impacto de los agentes de deslegitimación de la religiosidad que inciden hoy con más fuerza. Las reformas económicas, que han contribuido en una medida importante a la reactivación de la economía, han vuelto a formalizar y expandir la relación mercantil en el comercio minorista interno, y también responden por la pérdida de patrones distributivos que minimizaban las desigualdades sociales hasta hace pocos años. Para no extenderme en preámbulos,
el impacto del mercado, que toca a la población en muchos sentidos, no vuela inadvertido sobre el mapa religioso del país.
Las comunidades religiosas acentúan sus lazos de solidaridad, internos y hacia el exterior. Esta reacción es legítima, por supuesto. Pero la frontera oscura de la legitimidad se franquea cuando la capacidad de respuesta se convierte en un instrumento de influencia. Lo que algunos pastores han llamado irónicamente la «teología de la bolsita», caricaturiza una especie de competición por la vía de la caridad. En la santería la mercantilización da lugar a otra deformación: la iniciación precipitada, con fines de lucro, de ahijados en la emigración, lo que en todas partes se conoce ya como el negocio de los «diplobabalawos».
Me intereso en destacar que estos fenómenos de deformación mercantil (no rechazo aquí al mercado sino a su extralimitación) introducen un efecto deslegitimador en la ética religiosa. Y la legitimidad ética es sustancial para que los valores que son defendidos como propios participen con efectividad en la reconstrucción del paradigma.
El otro agente de deslegitimación es el de la manipulación, no sólo cuando proviene de la esfera política (se trate de las instancias de conducción del Estado o de grupos de influencia), sino también en tanto se ejerce desde la relación interna de poder en el seno de las iglesias mismas.
No me circunscribo a la especificidad cubana, sino que apunto a fenómenos que tocan en uno u otro sentido al esquema global impuesto por el nivel de concentración y centralización alcanzado por el ordenamiento capitalista de nuestros días. El tema de Cuba se enlaza con el del orden mundial, con las miradas, las propuestas y las actuaciones que se adopten frente al mismo.
La visión de que este ordenamiento es insostenible se hace cada vez más consensual.
Ese avance da lugar también a la diversidad de escenarios para evaluar las alternativas.
Comienzan a diferenciarse dos campos: el de las alternativas de protección del futuro del sistema capitalista mediante la contención de la ola neoliberal (que abarcaría muchos aspectos) y la mitigación de los efectos de empobrecimiento, desigualdad, y retrocesos en el área de la justicia social. El otro, que busca recorrer este mismo carril con una perspectiva de aproximar soluciones postcapitalistas, y que parte de la cultura de resistencia renacida en el seno de movimientos sociales que han logrado estabilizar y fortalecer su presencia a través de los reveses.
La pregunta de conexión, que también sumo ahora a las que quedan pendientes de respuesta, es precisamente ¿dónde y cómo se va a colocar en definitiva la doctrina social cristiana? La católica y las otras, porque en el fondo no hay iglesia sin doctrina social. La de los centros religiosos — el Vaticano, en primer término — y la de las iglesias locales, a las cuales la deslegitimación explícita del Vaticano a los teólogos de la liberación advierte de las fronteras oficiales de su libertad.
Una observación sobre la llamada diáspora cubana
No querría concluir estas líneas sin hacer una apreciación sobre este punto. Apreciación del todo personal y polémica, como otras que he formulado; sé que muchos pueden discrepar desde más de una posición y con más de un argumento de lo que voy a afirmar a continuación.
En Cuba, en el enfoque de la opción de migrar, las iglesias han tenido una mirada más audaz y dúctil, más apta para identificar matices y diferencias, que las esferas políticas de decisión. No digo más acertada porque ignoraría otros aspectos, sería superficial, y obstaculizaría la asunción de esos valores. Esto me hace pensar que en el tiempo habrá que reconocer e incorporar los aportes a este problema desde la perspectiva religiosa. En un editorial reciente de la revista Palabra Nueva, su director, Orlando Marques, afirma: «Para los que se fueron nosotros también nos fuimos quedándonos acá, y entender esto ayuda a entendernos». Es algo que debiera motivarnos a todos a la reflexión.
Dije «en el tiempo» porque,
de manera puntual, la proyección cristiana, en especial la católica, centra su postura en una doctrina de reconciliación cuyo carácter indiscriminado la hace inviable. Para reconciliarse se necesita la voluntad de las dos partes a reconciliar: que hayan desaparecido los diferendos o de lo contrario la reconciliación descansa en concesiones o en claudicaciones.
La primera pregunta sería entonces:
¿de cuál reconciliación hablamos? No creo tener que explicar aquí que los espectros de intransigencia no son unilaterales, y que a pesar de los cambios y flexibilizaciones, siguen dominando, en torno a la emigración, posiciones extremas. De modo que me parece propiamente ilusorio, e incluso riesgoso para la soberanía el diseño de cualquier propuesta de reconciliación en estos términos.
No creo que lo que señalo pueda restar méritos a sus enfoques del hecho migratorio, que en su momento pienso serán valorizados.
Hasta aquí las ideas que quería someter a ustedes. Muchas gracias.
¡Muchas gracias por tu lectura! Puedes encontrar nuestros contenidos en nuestro sitio en Medium: https://medium.com/@latizzadecuba.
También, en nuestras cuentas de Facebook (@latizzadecuba) y nuestro canal de Telegram (@latizadecuba).
Siéntete libre de compartir nuestras publicaciones. ¡Reenvíalas a tus conocid@s!
Para suscribirte al boletín electrónico, pincha aquí en este link: https://boletindelatizza.substack.com/p/coming-soon?r=qrotg&utm_campaign=post&utm_medium=email&utm_source=copy
Para dejar de recibir el boletín, envía un correo con el asunto “Abandonar Suscripción” al correo: latizzadecubaboletin@gmail.com
Si te interesa colaborar, contáctanos por cualquiera de estas vías o escríbenos al correo latizadecuba@gmail.com