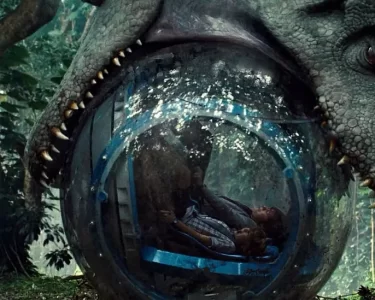Por: Ariel Dacal Díaz

Las revoluciones del siglo XVIII levantaron la bandera de la felicidad entre sus principios fundacionales. La Ilustración que amozó aquellos estallidos restituyó del pensamiento antiguo la idea de que la felicidad está directamente relacionada con la política.
La ciudad era, en el ideal griego, un espacio seguro y ordenado donde los seres humanos podían dedicarse a la búsqueda de la felicidad. El político cuidaría de ese espacio. La vocación política, así entendida, estaría al servicio de los moradores de la ciudad, es decir, de su felicidad.
John Brown cuenta que, en los estados despóticos, la policía tenía como objetivo primero lograr la felicidad de los súbditos. Luego, con el liberalismo, el poder policial renuncia a esa finalidad, dejándola en manos de los individuos como un fin propio. Ello no impedía que la policía, indirectamente, estuviera al servicio de esa finalidad, en su función de veladora de la seguridad. El cambio esencial fue que ya no tendría como fin la felicidad de los súbditos, sino controlarlos para que no se obstaculicen entre sí en sus respectivas búsquedas de esta.
Maximilien Robespierre colocó la relación entre la felicidad privada y la felicidad pública como contenido de la Revolución francesa. Concretaba así el asunto político que entraña, para el diseño de un orden republicano, la relación entre lo individual y lo comunal.
Es necesario retomar este debate en los tiempos que corren. Época donde la cosa pública, lo común y la política realmente existente — instituciones, estructuras, conductas — están en crisis y donde las nociones de felicidad parecen tener resguardo solo en lo privado — personal, familiar, en la red de amistades — .
Lo cierto es que la tradición que relaciona política y felicidad ha sido impugnada de modo permanente por quienes ven la felicidad en el terreno exclusivo del individuo. Corrientes de pensamiento que no asumen la sociabilidad del ser humano como referente interpretativo de la realidad y productor de ella, y que, si bien la asumen como categoría fundamental de la existencia humana, niegan su carácter político.
Esta tendencia la afianzan algunos libros de autoayuda, gurúes de muchos signos, comprensiones teológicas diversas y sugerentes conexiones individuales con el universo; sin hablar de la noción de individuo sedimentada por el neoliberalismo. Todas tienen un denominador común, buscan incrementar el bienestar y la felicidad de «un sujeto sin sociedad».
Contrario al criterio anterior, Erich Fromm comprendió que el ser humano tiene conciencia de su soledad y de su desvalidez frente a las fuerzas de la naturaleza y de la sociedad. Todo ello hace de su existencia separada una insoportable prisión. Se volvería loco si no pudiera liberarse y extender la mano para unirse en una forma u otra con los demás seres humanos.
La felicidad, así interpretada, no está, de manera exclusiva, dentro de cada persona. Está, sobre todo, en la interacción con los demás, en las formas de organización y relacionamiento social.
Sin embargo, en esta época se expande la idea, la sensación y hasta el convencimiento, de que la política es un obstáculo para la felicidad. Pareciera que la gestión de lo público fuera hoy una manera de poner trabas a la felicidad individual como derecho. La tesis de que la política, vista como intromisión en la vida privada, nos hace infelices, es la antípoda de la actividad pública como búsqueda y sustento del bien común, como contribuyente a la felicidad personal de cada ciudadano/a.
No pocos, si pudieran, «vivirían» sin política. Este rechazo, contrario a lo que afirma, reconoce la dimensión política y social de la felicidad, justo porque parte de una valoración negativa de los modos de hacer política, los que en concreto contribuyen a la infelicidad. La crisis de la política se expresa en la ruptura entre los problemas que la ciudadanía reclama resolver — pobreza, inequidad, violencia, altos costos de la vida, entre otros tantos — y la capacidad que la política realmente existente tiene para enfrentarlos.
Volteando la fórmula, y negando la perversidad como naturaleza exclusiva de lo político, este puede asumirse como la capacidad de abrir horizontes para la realización personal dentro de un orden común. Es el proyecto social, en sus niveles micro y macro, global y cotidiano, el que orienta las decisiones políticas.
El ejercicio político prevaleciente hoy está signado por las lógicas de acumulación de poder, en desmedro de aquel fin último que es lograr la convivencia colectiva. Los políticos están más interesados en proyecto de poder que en proyectos de felicidad. La realidad devela una dañina distorsión entre el interés público y las ventajas particulares en el ejercicio político.
Rubem Alves sentencia que la lucha de hoy es entre la política como profesión y la política como vocación. En la vocación la persona encuentra la felicidad en la propia acción. En la profesión el placer se encuentra en las garantías que de ella se derivan.
Ahora bien, si comprendemos que el ser humano se realiza en tres dimensiones: individual, social e histórica; y que es de manera inseparable las tres a un tiempo; la felicidad, o su negación, no viene de una de ellas en particular, sino de los modos en que la política las conecta.
La comprensión sobre la felicidad dependerá de la visión que se tenga del ser humano, de sus relaciones sociales y la madeja histórica que lo produce. Entonces, si se entiende que la sociedad consiste en convivir con las demás personas, y ese convivir es una creación histórica, lo político, conector de las dimensiones humanas, es un ente que constituye la realidad.
No se puede vivir sin política o al margen de la sociedad. Los seres humanos creamos, a través de ella, las condiciones de posibilidad para la felicidad, la que no es solo un derecho, sino una responsabilidad social adquirida. Ningún ser humano puede quedar solo ante los retos de su vida, de ahí la importancia de la felicidad como política.
La realización plena del ser humano está en lograr la unión interpersonal, la fusión con otra persona, en el amor, decía Erich Fromm. Ese deseo de fusión es el impulso más poderoso que existe en el ser humano. Constituye su pasión más fundamental, la fuerza que sostiene la raza humana, al clan, a la familia y a la sociedad.
Ante la comprensión que limita la felicidad al estado de ánimo de una persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de una cosa, circunstancia o suceso que produce ese estado, Patricia Arés complementa que la felicidad es una «oferta social de sentido» que forma parte de los recursos con que las personas definen sus ideales y orientan su acción. Es una idea construida, en lo esencial, desde el poder de la cultura dominante en cada época.
El grado de felicidad está condicionado por la posición que se ocupa en la estructura social y por la calidad de la sociedad misma. No depende de modo exclusivo de factores individuales. Es un espejismo celebrar la felicidad desatendiendo problemas estructurales como la violencia, la precariedad laboral, el desempleo, la desigualdad social y la marginación. «Somos terriblemente iguales en lo que deseamos y espantosamente desiguales en nuestras posibilidades de lograrlo», afirma Patricia Arés.
Tiene vigencia la alerta hecha por Robespierre ante la contrarrevolución enfrentada por aquel proyecto de libertad, igualdad y fraternidad: «se trata más de hacer honorable la pobreza que de proscribir la opulencia». Sigue siendo un peligro celebrar la felicidad en la pobreza si se desatienden aquellos problemas estructurales. ¿Qué felicidad les toca a los pobres, a los marginados, a los excluidos? La felicidad y el bienestar son, también, derechos que pugnan contra la desigualdad de oportunidades.
La historicidad de este asunto no puede entenderse hoy fuera del capitalismo como relaciones sociales de producción material y de sentidos. La expansión del capital necesita personas consumistas, el mundo competitivo necesita crear la ilusión del éxito, la industria del entretenimiento requiere personas hedonistas, la cultura de aparentar necesita personas narcisistas, sintetiza Patricia Arés.
Estas cualidades son requerimiento y fomento del mercado, no son reales necesidades psicológicas. Prefiguran modelos de conducta, aspiraciones de vida y nociones de felicidad funcionales a ese sistema de relaciones. Tales nociones, por tanto, no responden a una específica naturaleza humana, han sido potenciadas por sucesivas decisiones políticas.
La felicidad, en tanto noción mercantilizada, se asocia hoy a la cultura del tener y acumular. Describe Patricia que lo suficiente nunca llega a ser suficiente: mucha gente tiene hoy más libros de los que puede leer, más películas y fotos de las que puede ver, más música de la que puede escuchar, más cosas de las que puede usar, más estímulos de los que puede absorber, más actividad de la que puede desarrollar, más trabajo del que puede realizar o más compromisos de los que puede atender.
La felicidad del ser humano moderno, volviendo a Fromm, consiste en la excitación de contemplar vidrieras y en comprar todo lo que se pueda. Una mujer o un hombre atractivo son el premio que se quiere conseguir. Dos personas se enamoran cuando sienten que han encontrado el mejor «objeto» disponible en el mercado, dentro de los límites de sus propios valores de intercambio.
El capitalismo moderno, subrayó el psicólogo alemán, necesita personas que cooperen de forma mansa y en gran número, que se sientan no sometidas a ninguna autoridad, principio o conciencia moral y que estén dispuestas a ser manejadas. Así se han enajenado de sí mismas, de sus semejantes y de la naturaleza, convirtiéndose en artículos.
En esas condiciones, las relaciones humanas son en lo esencial las de autómatas enajenados que, al mismo tiempo, tratan de estar cerca de los demás, aunque en realidad se encuentren tremendamente solos. En esa condición, la felicidad consiste en divertirse, lo que significa la satisfacción de consumir y asimilar todo lo consumible.
Una de las expresiones más significativas del amor, y en especial del matrimonio con esa estructura enajenada, es la idea del equipo, explica Fromm. En ese concepto del amor y el matrimonio, lo más importante es encontrar refugio a la sensación de soledad que, de otro modo, sería intolerable. En realidad «se establece una alianza de dos contra el mundo y se confunde ese egoísmo con amor e intimidad».
Lo que para la mayoría de la gente de nuestra cultura equivale a «digno de ser amado» es, en esencia, la suposición de que el problema del amor es el de un objeto y no de una facultad. Por ello, afirmó Fromm, si queremos aprender a amar debemos, por lo menos, no dedicar nuestra energía a lograr el éxito y el dinero, el prestigio y el poder, sino a «cultivar el verdadero arte de amar».
Patricia Arés alerta que una cultura que asocia bienestar y felicidad al deseo inacabable de consumir, al hedonismo desenfrenado, puede, sin embargo, producir efectos contrarios. Puede jugarle una mala pasada al bienestar ocupar todo el tiempo en ganar dinero. Puede conducir a una vida con grandes cuotas de vacíos, a la soledad y hasta la depresión. El consumismo no lleva de modo ineluctable a la seguridad ni a la saciedad, sino a la ansiedad. Esa cultura puede hacer confundir vida feliz con vida fácil, exitosa, placentera, cuando en realidad una vida plena no está exenta de sufrimiento. Puede llevar a confundir el placer hedónico con el placer de vivir.
El paradigma de desarrollo capitalista, cuyo sustento es la acumulación sin límites, refleja su esencia en la manera de medir el resultado económico. La variable Producto Interno Bruto (PIB), la más general y representativa de ese «delirio del crecimiento», deja fuera de sus cálculos procesos productivos que sustentan una potencial resignificación de la felicidad como «oferta social de sentido». Más concretamente: no es su prioridad.
La economía feminista devela el límite del enfoque productivista ortodoxo cuando este desatiende en sus análisis las labores reproductivas, aquellas necesarias para el sostenimiento de la vida: provisión de un techo, ropa limpia, alimento elaborado y servido en casa, y los cuidados a personas necesitadas o dependientes.
La labor doméstica no cuenta para el PIB. Sin embargo, alojarse en un hotel, lavar la ropa en la lavandería, cenar en restaurantes o ingresar a los adultos mayores en una residencia, cuenta para el crecimiento del PIB que, como es obvio, sirve solo para medir el intercambio mercantil.
Pareciera que la solución está en reconocer ese valor en los cálculos económicos globales. Sin embargo, nos dice Lidia Brun, una perspectiva económica feminista rechazaría atribuir un valor de mercado a las tareas domésticas por ese mismo motivo. Poner precio a una actividad gratuita, que se provee por amor, o al menos a través del compromiso de una relación social, es equipararla a la mercantilización de un servicio, impersonal y frío, como los que provee el mercado.
Esta misma autora compila otros ejemplos reveladores. El PIB crece con la renta inmobiliaria, ahí donde una parte importante de la población alquila su vivienda. Sin embargo, no se contribuye al crecimiento del PIB ahí donde la totalidad de la población es propietaria de su vivienda. Si se legalizara la venta de armas y drogas, crecería el PIB, de igual modo si se privatizan los servicios de salud. Si se decreta que todas las madres lactantes dejen de amamantar y compren leche en polvo para bebés, crecería el PIB.
¿No viviríamos mejor, humanamente mejor, con PIB más pequeño y en sociedades más seguras y afectivas para todas y todos? Si la variable para medir desarrollo deriva solo de las relaciones mercantiles, sin considerar la calidad humana de esas relaciones, no habrá cupos para resignificar y viabilizar otra «oferta social de sentido».
El PIB no es una variable neutra, refleja decisiones políticas al servicio de un orden que no privilegia la distribución justa, el cuidado ambiental y relacional entre las personas. Tal como está, es una medida insuficiente para medir bienestar social. Si lo que importa es el bienestar en sí, y no el PIB, habrá que dar mucho más peso político a indicadores alternativos, como la felicidad.
Bernardo Kliksberg devela una luz de esperanza en el planeta «donde tantos habitantes son infelices, donde tantos sufren de estrés y de angustias, depresión, incertidumbre con las pobrezas y las exclusiones».
Para ello nos cuenta sobre un país pequeño en las faldas del Himalaya, llamado Bután, donde 47 % de la población dice que es muy feliz, el 43 % bien feliz, y menos de un 10 % dice que no es feliz.
Estas cifras no son una abstracción. En ese país, donde su monarca abdicó hace apenas doce años al comprender que la democracia haría más feliz a su pueblo, fue creada una medición del Producto Bruto Nacional de Felicidad. El mismo cuenta con 134 indicadores, que incluyen niveles de estrés, buenas relaciones entre vecinos y armonía en la familia, el tiempo para ejercicios físicos y la reflexión espiritual, horas dedicadas a estar con la familia, horas dedicadas a estar con los amigos.
Este «modelo disruptivo», como lo denomina Kliksberg, desmonta los moldes que conocemos. En él se protege al máximo el medioambiente, para lo cual declararon con rango constitucional que el 60 % del territorio tiene que estar dedicado a bosques.
Los aspectos tenidos en cuenta no se limitan a lo subjetivo, sino que responden al desarrollo social y económico sostenible y equitativo. No es de extrañar que Bután se encuentra en las primeras posiciones a nivel internacional en lo que refiere a su escasa corrupción.
El modelo potencia el empoderamiento de las mujeres, desarrollo de los municipios y las comunas, economía comunitaria y social, comercio justo. Todas las formas productivas que generan un relacionamiento positivo y creador entre los seres humanos. Este modelo nace no de una persona iluminada, sino de toda la herencia cultural oriental basada en la espiritualidad y la vida en comunidad.
Como parte de su ordenamiento, Bután cuenta con un Comité Central de Políticas en el Gobierno, cuya función es evaluar el impacto de cada ley o proyecto de ley en la felicidad de la gente. Que este orden exista es una decisión política, también su defensa y protección.
La búsqueda de la felicidad como proyecto político históricamente condicionando es un asunto de larga data. Rescatar esta perspectiva es decisivo para la generación de otro modo de relaciones sociales. Debemos reformular la «oferta social de sentidos» para la felicidad, lo que pasa por «recuperar un tiempo no mercantilizado», lo cual implica asumir la felicidad como razón última de la política.
Debemos crear un orden social que viabilice otro paradigma de felicidad. Donde se propicie, al tiempo que sociabilidad y vivencia simultánea de la felicidad, la distribución equitativa del bienestar, y el control público sobre las estructuras que lo condicionan. Donde se asiente en el sentido cotidiano que la vida feliz tiene que ver con la vida en común, con la parte de felicidad propia que vive en la felicidad del otro/a. Donde las relaciones sociales humanas propicien y bendigan el amor recíproco, la amistad, la solidaridad, la cooperación, la participación política y cívica como derecho y goce. Donde la felicidad se asocie a la virtud y se transparente que ella «anida en las buenas personas».
Textos utilizados
Alves, Rubem. Sobre política y jardinería. En: Agenda Latinoamericana mundial, 2008.
Arés Muzio, Patricia. Individuo, familia, sociedad: el desafío de ser feliz. Editorial Caminos, La Habana, 2018.
Brown, John. La dominación liberal. Editorial Ciencia Sociales, La Habana, 2014.
Brun, Lidia. ¿Sigue siendo útil el PIB? En: https://www.politicaexterior.com/articulos/politica-exterior/sigue-siendo-util-pib/
Fromm, Erich. El arte de amar: una investigación sobre la naturaleza del amor. Editorial Paidós, Buenos Aires, 2003.
Maximilien, Robespierre. Por la felicidad y por la libertas. Discursos. Editorial Ciencia Sociales, La Habana, 2014
Kliksberg, Bernardo. Bután, el modelo de la felicidad. https://www.pinterest.es/pin/516999232202649194/