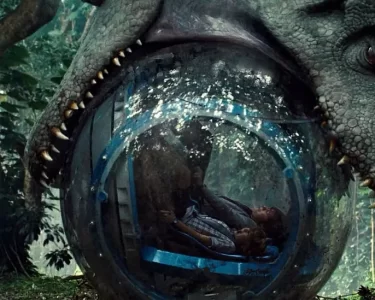Por Fernando Luis Rojas: “Nació de un amor al vapor, catalizado, como son los amores en la guerra…”

Nació cuando cumplí los veinte. Yo era un machazo guerrillero de seis pies, que llevaba el fusil en bandolera y tumbaba a los hombres del batallón Atlacatl como moscas. Nació de un amor al vapor, catalizado, como son los amores en la guerra. Su madre se llamaba Marina, así, sin apellidos. Me llevaba cinco años y nos revolcamos unas seis veces entre los arbustos de las lomas de Morazán.
Marina cargaba en su espalda a nuestro hijo Fidel cuando le metieron dos balazos en el pecho. Fue allí, cerquita de Mejicanos durante la ofensiva de 1989. Se desparramó en el suelo, boca abajo, y se ahogó en su sangre. El niño ni chistó, llevaba dos años oyendo de cerca los disparos y circulando de brazo en brazo, de hombro en hombro.
El teniente Lempa me lo dio. Estaba sucio de polvo y sangre y tenía un hambre del carajo. Él ha llorado a su madre los últimos veinticinco años, yo la lloré ese día, mientras las manitos de Fidel jugaban con la granada que llevaba colgada al cincho.
Marina fue la primera mujer que amé. Ha sido la única. Ya para los Acuerdos de Paz del 92 yo había enfocado mis preferencias a los hombres. Fue unas semanas antes de la firma. Me enamoré de Martín desde el primer momento, cuando abrí los ojos y sentí un latigazo en el abdomen. Me quedé inmóvil sobre la cama personal, que olía a mi sudor agrio de la guerra. Tenía vendas por todas partes y el ardor me daba ganas de gritar, pero me sosegó la imagen de Martín jugando, acostado sobre el suelo, con el pequeño Fidel.
Volvieron las imágenes del día anterior. Batido a tiros con el ejército, que se había tomado licencia para matar a pesar de las negociaciones, cerca de la entrada de la UCA, alguien me metió en un vehículo justo cuando perdía las fuerzas para sostener en una mano la pistola y con la otra arrastrar el pequeño cuerpo de Fidel. Estuvimos tres meses escondidos, sufriendo en la impotencia de la clandestinidad con las noticias de mis amigos –que también llevaron en hombros alguna vez a mi hijo– muertos.
Le dije adiós a Martín en 1993. Con mis cosas apiñadas en una mochila y la ayuda de El suizo, El Chele y El poeta me largué a California. La paz vino con el compromiso de la comprensión, el perdón y el olvido. Yo no tenía estómago para esas cosas, y los ojos de Fidel me activaban el rencor, el odio y la memoria. Yo era un inadaptado.
He sido siempre un animal político. En California me metí en el activismo gay, migrante, sindical, feminista y “verde”. Me resistí a fragmentarme, a dividirme a favor de una sola identidad. Fueron veinticinco años de lucha. Otra lucha, que me devolvía la imagen de Marina todos los días. Estuve rodeado de hombres, de amores, de compatriotas, pero no logré arraigarme. Para ser justo, tampoco es que sintiera el país de Paco Flores como mío. Yo era un tipo sin patria, o con muchas. Cuando perdía el sueño, me relajaba con la idea de ser el proletario deseado por Marx.
Contrario a mis pronósticos, Fidel también se convirtió en un animal político. No se hastió. Me acompañaba en las reuniones y marchas, en las sentadas pacíficas y la pega de carteles.
Tuvimos solo dos grandes discusiones.
La primera, cuando empezó a insistirme en volver a El Salvador. Me pedía que pensara el mundo, esta basura de mundo, como un juego de matriuskas. Había tres grandes, fantaseaba él, una decorada con barras y estrellas, otra roja y con estrellas amarillas y otra con listas blancas, azules y rojas. En ellas tres iban metiéndose las otras. “Hay que empezar a martillar algunas de esas matriuskas pequeñas papá”, me decía.
La otra bronca fue después de una reunión de activistas gay. Al principio del encuentro habló mucho, pero luego se recogió en su asiento y entró en un mutismo poco acostumbrado. Se sintió acosado. Cuando nos despedimos, el sonido me recordó el cuerpo a cuerpo de la guerra. Fidel le espantó una bofetada al coordinador de la reunión, cuando intentó despedirlo con una caricia en el rostro. Yo, a manera de disculpa, solo pude decir que era mi hijo hetero.
A pesar de las batallas, California no era mi (nuestra) patria. Después llegó Trump, como una tromba. El colorado de pelo dorado, encarnaba y defendía todo lo que Fidel y yo no éramos. Si antes no encontré arraigo, con él menos. Venían las caravanas desde el sur, y nosotros, volamos después de muchos años al Pulgarcito.
Los primeros días en El Salvador fueron mágicos. Le enseñé los volcanes y la tierra negra bajo la cual quizás escriba Roque todavía, clamando porque su verdad y la justicia nazcan. Le mostré la anchura del mar frente al puerto de La Libertad y aprendió a oler el pescado fresco. Todo iba bien, pero fue cosa de días.
Después se me puso enfermo. Vomitaba todo el tiempo. Corría al baño cuando no podía escuchar a Silvio, porque lo emboscaban en todas direcciones los cantos de las nuevas iglesias carismáticas; o al regresar y contarme que los votos se compraban con un pollo Campero. Se dolía del estómago con la campaña electoral y la manera mágica en que aparecían láminas para los techos; o cuando Nayib colgaba un video en Facebook con la gorra en modo rapero y una guitarra al lado, y saltaba de partido en partido para ser presidenciable.
Se estaba consumiendo ante mis ojos. Aquella tarde de la marcha LGBTI iba a mi lado. Lo que tenía junto a mi era un fantasma huesudo llevando un cartel. La historia se repite, a veces como tragedia y otras como farsa. Desde aquella tarde Fidel anda clandestino, como anduve yo, pero décadas después.
Todo ocurrió muy rápido esa tarde. Un maje, arenero, y para más señas, chelito, trajeado y con el pelo peinado por la lengua de una vaca, miraba con sorna desde la acera a los manifestantes. Cuando pasamos junto a él se burló de nosotros. El arenero dio el primer grito frente al estadio Mágico González. Mi hijo, que parecía un fantasma huesudo, cobró vida, soltó el cartel y fue a por la 38 en la cintura. Los tres disparos batieron al machazo como una mosca, como hacía yo con los soldados del Atlacatl.
Los tres disparos ahogaron mi alarido. Solo atiné, entre la gente corriendo, a decir que era mi hijo hetero. Mi hijo de la guerra. Pero son otros tiempos. Tiempos de paz.