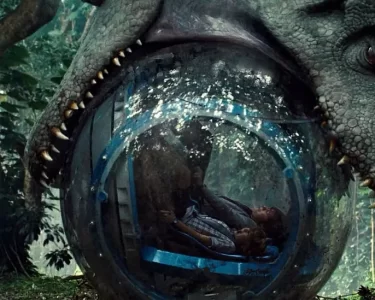Por: Carmen Centeno Añeses[1]

El presagio de una crisis humanitaria nos ensombrecía a todos el 1 de mayo de 2017 cuando desfilamos unidos profesores, estudiantes, sindicalistas, hombres y mujeres que podían perder sus pensiones, miembros de la sociedad civil que vislumbraban un futuro incierto, entre muchos otros parias de la modernidad, como diría el sociólogo Zygmunt Bauman, en protesta por los desmanes anunciados por una Junta de Control Fiscal impuesta por el gobierno de Barack Obama. El endeudamiento de la Isla por 72 mil millones apartaba toda esperanza de desarrollo y nos alejaba de la capacidad de sacar de la pobreza a cerca de la mitad de los puertorriqueños, cifra que en ese entonces dividía al territorio en dos. La inequidad distributiva en este es una de las más altas de América Latina.
Una vez fue “vitrina de la democracia” decían unos con orgullo, otros parodiando la frase. Considerado el sueño americano en tierras bordeadas por el agua, tanto por el mar Atlántico como por el Caribe, Puerto Rico vive días de angustias e incertidumbres para sus habitantes que no saben cómo pagarán su deuda externa ni la nueva deuda con la que el neoliberalismo colonial la ha sumido en la desesperanza.
Tras el paso del huracán María el 20 de septiembre, las calles del Viejo San Juan, ciudad colonial caribeña que alberga algunas de las iglesias más antiguas del Caribe, monumentos que conservan arte e historia, castillos militares coloniales, y el primer centro de altos estudios del país, están desoladas. Los turistas que recorrían sus lugares históricos son oscuros fantasmas del pasado. Muy pocas personas caminan por sus aceras y sus comercios se encuentran cerrados por falta de luz. Los poetas ya no se reúnen aquí. Sus voces se cuelan ahora por las ondas de la Red cuando se puede y conspiran para continuar su coro ante la tragedia que no solo es atmosférica sino fruto de las luchas de poder en el planeta.
Atrapados por el colapso de la infraestructura eléctrica de Puerto Rico por el huracán María, que pasara a 189 millas por hora por este pequeño archipiélago caribeño, miles de sus habitantes se enfrentaron a la pérdida de sus casas, a la ausencia de servicios básicos como el agua, la luz y las comunicaciones.
Sus vientos fueron especialmente duros en las áreas montañosas. Allí se ha vivido la carencia de comida, el cambio del paisaje con mayor intensidad, así como una agroindustria destrozada. La pérdida del 80 por ciento de las cosechas en un país que importa el 85 por ciento de sus alimentos es símbolo de la gravedad de los daños en una isla atada por el colonialismo norteamericano hace 119 años. Los toldos azules de los sin techo, aquellos a los que las lluvias y vientos derribaron su hogar, van creciendo como único amparo ante la adversidad. El incremento de los suicidios en un territorio de tres millones y medio de habitantes, los desaparecidos sin contar, los muertos a causa de ahogamientos, desplomes de casas, desbordes de ríos, ausencia de oxígeno en los asilos, la diálisis suspendida, los hospitales temporeramente cerrados, unidos al caos de una represa desbordada, van creando otra isla que ya daba visos de aparecer en los meses anteriores. Las escuelas y los centros universitarios recién abren sus puertas a más de cuarenta días del paso del fenómeno atmosférico asociado al cambio climático y, a pesar de la aparente limpieza de las principales vías públicas y de la apertura de uno de los principales centros del comercio, la mayor parte de la economía sigue detenida.
Los vuelos aéreos están restringidos y cientos de personas abandonan un territorio que en el mes de octubre sufrió una subida inusitada de desempleo. Unos se unen a la diáspora puertorriqueña de Estados Unidos, otros acuden a la República Dominicana, repitiendo los días en los que el huracán San Ciriaco, justo al año de la invasión norteamericana del 1898 que nos hiciera perder las recién ganadas libertades políticas bajo el régimen español. El ciclón aceleró la venta de las tierras a corporaciones norteamericanas que le utilizaron políticamente obteniendo un mayor dominio de la Isla, confirma el historiador Stuart Schwartz.

La militarización forzada para la otorgación de comida y otras necesidades resulta una dádiva ambigua ante el cobro de la multimillonaria deuda de Puerto Rico con la banca: moderno delito de lesa humanidad, le ha clasificado el juez español Baltasar Garzón. Cientos tienen sus derechos humanos violados: el acceso a la salud, a la vivienda, al empleo, a la seguridad social. Tal parece que los que viven en este archipiélago caribeño son “demasiados”, los residuos de la globalización capitalista, escombros de la sociedad global. Como Bauman expresara con ironía, “ellos son los tipos de los que debería haber menos, o mejor aún, absolutamente ninguno”.
El país se recupera con lentitud. Los escombros han sido removidos de la mayor parte de las carreteras, aunque aún queden los desechos vegetativos como testimonio silencioso de los vientos y como emblemas de una especie de guerra vivida y el trato humillante de parte de sus dueños: los Estados Unidos. Tal vez por eso han proliferado las banderas de Puerto Rico en toda la Isla. Un nacionalismo que evoca la pertenencia a un mismo río, a un mismo horizonte compartido, como diría el destacado intelectual caribeño Arcadio Díaz Quiñones, y que rememora los difíciles días en que estaba proscrita, recorre el país de lado a lado, de costa a costa aferrado a la esperanza.

[1] Profesora de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Bayamón