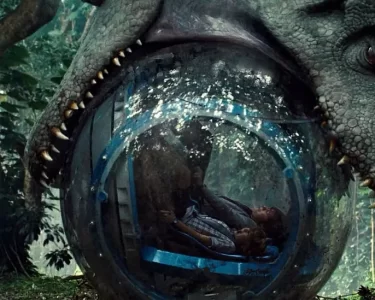Por Katia Figueredo Cabrera*: “¿Qué entendemos por Hispanidad?”

¿Qué entendemos por Hispanidad? De seguro todos los aquí presentes somos capaces de responder muy rápidamente a esta sencilla pregunta. Pero repasemos muy brevemente, antes de adentrarnos en materia, las dos definiciones que da la RAE. “Hispanidad: 1). Carácter genérico de todos los pueblos de lengua y cultura hispánica, y 2). Conjunto y comunidad de los pueblos hispánicos”. A estas dos acepciones, un tanto escuetas, podríamos añadir entonces, para completar el concepto, que Hispanidad es ante todo una palabra y cada cual, ya sea de izquierda o de derecha, la aplica a su conveniencia. En concreto, el vocablo expresa lo que es común a los hombres y pueblos hispánicos, dígase raza, cultura, idioma, religión, costumbre, etc., que en un tiempo formaron parte del Imperio español. De hecho, este vínculo de unión los relaciona a todos por igual y sirve, a su vez, para distinguirlo de otros conglomerados humanos.
Ahora bien, en el caso de Cuba el término adquiere dimensiones un tanto particulares. Y las razones tendríamos que buscarlas en los cuatro siglos de dominación colonial. Es decir, en la larga historia común y en aquella comunidad de bienes que la “Madre Patria” dejó allí muy anudados. Tan es así que, contrario a lo sucedido en otras repúblicas latinoamericanas, el flujo migratorio proveniente de la ex metrópoli hacia la Cuba independiente fue mayor en esta etapa, que durante todo el período colonial. Un caso totalmente sui generis en la historia de la descolonización que “lejos de interrumpir el proceso de españolización de la sociedad cubana, no hizo sino cambiarlo de sentido”.[1] Al respecto, el politólogo español Ignacio Sotelo agrega:
En la primera mitad del siglo XX nos topamos con otra presencia de España en Cuba, tal vez la más vívida y original. La España que ha eclipsado es la que representaba un Estado mediocre, con sus empleados públicos «corruptos» y sus militares «despiadados» […]. La España que llega con el nuevo siglo es la del emigrante proveniente de los sectores sociales más bajos, y que tiene que hacerlo todo con su propio esfuerzo. Algunos pocos que sobresalen por su audacia y capacidad de trabajo, se enriquecen […]. Es un nuevo tipo de español, sin poder político ni social, pero con mucho contacto con la gente.[2]
A parte de los aspectos señalados por Sotelo resulta difícil entender esta atipicidad migratoria, si no se tiene en cuenta que en la Isla nunca se llegó a sentir o anidar repugnancia alguna hacia lo español, sino hacia la autoridad colonial. Durante la preparación de la guerra necesaria, José Martí gustaba de repetir que no era España el enemigo ni por tanto los españoles, sino la política cerrada y hostil de su gobierno. En su momento, el héroe nacional apeló por la afirmación de una Cuba ideal en que esa misma sustancia, hecha de valores españoles, hallara una proyección más plena y efectiva. Cuando al fin se arrió en el Morro de La Habana la bandera roja y gualda, el público criollo respetó visiblemente el dolor de los que miraban hundirse tras aquellas aguas el sol del imperio, sin que quedara ninguna huella de encono o rencor entre los adversarios. Tampoco se anidaron resentimientos étnicos como los que habían viciado la formación de otras repúblicas americanas. Carente de nostalgias de civilización pretérita y dotada, por otra parte, de una elasticidad espiritual, la confraternidad entre el gallego y el negrito emergió como testimonio perdurable de esa compenetración o simpatía. Exenta Cuba, por lo demás, de una fuerte y apreciable inmigración extranjera, lo español nunca estuvo a la defensiva, como no fuera respecto a la irradiación norteamericana que la vecindad geográfica propiciaba. Más en concreto, en la Isla lo criollo siempre se sintió signado por lo hispánico y así lo sintetizó Manuel Moreno Fraginals en su libro Cuba/España España/Cuba, Historia común, uno de los últimos publicados fuera del país:
El hecho concreto fue que la Guerra de Independencia y la intervención norteamericana en Cuba llevaron hacia la definitiva separación política de Cuba y España, pero no cercenaron el proceso de españolización de la sociedad cubana. Es después de proclamada la República de Cuba que las sociedades regionales españolas alcanzaron su más alto nivel, los anarquistas dominaron el movimiento obrero cubano (especialmente en el tabaco), se fundó la Hispano Cubana de Cultura, y el gallego siguió siendo el personaje clave del teatro vernáculo cubano. La estatua de José Martí, que encendió la guerra y declaró que no era contra su padre valenciano ni su madre canaria, quedó en una plaza limitada, entre otros edificios, por el Centro Gallego, el teatro del catalán Payret, el Centro Asturiano y la españolísima Manzana de Gómez.[3]
A estas ideas podíamos agregar la visión que sobre España publicó en 1954 el avezado intelectual cubano Jorge Mañach en su sesión “Relieves” del Diario de la Marina:
No sé […] si todavía habrá escuelas cubanas públicas o privadas, donde la historia patria se enseñe en forma tal que resulte deprimente para España; pero me parece que va habiendo indicios de que, si esto ocurre, no es de modo muy general. Me fundo en el hecho visible de que en los últimos tiempos la actitud del cubano corriente hacia la Madre Patria ha cambiado mucho, y en sentido favorable. No diré que esto sea obra de la escuela; más parece evidente, al menos que la escuela, tan influyente siempre, no ha estorbado […]. Lo que se ha producido en los últimos tiempos es nada menos que el redescubrimiento de España. Ya no se encuentran por ninguna parte los viejos resabios. Ya nadie se mofa ni de la zeta ni de las razas […]. Pero aun en la Universidad de La Habana, donde el ambiente es laico, ya España no es ningún tabú cultural, valga la expresión, y lo del 71 se mira en perspectiva histórica […].[4]
Estas tres visiones de lo que significó España para la Cuba independiente nos permiten sentar las pautas iniciales de nuestra ponencia con dos preguntas más: ¿Cómo entendió el franquismo la Hispanidad? y ¿Qué uso del vocablo hizo a partir de 1939? Para empezar a dar respuesta a estas interrogantes es necesario tener presente que tras el final de la Guerra Civil española y la institucionalización del nuevo Estado español, Francisco Franco comenzó a consolidar sus obsesiones por recuperar el antiguo imperio colonial. Su folie de grandeur lo llevó a creerse el hombre elegido por la Providencia para devolverle a España su pasado de esplendor y borrar de la mentalidad colectiva del pueblo español el agravio que en sus mentes había causado el desastre del 98. En sus delirios imperiales, Hispanoamérica debía sentirse orgullosa de su victoria porque gracias a ella, España tenía ahora una personalidad propia e independiente, y comenzaba a ser escuchada en el mundo entero después de un siglo de pesadumbre y decadencia. En pocas palabras había llegado el momento de hacer “justicia” a los postulados del tradicionalismo decimonónico español y a tres de sus discípulos más renombrados -Ramiro de Maeztu, José Antonio Primo de Rivera y Ramiro Ledesma Ramos- algunas de las tantas víctimas de los excesos de la guerra.
De modo que con fuertes tintes anticomunistas, tradicionalistas, católicos y antiliberales, el Caudillo proyectó en su primera etapa de gobierno (1939–1945) una ambiciosa política exterior a través del Consejo de la Hispanidad (CH). Este organismo, llamado a asumir las funciones del otrora Consejo de Indias y sacar al país de su postración nacional en materia de política exterior, fue creado el 2 de noviembre de 1940 por la Ley de la Jefatura del Estado para cumplir, en esencia, tres misiones fundamentales: encauzar los vínculos con Hispanoamérica, romper con el infranqueable frente único americano e institucionalizar la influencia de España en el Nuevo Mundo a través del establecimiento de filiales hispánicas.[5]
Su creación fue, sobre todo, obra de Ramón Serrano Suñer, el cuñadísimo, que ocupó la presidencia del Ministerio de Asuntos Exteriores (MAE) del 18 de diciembre de 1940 al 2 septiembre de 1942. A él correspondió la tarea de retomar, sin pérdida de tiempo, la unidad del mundo hispánico, por encima de sus diferencias políticas, para crear a través de los lazos culturales una “cultura de salvación” y reanudar, de paso, la misión providencialista de España en la otra orilla. Ahora bien, esta “cultura de salvación” implicaba romper de tajo con las aspiraciones del Indoamericanismo y el Latinoamericanismo. En principio porque la unidad del continente no se basaba en las razas que habían poblado América a la llegada de los españoles y, menos aún, en la aceptación o asimilación de corrientes foráneas. Por lo tanto defender aquella “oscura inspiración” de los tiempos precolombinos, implicaba más que un avance, un retroceso. De ahí que tan falso era para la portavoces de Madrid la Indoamérica que propugnaba el peruano Víctor Haya de la Torre como “la «América latina» que, hasta hace pocos años –y todavía quizá…-, se lanzó con propósito de tendenciosa mixtificación histórica”.[6]
Al hilo de lo anterior una sola convicción movía al gobierno de Madrid en estos primeros momentos. España debía volver a sus días de glorias y no cruzarse de brazos como en el siglo XIX, cuando al perder sus colonias dio la espalda a América y contribuyó con este abandono a fortalecer la presencia de los Estados Unidos y de Francia en la región. Había llegado, sin más, la hora de resucitar la historia imperial, legada por los Reyes Católicos, y con ella la esencia de su ser. O sea, el alma católica y misionera de la nación. Porque, y así lo entendía un destacado falangista como Federico de Urrutia, España había sido quizás el único país que con más alto grado había servido a Dios y ahora frente a la barbarie de Oriente debía cumplir su destino universal como lo había hecho antaño contra sus propios enemigos. Contra “la media luna o contra la hoz y la martillo; contra el turco o contra el ruso bolchevique; contra el Islam o contra el ateísmo”.[7]
En consonancia con las directrices del Palacio de Santa Cruz, Serrano Suñer estimaba además que había que dejar de ver los vínculos hispanoamericanos como simples relaciones internacionales y darles toda la intensidad y complejidad que requería el contacto y el sello de lo hispánico legado a aquellas tierras. La intención no era rehacer la unidad política o estatal de la Hispanidad. Ese era un aspecto de menor importancia. Tampoco se trataba de improvisar una política que España conocía muy bien por historia, sino de ocupar el puesto que por derecho le correspondía. En otras palabras cumplir con su cometido en el mundo y hacerle ver a América que el destino de la “Madre Patria” era el destino de la civilización occidental, así como su propio destino. De ahí que la misión del CH se resumiera en una simple frase: “enseñar al mundo quiénes somos, lo que queremos y a dónde vamos”.
Pero, tanto estos esfuerzos del gobierno de Madrid como las intenciones particulares del cuñadísimo de salvar la misión de la Hispanidad del caos mundial y de dotar a España de una diplomacia idónea no encontraron el apoyo esperado. Las simpatías ideológicas de Francisco Franco hacia el Eje y los estrechos vínculos del CH con el Instituto Iberoamericano de Berlín (IBB)[8] echaron por tierra la “buena voluntad” del Ministro por mitigar la imagen germanófila del Consejo, y la suya propia, al otro lado del Atlántico. De modo que, sin mucho más tiempo para presenciar el fracaso de unas ilusiones frustradas, en septiembre de 1942 Serrano Suñer fue destituido por Francisco Gómez Jordana. Por segunda ocasión, el Caudillo español depositaba en su antiguo compañero de armas toda su confianza para asumir tan alta responsabilidad en los salones del Palacio de Santa Cruz.
Durante su primera etapa como Ministro de Exteriores y vicepresidente del gobierno nacional allá por los años de la guerra civil, Gómez Jordana había tenido que hacer frente a las delicadas negociaciones con las potencias que se resistían a reconocer al gobierno de Burgos, y ahora regresaba con una misión mucho más compleja: calmar a los inquietos ingleses y alejarse con cierta cautela de aquellos países que conformaban el Eje. Aunque la base fundamental de su política lo constituyó el acercamiento cordial y fraterno a Portugal en el llamado “Bloque Ibérico”, sobre las espaldas del exmilitar de la última guerra de Cuba recaía además el cometido de darle mayor credibilidad al nuevo rumbo político de la diplomacia franquista en Hispanoamérica.
Como primer paso, Gómez Jordana procedió a desfalangistizar el Servicio Exterior, entre otras cosas, para no volver a incurrir en errores tan graves como el acaecido en la mayor de las Antillas con el cónsul falangista Genaro Riestra Díaz en noviembre de 1940.[9] En la misma línea de su antecesor recurrió constantemente a la etapa republicana para demostrar que los anteriores gobiernos solo habían establecido en política exterior relaciones secretas y sectarias, y que ahora, rescatado el país del abismo en que se encontraba, esta se sustantivaba por su genuina e insobornable plenitud de iniciativa. Aun así, la prudencia y el pragmatismo del nuevo timonel del MAE, en horas tan difíciles para el gobierno español, tampoco tuvieron los efectos deseados, al menos, en el continente americano.
En vano resultaron sus esfuerzos por afianzar ante la opinión pública latinoamericana la nueva imagen de España, borrando del machacado discurso hispanista algunos vocablos como Imperio, maternidad, raza hispánica, confederación racial de pueblos hispanos, política imperial espiritual más el conocido y utilizado binomio de madre-hijos. Para los malos entendidos se remarcó con insistencia que el concepto de Imperio, escrito en minúscula, no se concebía como una conquista para la explotación de riquezas ni muchos menos para satisfacer impulsos de mando. Se pensaba y se sentía desde la óptica del espíritu común. O sea desde un imperialismo acusadamente espiritual.[10]
Con relación al empleo del controvertido término de raza hispánica, despojado de todas las etiquetas incluso mucho antes del nombramiento de Ramón Serrano Suñer, se volvió a insistir que este debía interpretarse huyendo de la literalidad del vocablo. Era una expresión harto convencional que merecía ser revalorada. Se utilizaba solamente, en un sentido figurado, como equivalente a casta o linaje sin el rigor étnico que separaba a los hombres. Ahora bien, puesto que el abolengo unía, la raza debía entenderse como un concepto que hermanaba en el seno de una misma familia a millones de españoles e hispanoamericanos, animados todos por una sangre de fuente común. De ahí que ninguna suspicacia ni recelo debía enturbiar la clara y tonificante atmósfera de esa fraternidad. Es más, los portavoces del franquismo se empeñaron en alimentar la idea de que la Fiesta de la Raza no había sido una invención española, sino más bien de la América hispana. Sus orígenes se remontaban a los tiempos del presidente argentino Hipólito Irigoyen y uruguayo había sido el creador de su bandera, izada por primera vez en Montevideo el 3 de agosto de 1932. Pero había más. En las orillas del Plata había nacido la palabra Hispanidad, alumbrada por el hispano-argentino Zacarías de Vizcarra.
De manera que la unidad hispánica se reconocía por su valor moral y contenido espiritual, lo que la convertía en una inapreciable reserva frente a la grave crisis por la que atravesaba el mundo, dividido en dos grandes concepciones con análogas aspiraciones universalistas: la anglosajona, la que había derrotado a España para establecer sobre el hemisferio occidental un imperialismo de tipo estrictamente económico e indiferente a toda manifestación del espíritu; y la marxista cuyo dogma fundamental era la inexorable oposición a cualquier brote de orden moral o religioso. Es decir, la de la negación terminante de la personalidad humana y la de la afirmación categórica de la materia.
Por lo tanto, frente a estos dos nuevos y potentes centros de fuerza -Washington y Moscú-, el éxito de la “noble” empresa hispánica dependía, primero, de su capacidad de defender y afianzar la idea en su propia casa y, luego, de su resuelta disposición a que esta tomara cuerpo en forma concreta de intereses al otro lado del Atlántico. De ahí su llamada a reforzar los vínculos espirituales, puesto que el proyecto de la Hispanidad solo pretendía tres grandes objetivos. A saber: dar eficacia política a una fraternidad de espíritu y de sangre, solidarizar a todas las naciones de su propia estirpe en una misma causa común y lograr, siguiendo el ejemplo de la “Madre Patria”, la neutralidad de la región en la querella mundial.
Pero, a pesar de este declarado afán del gobierno de Madrid por evitar, más que nada, que sus intenciones no fuesen interpretadas como un interés de España por ocupar nuevamente una posición tutelar en sus antiguas posesiones coloniales, en la práctica muy pocas cosas pudo hacer el CH. Hundido en un estrepitoso fracaso, el Consejo terminó perdiendo el poco “brillo” de sus actividades a medida que España se acercaba a los Aliados y su junta directiva decidía silenciar casi todos sus objetivos fundacionales. Como bien afirma la historiadora española Rosa María Pardo Sanz, al final no fue más que “una especie de fantasma ruidoso al que nadie tuvo ocasión de ver actuar en América y todo ensayo propagandístico fue absurdo como contraproducente ante el clima «democrático» que respiraba el hemisferio occidental”.[11]
Hasta el cierre de este trabajo, no teníamos noticias acerca del funcionamiento de ninguna filial del CH en la Isla. Salvo el recibimiento por el director General de Cultura, José María Chacón y Calvo, en representación del Ministerio de Instrucción, a la primera delegación del Consejo, enviada por el régimen franquista a Perú para asistir a los actos por el IV Centenario de la muerte de Francisco Pizarro, y la misa oficiada por los altos directivos del citado organismo al director del Diario de la Marina, José Ignacio Rivero Alonso, en ocasión del primer aniversario de su deceso, todo apunta a una total ausencia de contactos. Solamente subrayar que las intenciones del CH apenas encontraron resonancia en las páginas de ¡Alerta! y en la pluma del propio Rivero Alonso, uno de los pocos periodistas que en vida aplaudió los delirios imperiales del jefe de Estado español.
Visto así, no es un capricho insistir que el fracaso del CH en la siempre fiel isla de Cuba, no fue la excepción de la regla. La mayor de las Antillas, al igual que la mayoría de las repúblicas latinoamericanas, no estuvo dispuesta a aceptar liderazgos históricos y, mucho menos, a modificar sus relaciones de dependencia con el poderoso vecino del Norte. Por lo tanto, la Hispanidad y el Consejo, en tanto proyectos alternativos para el regreso a una armónica convivencia, no pasaron de ser simples conatos de acción con muy pocos efectos en la práctica. Ambos quedaron atrapados en un pasado de glorias que pretendió erróneamente volver a poner a España en la presidencia del mundo. Más que nada porque los propios dirigentes del CH no supieron apreciar que el panorama que se extendía ante su nueva propuesta era bien distinto de aquel que había presenciado el Consejo de Indias allá por el lejano siglo XV. De manera que no hizo falta esperar mucho tiempo para que ellos mismos pudieran percatarse de la escasa repercusión que tendrían las constantes llamadas a la unidad de los pueblos de América para tratar de formar “una estructuración vigorosa de la sociedad, un orden jurídico, externo, militar, pero más que nada natural”,[12] que detuviera a la civilización en su camino hacia el abismo. Solo voces aisladas vieron a España como la madre de esa América fiel y católica, y apostaron por la Hispanidad como un posible ensayo de vida futura para salvar las esencias naturales del legado histórico.
En concreto, durante esta primera etapa, el gobierno de Madrid vio frustrados todos sus intentos por acercarse al Nuevo Mundo, primero, desde un discurso imperial agresivo y, luego, desde una edulcorada retórica discursiva que potenció, sobre todo, la esencia católica y neutralista del régimen a medida que la alarmante contingencia bélica ensombrecía el horizonte de su supervivencia. En el naufragio del CH fueron determinantes, además de la causas mencionadas, la carencia de recursos económicos de la Dictadura franquista- solo destinó 300.000 pesetas para el proyecto-[13] y la percepción un tanto irreal del contexto latinoamericano aderezado, muchas veces, con noticias tergiversadas que los propios servicios del FBI se dieron a la tarea de propagar a los cuatros vientos. Ante este cuadro de realidades no parece arriesgado afirmar que la Hispanidad, como fuerza política en términos imperiales, dependía para su supervivencia de una victoria del Eje y que solo la obsesión de Franco por subirse al carro de los vencedores, al menos hasta la segunda mitad de 1942, le hizo albergar con cierta ingenuidad la esperanza de restaurar lo que el historiador español Lorenzo Delegado Gómez-Escalonilla ha dado en llamar “imperio de papel”.
Ahora bien, frente a este nuevo reto para la región, Franklin Delano Rooselvet no se quedó de brazos cruzados. En pie de alerta reforzó la custodia de su patio trasero. Para ser más preciso neutralizó la propaganda franquista con una fuerte campaña antiespañola por todo el continente. El CH y el partido falangista fueron presentados como los instrumentos de acción, y la Hispanidad como el producto a exportar bajo el manto inicial de una reconquista espiritual y, luego, de una reconquista material cuando la situación internacional lo permitiera. Dicho con otras palabras. Un movimiento con dos caras muy visibles. Aquella que pretendía recuperar las zonas de influencia y los mercados intelectuales que España tenía abandonados o del todo perdidos a través de una corriente expansiva de la cultura española, y la que buscaba restablecer el dominio sobre sus antiguas posesiones coloniales, aprovechando el sentido de su misión hispánica y la supuesta necesidad de difundir, cuidar y proteger sus intereses que solo a ella le correspondía por historia.
Desde esta matriz interpretativa se reforzó la idea de la Hispanidad como algo dañino que atentaba contra las instituciones y libertades de América en tanto política extranjera carente de autenticidad, que solo trataba de introducir cuñas alemanas e italianas para reforzar al otro lado del Atlántico su esencia fascista, antidemocrática, antipanamericana, antibritánica y antinorteamericana. Más en concreto, para la propaganda norteña la Hispanidad y su vocación imperial significaban el regreso al yugo extranjero y un programa de adoctrinamiento encaminado a fomentar la enemistad entre los países de la América española y los Estados Unidos. Puesto que se temía que si las repúblicas hispanoamericanas se hacían “buenos vecinos” la influencia española quedaría reducida a cero. En esencia se alimentó la idea de que ambos, el CH y Falange Española, perseguían minar los fundamentos de la unión panamericana y fortalecer, en su lugar, los de la quintacolumna nazi-fascista-falangista con los cantos de sirena del idioma, la raza y la religión. Por lo tanto, acercase a España significaba socavar los principios de la conciencia latinoamericana y colaborar en beneficio de la expansión totalitaria por todo el continente para materializar sobre la marcha los planes de Hitler y Mussolini.
Sin medias tintas, los Estados Unidos se enfrascaron en remarcar asimismo las grandes diferencias entre Hispanidad y Panamericanismo. La primera fue interpretada como algo del pasado, de la tradición y hasta como un retorno al viejo sistema de esclavitud, al menos en lo concerniente al espíritu. En cambio, la segunda se reveló a las claras como una realidad presente que solo podía subsistir a medida que desapareciera todo vestigio español y europeo en aquellas tierras. Dichos argumentos fueron calzados con una idea mucho más poderosa y convincente para las jóvenes repúblicas latinoamericanas: la de la importancia de conservar su independencia, emancipación y autonomía, tanto espiritual como física, alcanzada desde el siglo XIX.
De modo que, tras el final de la II Guerra Mundial y la fallida experiencia del Consejo, la aislada Dictadura franquista no tuvo más opciones que reconocer su fracaso y reinventarse, nuevamente, por la vía de la diplomacia cultural. Ahora se acercaría a América en un tono de fraternidad, y no de prepotencia colonialista, para tratar de iniciar allí un diálogo espiritual que permitiera volver a conectar a las dos orillas. Pues la cultura, como planteaba el reconocido filósofo español Eugenio D´Ors, era una atmósfera que hacía posible toda forma superior de convivencia. Se apostó entonces por el ímpetu unificador de las ideas y del intercambio cultural, y se explotó hasta la saciedad que dada la existencia de un lazo superior –la sangre, la lengua y el espíritu- no era necesario abundar tanto en el argumento. Esta “nueva” mirada asumió, por lo tanto, la cultura como la única fuerza capaz de igualar y de hermanar a todos los hombres en lo mejor que tenía: su espíritu.
Para encarar tan complicada tarea, el Palacio de Santa Cruz llamó al destacado católico Alberto Martín Artajo a regentear la cartera del MAE en un momento de visible complejidad para el régimen. Ya al frente de la nave ministerial uno de los primeros acometidos de Martín Artajo fue reforzar con ribetes católicos la política americanista y poner punto final a la era de España como la madre noble y generosa de veintitrés naciones hijas. El lenguaje cambió en muy poco tiempo. A partir de 1945, España acentuó su condición de hermana mayor e hija, al igual que sus antiguas posesiones coloniales, de aquella España eterna, la de Fernando e Isabel, a la que solo le correspondía por antigüedad la custodia, pero no la propiedad de los viejos papeles de familia. No menos llamativo resultaron, sin duda, los esfuerzos de la élite política del franquismo por alimentar la idea de que sus vínculos con la América española se sustentaban ahora sobre la base de la gran familia hispánica. Aquella nacida de los pueblos de su espíritu y de su estirpe, cuyo derecho de autodeterminación Madrid respetaba por entero.
Esta convicción encajaba muy bien con otras dos derivadas del propio contexto: la de la formación de un bloque de naciones favorable al levantamiento de las condenas internacionales y la del reforzamiento de una campaña de imágenes y de propaganda para difundir con más fuerza que antes el rostro de una España católica, eterna, misionera y, sobre todo, anticomunista que regresaba a su plenitud histórica como continuidad de una empresa de trascendencia universal que, contra todo pronóstico, había comenzado a forjarse el 18 de julio de 1936. Por ello, precisada más de apoyo que de reconocimiento, la repudiada Dictadura advirtió rápidamente la necesidad de romper, de una vez y por todas, con el muro del desconocimiento y establecer contactos más estrechos con Hispanoamérica para tratar de destruir la nueva leyenda negra, forjada durante los años del conflicto mundial en el imaginario colectivo de las sociedades latinoamericanas.
Atendiendo a esta voluntad, América Latina volvió a presentarse como el camino menos pedregoso, pero no por ello el más accesible. Después de la fracasada imagen germanizada del primer franquismo en Ultramar, la política de aproximación exigía, al menos, la creación de un modelo asociativo más armónico y seductor. Esto puso a prueba la capacidad del régimen de hacer valer la eficacia de las relaciones culturales como “canal de penetración e influencia en el exterior […]”.[14] Se trataba básicamente de ensayar todas las posibilidades de atracción para cautivar a las jóvenes repúblicas latinoamericanas desde una percepción metropolitana de igualdad, camaradería y hermanamiento.
Los primeros pasos comenzaron a implementarse en octubre de 1946 con el reemplazo del CH por el Instituto de Cultura Hispánica (ICH), con sede en Madrid. Un diseño, en apariencia, menos politizado dispuesto a abrir los cauces para el mutuo entendimiento entre España y América, actualizar e integrar la cultura hispánica con las aportaciones de Hispanoamérica, llevar hasta allí los elementos de la cultura universal, especialmente la europea, y presentar en el viejo continente los valores propios de la realidad americana. Sobre esta dinámica quedaron concretados los siete ejes básicos para la acción y el funcionamiento del Instituto. En líneas generales, ICH se perfiló como un lugar de vinculación personal y humana; un organismo de intercambio cultural y asistencia universitaria; un centro de investigación, documentación y estudio; una entidad propulsora de asambleas y congresos interiberoamericanos; una unión de institutos y oficinas iberoamericanas de carácter internacional; una empresa editorial y publicitaria; y un núcleo de interrelación de instituciones y asociaciones culturales radicadas en los pueblos hispánicos.
Sin abandonar los toques tradicionalistas, ultracatólicos y nacionalistas de su modelo cultural, el gobierno de Madrid volvió a hacer patente sus ansias de acercamiento a través del nuevo centro y no dudó en presentarse ante los españoles y ante la América hispana como el puente de unión entre la grandeza imperial de los Reyes Católicos y sus sucesores (Carlos V y Felipe II), y el presente victorioso de un Caudillo que, por la gracia de Dios, había logrado salvar a la civilización cristiana de las “hordas comunistas”. Fue mérito suyo también alimentar las esperanzas de eternizar un pasado en forma de presente para acrecentar su prestigio e influencia en el exterior.
Estas simples claves presentadas de manera un tanto resumida, por razones de espacio y de tiempo, nos permiten afirmar con toda seguridad que el franquismo había aprendido muy bien la lección y que a partir de 1945 ganaría más aliados en la región tanto por parte de algunos gobiernos latinoamericanos como por aquellos grupos de intelectuales hispanófilos, dispuestos a renovar el anquilosado estado de conciencia hispanoamericana y a eliminar, por consiguiente, las viejas rencillas entre la “Madre Patria” y sus antiguas colonias. Puesto que, a los ojos de la propaganda del régimen, el ICH se integraría al margen de la política con lo cual no resultaría una influencia extraña al modo de ser y de pensar de estos pueblos. Pero, esto es parte ya de otra historia.
Referencias
[1] Ignacio Sotelo: A vueltas con España, Gadir Editorial, S.L., Madrid, 2006, p. 218.
[2] Ibíd.
[3] Manuel Moreno Fraginal: Cuba/España España/Cuba, Historia común, Crítica, Barcelona, 1995, pp. 299–230.
[4] Jorge Mañach: “Redescubriendo a España”, en Diario de la Marina, La Habana, viernes, 9 de abril de 1954, no. 84, año CXXII, p. 4.
[5] Para ampliar sobre el CH y la política exterior del régimen franquista entre 1939 y 1945 véase al respecto Mercedes Barbeito Diez: “El Consejo de la Hispanidad”, en Espacio, Tiempo y Forma, Serie V (Historia Contemporánea, 2), 1989, pp. 113–137; María A. Escudero: El Instituto de Cultura Hispánica, Fundación MAPFRE América, Madrid, 1994; Rosa María Pardo Sanz: Con Franco hacia el Imperio, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 1995; Celestino del Arenal: Política exterior de España y relaciones con América Latina, Siglo XXI de España Editores, S.A., Madrid, 2011; y de Lorenzo Delgado Gómez-Escalonilla: Acción cultural y política exterior. La configuración de la diplomacia cultural durante el régimen franquista (1936–1945), Editorial de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1992; “El recurso al «mundo hispánico»: elaboración y trayectoria de una política de sustitución”, en Javier Tusell, Susana Sueiro, José María Marín y María Casanova: El régimen de Franco (1939–1975), Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 1993, pp. 515–533; “De la regeneración intelectual a la legitimación ideológica: la política cultural de España (1921–1945)”, en Spagna contemporanea, 1994, no. 6, pp. 51–71; y “La política exterior de España con Iberoamérica, 1898–1975: Ensayo bibliográfico”, en Revista de Estudios Políticos, Madrid, 1995, no. 87, pp. 285–304.
[6] “Ante la Conferencia del Plata”, en Mundo. Revista semanal de política exterior y economía, Madrid, 2 de febrero de 1941, no. 39, año II, p. 1.
[7] Federico de Urrutia: Por qué la Falange es católica, Ediciones de la Vicesecretaría de Educación Popular, Madrid, 1942, p. 45.
[8] La fundación del IBB se remonta a finales de la década de 1920. En sus inicios fue concebido como un centro de estudios hispanos limitado al intercambio de revistas españolas e hispanoamericanas. Con la llegada de Hitler al poder y sus ansias de expansión territorial, el centro abandonó sus estrechos perímetros de Berlín. Creó filiales en Hamburgo y Wuzburgo y extendió sus influencias hacia aquellos países de América Latina con una fuerte presencia de alemanes. Allá se establecieron las siguientes dependencias: el Instituto Teuto-Brasileño, en Río de Janeiro, la Institución Cultural Germano-Argentina, en Buenos Aires, y los Institutos Culturales Chileno-Germanos de Valparaíso y Santiago de Chile. Durante la Guerra Civil española, el IBB reforzó su labor de captación, ahora, a favor de los generales insurgentes y aprovechó la ocasión para expandir la ideología nazi. La fundación de partidos nazis, el establecimiento de escuelas alemanas, la selección de emisarios para propagar sus doctrinas y la creación en Madrid de un centro donde sus agentes perfeccionaban el idioma español, fueron algunas de las actividades más sobresalientes del Instituto, desarrolladas, sobre todo, durante la corta pero fructífera estancia en Salamanca del embajador alemán Wilhem von Faupel.
[9] Para ampliar información sobre la expulsión del falangista Genaro Riestra Díaz véase al respecto Katia Figueredo Cabrera: Cuba y la Guerra Civil española. Mitos y realidades de la derecha hispano-cubana 1936–1942, Editorial UH, La Habana, 2014.
[10] Para ampliar sobre la idea de Imperio en esta primera etapa véase al respecto Alfonso de Ascanio: España Imperio. El nuevo humanismo y la Hispanidad, Librería Religiosa, Ávila, 1939; Eleuterio Elorduy: La idea de imperio en el pensamiento español y de otros pueblos: memoria, Madrid, Espasa-Calpe, 1944; Ricardo de Arco y Garay: La idea de Imperio en la política y la literatura española, Madrid, Espasa-Calpe, 1944 y Feliciano Cereda: Historia del Imperio Español y de la Hispanidad, Editorial Razón y Fe, S.A., Madrid, 1946.
[11] Rosa María Pardo Sanz: Con Franco hacia el Imperio, p. 259.
[12] César E. Pico: “Hacia la Hispanidad. Nota preliminar”, en Revista de Estudios Políticos, Madrid, noviembre-diciembre, 1944, nos. 17–18, p. 591.
[13] Rosa María Pardo Sanz: Con Franco hacia el Imperio, p. 206.
[14] Lorenzo Delgado Gómez-Escalonilla: “El factor cultural en las relaciones internacionales: una aproximación a su análisis histórico”, en Hispania: Revista española de historia, 1994, no. 186, vol. 54, p. 266.
*La autora es Doctora en Ciencias Históricas por la Universidad de Salamanca. En la actualidad se encuentra en una beca de investigación en la Universidad de Salamanca.