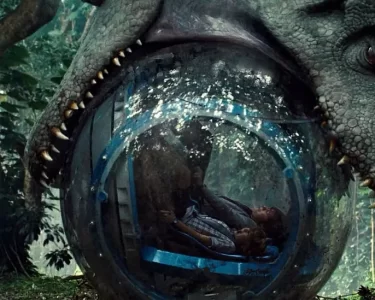Primera entrega de la serie «Silencios urbanos: la invisibilidad del repartidor»
Por Lapatún
Nadie nos ve
La avenida Paulista es a las seis de la tarde — y antes y después y en general, los fines de semana— un hervidero de personas. Cientos de carros intentan no quedarse atrapados en las decenas de semáforos que cubren el recorrido entre Consolação y Paraíso, y miles de personas se aglomeran entrando y saliendo de las cuatro bocas del Metro que la abarcan (Consolação, Trianon-MASP, Brigadeiro y Paraíso) o de los varios centros comerciales gigantes o tiendas independientes. Es fácil distinguir cada grupo: los visitantes de los centros comerciales y las tiendas, los que trabajan en cualquiera de los muchos edificios, los que van a pasear a la céntrica avenida por el puro placer de recorrer a pie, en bicicleta o en patinete eléctrico su larga extensión. «Rampa arriba, Rampa abajo» diríamos en La Habana. Aquí, en Sao Paulo, no he escuchado nada al respecto: a lo mejor, podríamos hablar de «Paulista arriba, Paulista abajo».
Hay otro grupo — no menos numeroso— que también se da cita a esa y cualquier hora en la Paulista y en todo Sao Paulo: los entregadores de Ifood. Son también cientos de entregadores en bicicleta y moto que se disputan el corredor central — la bicisenda— de la avenida, las amplias veredas a ambos lados, las entradas y salidas de los edificios, los espacios para parquear las bicicletas, las puertas de los restaurantes, etc. Van a toda velocidad; se mueven en peligrosos zigs-zags, a veces a contramano y cruzan los semáforos antes de que pongan la verde.
Hay un detalle, nadie los ve, a pesar de sus enormes mochilas rojas. Nadie los ve. No es una exageración retórica. Las otras personas solo son conscientes de la presencia de los entregadores si han hecho ellos mismos un pedido, si son los dependientes del restaurante o si el entregador casi lo ha atropellado en su sinuoso paso por la vereda o la bicisenda. Mientras tanto, nadie los ve pasar, saben — por su experiencia, porque alguna vez los vieron y recibieron algún pedido o por alguna otra razón— que existen, pero nadie los ve.
¿Por qué nadie los ve?
Solo cuando tú mismo pasas a ser parte de ese enorme ejército de reserva que se mueve a toda velocidad por la ciudad, los empiezas a ver. No obstante, la pregunta permanece.
¿Por qué nadie nos ve?
«Por aquí no pueden pasar con esa mochila» (Los perros sí)
Sao Paulo es una ciudad dura, en especial con la gente de la calle, con los más jodidos. En uno de los centros comerciales — insistentemente llamados «Shoppings»— me sorprendió una mañana un guardia con la indicación de que no podía entrar con mi flamante mochila roja de Ifood. Tenía que agarrar por una entrada lateral, dar las vueltas por los enrevesados pasillos de aquel centro de varios pisos, adivinar casi la puerta de la cocina y, así mismo, retirarme por donde vine: sin molestar la visual de los compradores de la tienda.
Los pasillos de servicio de los shoppings son increíblemente tenebrosos. Al igual que la parte visible del centro comercial, no tienen ventanas. Encima son grises y con luces que dan, más que todo, la sensación de estar permanentemente tratando de escapar, más que la de llegar a algún lugar concreto. Ahí no hay los pequeños lujos de la tienda, las luces de colores, la música de feria y tampoco — algo es algo, por suerte— los anuncios omnipresentes.
Por esas inmensas pasarelas de concreto, verdadera cara oculta del oropel de los shoppings, vamos los entregadores, andando a tientas en la búsqueda de la pequeña puerta de la cocina del restaurante correspondiente. Así vamos, pasando por al lado de los contenedores de basura y sus olores, jadeando del esfuerzo en bicicleta o jadeando del hecho de que puede que lleves veinte minutos dentro de aquel laberinto sin dar con la puerta correcta.
Son curiosas esas tiendas en Sao Paulo donde puedes entrar por la puerta principal con tu perro, pero no con la mochila de los entregadores que llevan la comida, a veces, no pocas, también para ese perro.
Para que no te vean los dueños
No son las tiendas, los grandes shoppings los únicos que tratan de que no se les «ensucie» la imagen de felicidad construida en medio de los anuncios y el consumo y la apariencia de consumo. Tanto peor que los shoppings son algunos condominios, no necesariamente situados en lugares privilegiados de la ciudad, que establecen una rigurosa separación entre el área de los residentes y el área de los entregadores de comida.
En algunos casos la separación es apenas una puerta distinta, justo al lado de la entrada «social». En otros es, directamente, una entrada en otro extremo del edificio o la existencia de un, otro, portero que hace las funciones de mensajero ¡dentro del propio edificio!
Uno de los casos más llamativos fue cuando no me dejaron pasar en bicicleta, ¡y claro, tampoco con la mochila!, al patio de uno de los tales condominios compuesto por varias torres en el cual había un restaurante vegano donde debía recoger un pedido. Tuve que hacer todo el camino a pie, sin mochila y dejando la bicicleta afuera, lejos… todo para que los moradores y frecuentadores del conjunto residencial no vieran al entregador de Ifood.
El pedido, por cierto, era para el propio condominio, unas decenas de metros más allá.
No hablar con la gente
Una de las cosas más características de este trabajo es la soledad en la que lo haces. Eres tú contra el celular que te da órdenes — «dirígete al restaurante», «pide el número de colecta», «pide el número de confirmación», etc.; y eso que yo no uso el GPS del viaje guiado— y, por unos breves minutos, quizás mucho menos tiempo, la interacción con el dependiente de la tienda o restaurante y, por el último, el cliente.
No hablas casi con nadie, no tienes chance para intercambiar con los que hacen el mismo trabajo que tú. No hay manera de saber los trucos de los más viejos ni, eventualmente, de alertar a los nuevos que llegan. Difícilmente puedas preguntarle a alguien cómo se siente o que alguien te pregunte a ti. Estás solo tú y tu celular.
He visto a muchos con audífonos, supongo que irán oyendo música — o eso quiero imaginar—, ¿será para disminuir la sensación de soledad? Yo voy la mayor parte de las veces hablando solo, preparando la próxima discusión que tendré, afinando los argumentos que quiero dar en una reunión de dentro de una semana, teniendo conversaciones imaginarias con gente conocida, pero también con la gente con la que quisiera hablar un día si esto fuera un trabajo de verdad. A veces suelto el manubrio de la bicicleta y hasta hago los gestos de la conversación. Pero, al final, estoy solo yo, hablando conmigo mismo.
En ocasiones, sin embargo, se produce el milagro, la casualidad en que coincides con algunos de tus colegas. Suele suceder en los llamados hubs, espacios que algunas tiendas han creado en los sótanos para que ni siquiera tengas que subir al centro comercial y empañar la visión ordenada y limpia que hay allá arriba. En los hubs coinciden casi siempre varios motoboys y en horas pico pueden ser más de una decena.
Es un momento raro: perturbador y esperanzador al mismo tiempo. Si hay chance de conversación, esta es casi a gritos: la gente cuenta sus experiencias mejores o peores; habla de la «promoción» que fue o que no fue; del restaurante que atiende peor; de política nacional o internacional, claro que también; del accidente de la vez anterior y un largo etcétera. Casi siempre la conversación aquella termina en el mismo tema: la demora de la tienda en cuestión y cómo «se pierde dinero» por estar parado ese tiempo allí. Alguno se queja, habla en un soliloquio y, al final, se vuelve a ir: solo como vino y, quizás, como yo, hablando consigo mismo.

Vai a começar a promo
Es la notificación que más esperamos recibir los entregadores. Aquella que nos anuncia que, por un rato, el pago por la ruta concluida tendrá un valor superior a lo habitual. Sucede si llueve — no siempre que llueve, pero sí la mayor parte de las veces— o si hay algún feriado y horario que dispare la demanda. Aparentemente, tendría el propósito de asumir lo que sería un aumento de los pedidos.
Una promoción es quizás donde más se pone en evidencia los límites de lo que es autoexplotarse. A veces, pasas varios días sin recibir tal anuncio. Haces los mismos viajes de siempre y compruebas, decepcionado, que no has acumulado mucho. Entonces, a cierta hora de la tarde-noche, o directamente de la noche, te llega la ansiada notificación. No sabes por qué razón, pero te lanzas a hacer cada nuevo viaje que te aparece — ya ni miras la distancia a recorrer, das «aceptar» y punto—, quieres «aprovechar» el rato en que tus pedaladas tienen mejor pago y quieres hacer el máximo posible de entregas en ese período: a veces lo logras, a veces no.
No es por casualidad que en esos raros momentos en que te cruzas con otros entregadores, más de uno te pregunte, entre la ansiedad y la esperanza: «¿hay promoción hoy?».
Lo peor es cuando sabes que tienes que parar, que físicamente no puedes más, que lo más prudente es detenerte porque tus piernas no pueden más — probablemente tu cerebro tampoco, pero no tienes chance de comprobarlo—, pero te aprieta el instinto perverso de que debes aprovechar hoy y ahora porque no sabes cómo será mañana y tus pedaladas valdrán menos, y, por el mismo esfuerzo — incluso más—, recibirás mucho menos.
Esos días de promo crees que definitivamente esto es un trabajo y que hasta podrías llegar a vivir de él. Es un espejismo apenas, pero cumple su función porque, al fin y al cabo, yo espero que me salga esa dichosa notificación.
Continuará…