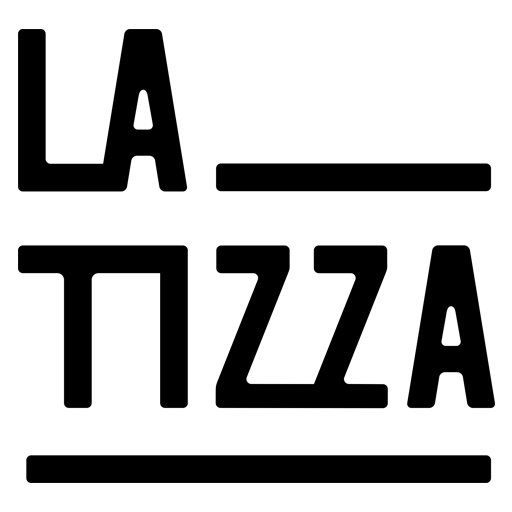Por Josué Veloz Serrade
Este texto da continuidad a los trabajos «El Caribe: mito del Amo o proyecto utópico» y «El despertar de los monstruos», publicados en La Tizza el 20 de noviembre y el 17 de diciembre pasados, respectivamente.
***
¿Cómo se resuelve, por ejemplo, la dominación racial, que pervive y pugna por no desaparecer, fortalecerse y consolidarse en la Revolución cubana, y contra ella misma? Ya Zuleica Romay nos alertaba las complejidades de la pelea cubana contra el racismo: «(…) acostumbro a comparar su cota más alta, que es la desracialización total de las relaciones sociales, con la liberación de una ciudad bloqueada que el invasor resguarda con tres anillos defensivos».[1]
El primer anillo abordaba la estructura de la sociedad en términos de leyes, relaciones de propiedad, entramados jurídicos, y «el carácter de las relaciones sociales». La fuerza material de la Revolución condensada en el Ejército Rebelde, y en tres primeros años profundamente subversivos, rompieron ese primer anillo. En este ensayo nos referiremos al segundo y tercer anillos, relacionados con la dimensión cultural y subjetiva, en términos de creencias, representaciones y emociones.
Pero lo haremos no sin antes sugerir que deben atenderse los retrocesos verificables en el primer anillo con la profundización de las relaciones de propiedad de tipo capitalista — y sobre todo el mundo ideo-simbólico cultural que le pertenece—, que se inmiscuyen en nuestra fortaleza sitiada. Que lo logrado exige también anillos defensivos alrededor para no perderlo, por carecer de certificado de eternidad.
En Cepos de la memoria… Zuleica Romay recupera la figura del «emancipado»,[2] que no era alguien propiamente «libre». Por un tratado de 1817, si se daba el caso de un barco negrero que fuera interceptado en el mar, de inmediato la población africana que se encontrara en él era declarada «libre». Después eran llevados a depósitos en condiciones miserables, y ahí estaban sometidos al sistema de dominación esclavista. Luego eran extraídos y vendidos como esclavos con certificados de defunción falsos. Es decir, que «emancipado» no es ni esclavo ni libre; pero está más cerca de la condición de esclavitud que de la libertad. Aparece aquí, a nuestro juicio, una situación transicional y ambigua ofrecida por el discurso del Amo, que funciona como simulacro de libertad. Una «condición de libre» que se entrega bajo ciertos requisitos y que puede ser retirada cuando las determinaciones aviesas y ocultas del sistema lo decidan. Queremos plantear además que esa zona media, «emancipada», es donde se juega y confronta la cuestión subjetiva que deseamos abordar. Desciframiento de los signos de una «libertad intervenida y siempre en riesgo».
Comerse un cuerpo
En 1944 Virgilio Piñera publicó un cuento «antropofágico»: «La carne».[3] En un lugar anónimo «la población sufría de falta de carne». Al principio hubo malestar, enojos y hasta un deseo de «venganza». Pero con el tiempo el pueblo se adaptó a la situación y comenzó a consumir vegetales. Ansaldo, un poblador, en cambio, «no siguió la orden general»: «Con gran tranquilidad se puso a afilar un enorme cuchillo de cocina, y acto seguido bajándose los pantalones hasta las pantorrillas, cortó de su nalga izquierda un hermoso filete».
«Tras haberlo limpiado lo adobó con sal y vinagre, lo pasó — como se dice— por la parrilla, para finalmente freírlo en la gran sartén de las tortillas del domingo. Sentóse a la mesa y comenzó a saborear su hermoso filete. Entonces llamaron a la puerta, era el vecino que venía a desahogarse…». Ansaldo le explica lo que ha hecho, rápidamente el vecino se entusiasma con la idea y se lo comenta al alcalde del pueblo. «Este expresó a Ansaldo su vivo deseo, de que su amado pueblo se alimentara, como lo hacía Ansaldo, de sus propias reservas, es decir de su propia carne, de la respectiva carne de cada uno».
Ansaldo fue trasladado a la plaza del pueblo y allí dio «una demostración práctica a las masas». Ansaldo pidió que cada persona rebanara dos filetes de su nalga izquierda, según un modelo «en yeso encarnado». Todos los asistentes lo hicieron al mismo tiempo, y fueron dos filetes y no uno porque Ansaldo no quería que nadie «engullera un filete de menos». Se realizaron cálculos de cuánto tiempo cada persona podía tener carne para consumir según su cuerpo. «Se estimó que, con un peso de cien libras, y descontando vísceras y demás órganos no ingestibles, un individuo podía comer carne por ciento cuarenta días a razón de media libra por día».
Pronto comenzó a verse todo un espectáculo en el pueblo. «Dos señoras al verse no pudieron saludarse porque habían hecho frituras con sus labios». Un alcalde no pudo firmar la libertad de un preso porque «había comido las yemas de sus dedos». «El sindicato de obreros de ajustadores femeninos elevó su más formal protesta»; quienes habían «engullido sus senos» ya no necesitaban realizar compras de ajustadores. Otras personas se dejaron de hablar entre sí por carecer de lenguas. El bailarín del pueblo guardó para el final sus pies, y cuando le quedó solo la yema del dedo gordo de uno de ellos permitió que presenciaran cómo lo rebanaba; todos quedaron perplejos cuando, «sin pasarla por el fuego», la «dejó caer en el agujero que antes había sido su hermosa boca». Uno de los hombres más obesos consumió todo su cuerpo en quince días: «Después ya nadie lo vio jamás. Evidentemente se ocultaba». Muchos empezaron a desaparecer: una madre juraba que su hijo estaba en un lugar donde solo había excremento, pero su hijo no estaba visible.
Sin embargo, Virgilio Piñera observa que la alegría no desaparecía de aquel pueblo, al tener garantizada, como mínimo, la subsistencia. El pueblo seguía desapareciendo, pero su preocupación principal había sido resuelta.
Hasta aquí algunos de los elementos centrales de ese hermoso y extraño cuento. El cuento es iniciado por una ausencia. La falta de la carne es la presentificación del hambre. La pulsión devorativa que se satisfacía en la carne es puesta en el propio cuerpo. Ansaldo es la rebelión frente al estado de cosas, pero es una rebeldía que pendula entre la impotencia y la autodestrucción planificada: comerse el propio cuerpo. Rápidamente, la Política toma nota y le pide que traslade el mensaje a las masas. Así comienza el ritual auto-antropofágico planificado del pueblo.
El pueblo renuncia al tabú sobre la propia carne, pero no a la prohibición de comer la carne de otro: cada cual come su propia carne y teje su autodesaparición. La intersección entre la política y el sentido común dominante funda un pueblo caníbal de sí mismo.
Una antropofagia para la liberación
En 1950 Oswald de Andrade presenta una tesis en concurso a ser docente universitario. El texto se convierte en uno de los escritos filosóficos más sugestivos e irreverentes en nuestra región y se constituye como muy relevante en relación con el propósito de este ensayo. Se titula «La crisis de la filosofía mesiánica».[4]
Primero, De Andrade afirma que la antropofagia como ritual puede ser encontrada en distintos periodos de la historia de las civilizaciones. Está presente en los griegos, pero también en mayas, incas y aztecas. «Comían hombres», escribía Colón y recuerda De Andrade. «No comían por gula o por hambre», era un ritual que significaba una manera de pensar el mundo, una cosmovisión o weltanschaaung. Una concepción del mundo que estaba presente en múltiples pueblos en los albores de la humanidad.
La antropofagia tuvo una determinada interpretación para los colonizadores. El discurso del Amo capturó ese significante para designar la supuesta inmoralidad de los colonizados.
Era la consumación de una visión siniestra y umheimlich del otro colonizado e «inferior». En cambio, en aquellos pueblos formaba parte de una concepción armónica y comunal de la vida, y De Andrade distingue eso del «canibalismo», que sería la antropofagia por gula y por hambre. Esos episodios conformaron, las más de las veces de un modo terrorífico, las «crónicas de las ciudades sitiadas, o los relatos sobre viajeros extraviados». Con lo cual se estructuró toda una fantasmática caníbal, dirigida y proyectada en el colonizado, y asumida e incorporada en la subjetividad de los oprimidos, en sus procesos autodestructivos, o en las luchas intestinas entre unos y otros.
¿Cómo pueden leerse si no las continuas disputas fratricidas a lo interno del campo popular que solo garantizan el goce insaciable de destruirse y devorarse unos a otros? Goce antropofágico del sujeto colonizado en su existencia individual y en sus modalidades de existencia colectiva.
Oswald de Andrade señala que el ritual antropofágico está relacionado con la transformación del tabú en tótem. Mientras el primero se relaciona con la prohibición, con lo que está negado por una cultura a riesgo de ser sancionado socialmente si se viola; el tótem habla de aquello que, por medio de un ritual, de un proceso de adoración, crea y fortalece la identidad de un grupo o comunidad. La cultura occidental, refiere De Andrade, estableció su escala de conocimientos «hasta Dios», que se convirtió en epítome del bien, o en una especie de «bien supremo». En cambio, en los pueblos originarios muchas veces lo que fue llevado hasta Dios fue la escala de valores, y Dios se convirtió en el «mal supremo», a quien hay que temerle y de quien hay que protegerse. Observemos el mito-devoración de Cronos en la cultura griega y a Saturno en la cultura latina. Ambos dan cuenta de esa tendencia estructural y originaria de transformar la pulsión oral-devoración, como vía de acceso a una cultura donde tenga un estatuto real el cuerpo del otro.
También te puede interesar: Universidad occidentalizada y civilización capitalista: necesidad de la descolonización. Por Ramón Grosfoguel
Como indica De Andrade, todo en los inicios en la vida es devoración, de ahí que el tabú es la prohibición que permite el equilibrio, la no destrucción entre todos, un primer acuerdo civilizatorio. El tótem es, si se quiere, un peaje que se paga con el inconsciente: no devoro a tales seres, solo me como a esos otros en específico; adoro a este determinado tótem, lo convierto en sagrado y me permito devorar a otros. Lo que está en juego es todo un mundo relacional e inaugural de entrada y acceso a la cultura.
De infiltración de la cultura en el mundo pulsional humano. Hay en la antropofagia una renuncia a «comer toda la carne» para acceder sólo a ciertas «carnes». Carnes cargadas de espíritu, de las que me puedo nutrir para incorporar el alma, «la esencia» de ese ser devorado. Renuncia al canibalismo y al acto perentorio de comer por gula o hambre, respeto al cuerpo del otro. La antropofagia de (De) Andrade es el acto de devoración llevado a su máxima aspiración simbólica, que es tomar el cuerpo del otro sin tener que destruirlo o comerlo, es digerirlo en lo simbólico. Es comerlo sin robarle su existencia. Incluso, como en el amor, es comerlo para alimentarlo. En el acto de amor los cuerpos se comen, alimentándose, y se llenan sin tener que destruirse el uno al otro.
La antropofagia simboliza también la posibilidad de la emergencia de una subjetividad definitivamente autóctona y singular, que no renuncia al mundo del Otro y a su encarnación en Amo: lo muerde, lo arranca, lo mastica y lo digiere; y se produce así lo auténticamente nuevo. Un narcisismo revolucionario en lo más profundo, porque no es nuestra historia como postrer y vulgar apéndice de los escozores intelectuales europeos. El corazón de todo el pensamiento y de la autoestima del ser europeo carecen de sentido sin el concurso de los ruidos de los fusiles letrados e iletrados de estas tierras, dispuestas a hundirlo todo, antes que el derecho mismo a ser tierra y hogar del menesteroso y, sobre todo, triunfo del menesteroso.
El mito calibanesco y el discurso antropofágico inauguran esa posibilidad de ruptura con el mito del Amo-opresor y le cortan el paso a las posibilidades de autorreproducción del mito del Amo en el interior del proyecto político de las oprimidas y los oprimidos. Pero no anulan todos los peligros. El proyecto colonizador utiliza y recicla la fantasmática de las y los oprimidos caníbal, masas con hambre y desesperadas, frente a las cuales hay que levantar muros, de las que hay que cuidarse «porque vienen a violar a nuestras mujeres y a matar a nuestros niños».
Las masas colonizadas viven asediadas por el riesgo de identificarse y quedar atrapadas en esa mitología que le ha sido impuesta por siglos y de un modo silencioso y abyecto. Al identificarse en la caída de bruces de la montaña del mundo, se comen, se devoran a sí mismas y a los otros, a los semejantes.
Antropofagia caliban: pasos iniciales para un diálogo entre Oswald de Andrade y Fernández Retamar
La ausencia del mito Caliban en la antropofagia oswaldiana, y la ausencia de la antropofagia oswaldiana en el trabajo inaugural de Retamar con la figura de Caliban fue una de las interrogantes que quedaron suspendidas en el aire durante un buen tiempo. Es precisamente Retamar quien aborda esa importantísima posibilidad de articulación entre ambas lecturas en su texto «Caliban ante la antropofagia»,[5] de 1999.
La muy importante síntesis que hiciera Antonio Cándido sobre la antropofagia como «devoración de los valores europeos, que había que destruir para incorporarlos a nuestra realidad, como los indios caníbales devoraban a sus enemigos para incorporar la virtud de estos a su propia carne».[6] Una transgresión que no es renuncia o negación, una destrucción controlada, donde se incorpora algo, que es virtuoso para que infiltre y habite la propia carne. Más que una búsqueda, hallazgo. En la búsqueda casi siempre hay un plan, en el hallazgo también hay búsqueda, pero sobre todo emergencia del acontecimiento, lo inesperado poético que asalta en la escritura oculta y salvífica de las luces del Faro de Cesaire.
Palabras que todo náufrago espera y todo navegante aguarda para volver a los orígenes y al país tierra adentro, donde la tierra abraza a los muertos amados con los que quiero dormir cuando llegue el momento de dormir eternamente. También la tierra donde he de vivir y gozar aquella parte de mi cuerpo encarnado que no ha sido aún escrito con fuego por el colonizador. Porque está el olor inconsciente de la carne marcada y está toda esa piel-territorio libre no escrita, donde puede uno rebelarse y fundar lo nuevo. Fernández Retamar encuentra en Haroldo de Campos una de las mejores definiciones de la antropofagia de matriz oswaldiana:
no supone una sumisión (una catequesis), sino una transculturación: aún mejor, una «transvaloración», una visión crítica de la historia como función negativa (en el sentido de Nietzsche), susceptible tanto de apropiación como de expropiación, desjerarquización, desconstrucción. Todo pasado que nos es «otro» merece ser negado. Vale decir: merece ser comido, devorado. Con esta especificación elucidatoria: el caníbal era un polemista (del griego pólemos=lucha, combate), pero también un antologista: sólo devoraba a los enemigos que consideraba valientes, para extraer de ellos la proteína y la médula necesarias para el robustecimiento y la renovación de sus propias fuerzas naturales…[7]
La «transvaloración», en esa lectura de Haroldo de Campos, es nuestra posibilidad de constituir una subjetividad otra que, aunque marcada por el vientre desgarrador de la colonización, puede elaborar su mirada crítica de la historia, comerla, devorarla, destruirla y hacer antología de ella. Cribaje lúcido y encarnado, desde el que se nace devorado y nuevo. Lo que podría ser apenas resumen apurado de aquello que Oswald de Andrade inauguraba como una «concepción devorativa de la vida».
Retamar acude a Oswald de Andrade: «Sólo la antropofagia nos une (…) Queremos la revolución Caribe. (…) Sin nosotros Europa ni siquiera tendría su pobre declaración de los derechos humanos. (…) La edad de oro anunciada por América. (…) Ya teníamos comunismo. Ya teníamos lengua surrealista. (…) Antes de que los portugueses descubrieran Brasil, el Brasil ya había descubierto la felicidad».
Retamar le va a dedicar importantes reflexiones a las posibles relaciones entre su Caliban y la antropofagia de Andrade. Señala entonces puntos en común y muy singulares diferencias:
Me parece evidente que, al escribir, en unos pocos días afiebrados, mi Caliban, no hubiera dejado de citar conceptos de la Antropofagia de Oswald de Andrade si los hubiera conocido entonces. Sin embargo, quiero señalar las que me parecen similitudes y diferencias. Tanto la Antropofagia como mi Caliban se proponían reivindicar, y esgrimir como símbolos válidos, un costado de nuestra América que la historia oficial había denigrado. Ambos reclamaban el derecho que nos asiste no sólo de incorporarnos al mundo, sino de incorporarnos el mundo de acuerdo con las características que nos son propias.[8]
El acto de resistencia de ambos se une en el hecho claro y reiterado de reivindicar la dimensión más irreverente de lo autóctono-singular, que emerge como una lengua nueva ante el mundo, una cosmovisión con vida propia que no requiere certificados de legitimidad provenientes del Amo. Sin embargo, Retamar hace notar una diferencia entre ambos que me parece esencial. Mientras su Caliban es una operatoria de exculpación y justicia frente a la acusación de pueblo antropofágico y bestial, imprecación con notable acento discriminatorio; la antropofagia en De Andrade es la vindicación del acto devorativo, no es un rechazo al significante caníbal, sino una asunción total y profunda frente a la lengua del colonizador.
En adición, me interesa incorporar un tercer acento o lectura del significante de lo antropofágico: que funciona como proyección que recorre la intertextualidad subjetiva en la relación Amo y Esclavo. Fernández Retamar permite confrontar y destruir la estrategia de dominación del Amo, que se asienta en la realimentación de una concepción donde el oprimido queda sometido a la significación de sujeto siniestro y deformado. Retamar, además, recupera el gesto irreverente que Oswald de Andrade imprime en sus manifiestos antropofágicos y expresa: «Se reivindican tanto los tugurios de azafrán y de ocre de las favelas» como el Carnaval de Rio, «bárbaro y nuestro», o la lengua cotidiana: «Como hablamos. Como somos. Separemos: Poesía de importación. Y la Poesía Palo-del-Brasil, de exportación». No se trata de volver la espalda al mundo (no podría hacerlo el muy informado De Andrade), sino de restarle preeminencia a la importación, por otra parte imprescindible, para concedérsela a la exportación. De ahí la alusión al Palo-del-Brasil, la madera que fue el primer producto de exportación del país y acabó dándole nombre. «Lo necesario de química, de mecánica, de economía, de balística». Pero de inmediato: «Todo digerido». Estamos ya al borde del segundo texto, el Manifiesto antropófago, que Augusto de Campos califica de genial. Digerir se convierte en su divisa, y la Antropofagia en su natural encarnación».[9]
En la intersección del mito Caliban con la antropofagia de creación y resistencia surge la fórmula enigmática de nuestra agonía y nuestras luchas, también la potencia del acto revolucionario, o el acceso a una muerte irremediable, pero digna.
Referencias:
[1] Romay, Zuleica: «Prefacio a la edición cubana», en Zuleica Romay, Cepos de la memoria. Impronta de la esclavitud en el imaginario social cubano, Ediciones Matanzas, 2015, p. 9.
[2] Romay, Zuleica: Cepos de la memoria…, ed. cit.
[3] Piñera, Virgilio: «La carne», en Virgilio Piñera, Cuentos, Ediciones Unión, 1964, pp. 14–18.
[4] De Andrade, Oswald: «La crisis de la filosofía mesiánica», en Oswald de Andrade, Obra escogida, s. d., 1950, pp. 175–230.
[5] Fernández Retamar, Roberto: «Caliban ante la antropofagia», Nuevo texto crítico, 12(1), 1999, pp. 203–212.
[6] Cándido, Antonio: Introducción a la literatura del Brasil, citado en Roberto Fernández Retamar, «Caliban ante la antropofagia», ed. cit., p. 205.
[7] De Campos, Haroldo: «De la razón antropofágica. Diálogo y diferencia en la cultura brasileña», citado en Roberto Fernández Retamar, «Caliban ante la antropofagia», ed. cit., p. 206.
[8] Fernández Retamar, Roberto: ob. cit., p. 208.
[9] Fernández Retamar, Roberto: ob. cit.